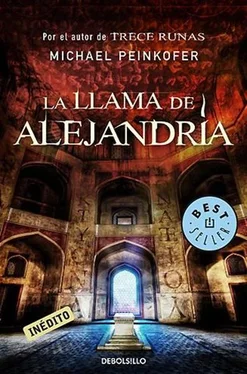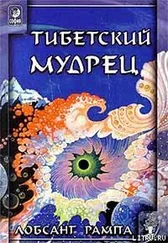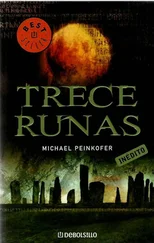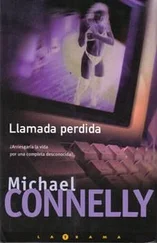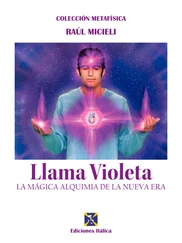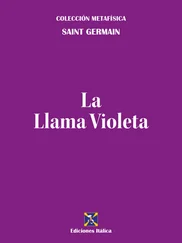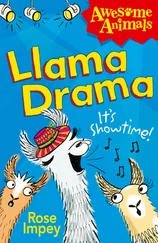– No sé -murmuró el capitán Hulot con el ojo derecho pegado en el ocular del periscopio-. Esto no me gusta nada…
Las máquinas del Astarte estaban paradas. El sumergible se dejaba llevar por la corriente y habían apagado las luces del puente para que no saliera ningún reflejo a través de los ojos de buey.
– ¿Qué es lo que no le gusta? -preguntó Sarah susurrando.
– Los buques británicos parecen esperar algo.
– ¿Qué? -quiso saber Du Gard, que también había abordado el puente con Friedrich Hingis, el cual en cinco días aún no había conseguido reconciliarse con la idea de viajar en un submarino.
– La señal de ataque, supongo. -Hulot frunció los labios-. El gobierno británico goza de la fama de no dejar que nadie se le suba a las barbas. Si Urabi y su gente no deponen las armas y se entregan, se iniciarán las operaciones militares.
– ¿Cuándo cree que será? -preguntó Sarah.
– ¿Quién sabe? -El capitán se encogió de hombros-. Quizá al amanecer. O al caer la tarde. Quizá pasado mañana. Supongo que los ocupantes han lanzado un ultimátum y esperarán hasta que venza.
– Entonces tenemos que procurar llegar a puerto lo antes posible -urgió Sarah-. Cuanto antes encuentre a mi padre, antes saldremos de aquí.
– Totalmente de acuerdo -convino Hingis-. No veo la hora de volver a pisar tierra firme.
– Comprendo sus motivos -contestó Hulot con serenidad-, pero tenemos que esperar a que suba la marea.
– ¿La marea? -preguntó Sarah.
El capitán asintió.
– Las mareas tienen un efecto enorme en el litoral del norte de África. Gran parte de la costa que se extiende por el nordeste de la península queda prácticamente seca con el reflujo y el nivel del agua baja drásticamente en el puerto. Mi plan prevé sumergirnos y cruzar el bloqueo bordeando el extremo nordeste de Faros y así abrirnos paso por el puerto occidental, pero solo podremos hacerlo cuando el nivel del agua nos lo permita.
– Pero si esperamos tanto tiempo, amanecerá -objetó Du Gard-, y usted acaba de decir que es posible que los británicos empiecen a bombardear la ciudad al romper el día.
– Es posible -admitió Hulot-. Si ocurre, nos retiraremos de inmediato.
– ¿Qué? -Sarah se quedó sin respiración.
– ¿Qué quiere? ¿Que ponga en peligro la nave y a la tripulación por su cometido?
– Pues sí -aseguró Sarah-. Usted me garantizó que nos llevaría, a mí y a mis acompañantes, a Alejandría sin inconvenientes y ha recibido una buena suma de dinero por ello. Por lo tanto, haga aquello por lo que ha cobrado y llévenos hasta el destino de nuestro viaje.
– Opino lo mismo -coincidió Hingis indignado.
– ¿Está seguro? -Sarah lo miró de reojo.
– Absolutamente. Podemos disentir en muchas cosas, pero en este punto estoy totalmente de acuerdo con usted.
– Me parece muy bien. -En el semblante dulce de Hulot se dibujó una sonrisa amarga-. Pero no por ello voy a arriesgarme a que el submarino resulte dañado o a que caiga en manos de esos cretinos violentos.
– Es eso, ¿verdad? – exclamó Sarah con acritud-. Lo que le preocupa no es la seguridad de la nave o de la tripulación; en realidad, todo se centra en proteger su invento celosamente, como hace un crío pequeño.
Hulot entornó los ojos.
– Atribuyo sus palabras a la excitación y a la inquietud que siente por su padre, lady Kincaid -aclaró-. En cualquier otro caso, echaría de inmediato de a bordo al pasajero que se atreviera a hablarme así. Tengo muy claro que cerramos un trato y haré todo lo posible por cumplir mi parte del acuerdo, pero no exija más de lo que puedo dar.
Sus miradas se cruzaron en la angostura de la central y el aire pareció helarse. Sarah se echó a temblar. La tensión que había notado constantemente durante los últimos días y semanas alcanzó el punto álgido, y tuvo la sensación de que explotaría en cualquier momento.
Una mano se posó en su hombro para tranquilizarla. Era Du Gard, que quería darle a entender que no estaba sola y que él comprendía su inquietud, pero Sarah no quiso saber nada de él. Hulot quizá tenía toda la razón desde su punto de vista, pero ella estaba harta de que la despacharan con excusas. Quería obtener respuestas de una vez y el temor de tener que retroceder a tan poca distancia de su objetivo era muchísimo mayor que el miedo al fuego enemigo. Se soltó resollando, dio media vuelta y salió de la sala de control en dirección a proa.
– Estaré en mi camarote -anunció con voz trémula-. Tengo preparativos que ultimar…
La espera se le antojó interminable, aunque tenía bastantes cosas que hacer para distraerse.
No malgastó un solo pensamiento en considerar la posibilidad de verse obligada a regresar. En vez de eso, anotó en su diario los acontecimientos más recientes y luego se concentró en hacer el equipaje. Metió en la bolsa de lona encerada para guardar munición todo lo que podría serle útil en la inminente misión: una brújula y esbozos de la antigua y de la nueva Alejandría que había dibujado basándose en los mapas del Louvre; un cuaderno de notas, carboncillo y pliegos grandes de papel de pasta de madera con el que se podían realizar copias; también dos raciones de comida y una cantimplora llena de agua, una cuerda resistente, antorchas, cerillas y, naturalmente, el revólver de la marina del que se había apropiado durante su estancia en el Inflexible; para mayor seguridad, había quitado las balas del tambor y las había guardado en una lata sellada con cera.
La ropa que había llevado durante la travesía la dejaba en el Astarte junto con su diario y el resto del equipaje. Puesto que se había dado perfecta cuenta de que su guardarropa no incluía nada que pudiera serle útil en una empresa como la expedición que se avecinaba, en Valletta había comprado unos pantalones de uniforme usados, de los que solían llevar los soldados británicos, y le había pedido a un sastre local que los ajustara a su talla. También se puso unas botas de montar de cuero marrón rojizo y un cinturón ancho del ejército; una blusa clara y un fular, que asimismo se podía llevar en la cabeza y que la protegería tanto de ser reconocida como de los rayos del sol, completaban el atuendo, que sorprendió por igual a Du Gard y a Hingis cuando Sarah volvió a presentarse en la sala de control.
El erudito suizo tenía el aspecto de siempre. Sus ojos rasgados brillaron agresivos en su semblante enrojecido que, como siempre, asomaba desde un cuello de camisa más o menos blanco; Hingis solo había renunciado al lazo y la chaqueta parecía ser un modelo más antiguo y desgastado. Afortunadamente, Du Gard había renunciado a envolverse en seda de colores y se había puesto una prenda de ante marrón oscuro que, dado que el cabello le llegaba a los hombros, lo hacía parecer un indígena de Norteamérica.
– Bueno -dijo Sarah-. ¿Están listos los caballeros?
– Oui -confirmó Du Gard-. Creo que ya va siendo hora de obtener algunas respuestas.
– Opino lo mismo -afirmó enojada Sarah-. ¿Y usted, Hingis?
– ¿Qué quiere que le diga? -espetó-. No apruebo ni la forma de nuestra llegada ni su extravagante indumentaria. Una dama no se viste de ese modo.
– Seguramente tiene razón, doctor -convino Sarah-, pero una dama tampoco suele meterse en exploraciones arriesgadas. Si tanto le molesta mi vestimenta, es usted muy libre de quedarse a bordo…
Sarah se dio cuenta de que el capitán Hulot, que estaba en la escalera de caracol que subía a la torreta y que no dejaba de mirar nervioso el reloj, se sobresaltaba visiblemente; la perspectiva de continuar teniendo a Hingis a bordo no parecía ser de su agrado. Sin embargo, la preocupación era infundada ya que, por muy grande que fuera el descontento del suizo, su ambición y su afán de protagonismo todavía eran mayores.
Читать дальше