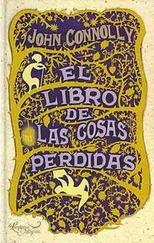Y sabía que Rachel escuchaba también, y de ese modo le dije todo aquello que no podía decirle a ella.
Me despertó el perro. No ladraba, apenas emitía un gemido y movía el rabo nerviosamente entre las patas, como cuando intentaba reparar algo que había hecho mal. Ladeó la cabeza al oír un ruido inaudible para mí, y miró hacia la ventana, emitiendo extraños sonidos que nunca le había oído.
Una luz parpadeante bañaba la habitación y se oía un crepitar a lo lejos. Olí a humo, y vi la luz de las llamas tapadas por las cortinas de la ventana. Me levanté de la cama y aparté las cortinas.
La marisma estaba en llamas. Los coches de bomberos de Scarborough ya se dirigían hacia el incendio, y vi a uno de mis vecinos en el puente que cruzaba el lodazal por debajo de mi casa intentando, quizás, encontrar el origen del fuego, por miedo de que alguien resultara herido. Las llamas seguían caminos delimitados por los canales y se reflejaban en la quieta y oscura superficie del agua, de modo que parecían elevarse en el aire y prender las profundidades. Vi aves surcando el cielo, recortadas en el resplandor rojo, aterrorizadas y perdidas en el cielo nocturno. Las delgadas ramas de un árbol sin hojas se habían incendiado, pero los coches de bomberos ya se habían detenido y pronto las mangueras le estarían apuntando, así que quizás aún pudiera salvarse. Gracias a la humedad del invierno, el fuego se sofocaría fácilmente, pero la hierba quemada seguiría viéndose durante meses, un chamuscado recordatorio de la vulnerabilidad de ese lugar.
En ese momento el hombre del puente se volvió hacia mi casa. Las llamas iluminaban su rostro y vi que era Brightwell. Estaba inmóvil, su silueta se dibujaba contra el fuego, y tenía la mirada fija en la ventana ante la que yo me hallaba. Los faros de los coches de bomberos parecieron iluminarlo por un instante, ya que de pronto su palidez adquirió un aspecto luminoso, con la piel picada y enferma cuando se apartó de los vehículos que se acercaban y descendió al infierno.
Hice la llamada a la mañana siguiente, mientras Louis y Ángel desayunaban y lanzaban trozos de bollo a Walter para que los atrapara. También ellos habían visto la figura en el puente, y si su aparición había tenido algún efecto, fue el de aumentar la sensación de malestar que teñía mi relación con Louis. Ángel parecía actuar de amortiguador entre los dos, de modo que, cuando él estaba presente, un observador externo casi habría tenido la impresión de que entre nosotros todo era normal, o tan normal como siempre, lo que no era en absoluto normal.
Los bomberos de Scarborough también habían presenciado el descenso de Brightwell en la marisma en llamas, pero habían buscado en vano algún rastro de él. Como lo consideraban el presunto autor del incendio, supusieron que había retrocedido por debajo del puente y huido. Y al menos eso era cierto: Brightwell había provocado el incendio, como señal de que no me había olvidado.
Un denso olor a humo y hierba quemada flotaba en el aire mientras oía sonar el timbre del teléfono al otro lado de la línea. Por fin contestó una joven.
– ¿Puedo hablar con el rabino Epstein, por favor? -pregunté.
– ¿De parte de quién?
– Dígale que soy Parker.
Oí que dejaba el auricular. De fondo me llegaron voces infantiles, acompañadas del tamborileo de cubiertos contra tazones. Al cabo de un momento, el bullicio quedó ahogado al cerrarse una puerta y un anciano se puso al teléfono.
– Cuánto tiempo -dijo Epstein-. Pensaba que se había olvidado de mí. A decir verdad, tenía la esperanza de que se hubiera olvidado de mí.
El hijo de Epstein había muerto asesinado por Faulkner y su prole. Yo le había facilitado la venganza contra el viejo predicador. Estaba en deuda conmigo, y él lo sabía.
– Necesito hablar con su invitado -dije.
– No me parece buena idea.
– ¿Y eso por qué?
– Podría llamar la atención. Ni siquiera voy a verlo a menos que sea absolutamente necesario.
– ¿Cómo está?
– Tan bien como cabría esperarse dadas las circunstancias. No habla mucho.
– De todos modos, necesito verlo.
– ¿Puedo saber por qué?
– Es posible que haya encontrado a un viejo amigo suyo. Un muy viejo amigo.
Louis y yo cogimos un vuelo a Nueva York a primera hora de la tarde; permanecimos en silencio casi todo el viaje. Ángel prefirió quedarse en casa y cuidar de Walter. Ni en Portland ni en Nueva York había la menor señal de Brightwell o de alguien que pudiera estar vigilándonos. Fuimos en taxi al Lower East Side bajo una lluvia torrencial entre el tráfico lento y las calles atestadas de residentes de la periferia camino de sus casas hastiados del largo invierno; pero la lluvia amainó cuando cruzamos Houston Street y, al acercarnos a nuestro destino, el sol se derramaba por los huecos entre las nubes, creando grandes columnas oblicuas de luz que conservaban su forma hasta desintegrarse en las azoteas y las paredes de los edificios.
Epstein me esperaba en el Centro Orensanz, la vieja sinagoga del Lower East Side donde lo había conocido después de la muerte de su hijo. Como de costumbre, lo acompañaban un par de hombres jóvenes que obviamente no estaban allí por sus dotes para la conversación.
– Aquí estamos otra vez -dijo Epstein. Seguía igual que siempre: menudo, barba canosa y expresión un tanto triste, como si, pese a sus esfuerzos por mantener el optimismo, el mundo se las hubiese ingeniado de algún modo para defraudarlo ese día.
– Da la impresión de que le gusta quedar aquí con la gente -comenté.
– Es un lugar público, y a la vez privado cuando es necesario, y más seguro de lo que parece. Se le ve cansado.
– He tenido una semana difícil.
– Tiene una vida difícil. Si yo fuera budista, tal vez me preguntaría qué pecados cometió usted en encarnaciones anteriores para explicar los problemas que se le presentan en ésta.
Un resplandor anaranjado bañaba la sala en la que nos encontrábamos, y la luz del sol, penetrando a raudales por el enorme ventanal que dominaba la sinagoga vacía, cobraba mayor peso y sustancia al unírsele un elemento oculto a su paso por el cristal. El ruido del tráfico quedaba amortiguado, e incluso nuestros pasos en el suelo polvoriento se oían distantes y apagados mientras nos dirigíamos hacia la luz. Louis se puso a esperarme junto a la puerta, flanqueado por los guardaespaldas.
– Bien, cuénteme -dijo Epstein-. ¿Qué le trae por aquí?
Pensé en todo lo que me habían contado Reid y Bartek. Me acordé de Brightwell, del contacto de sus manos cuando ese ser horrendo intentó atraerme hacia sí, y la expresión de su cara antes de entregarse a las llamas. La nauseabunda sensación de vértigo volvió a asaltarme, y me escoció la piel al recordar una vieja quemadura.
Y me acordé del predicador, Faulkner, atrapado en su celda, sus hijos muertos y concluida su abominable cruzada. Volví a ver sus manos tendidas hacia mí entre los barrotes, sentí el calor que irradiaba su viejo y enjuto cuerpo, y oí una vez más las palabras que me dijo antes de escupir su repugnante veneno en mi boca.
Aquello a lo que te has enfrentado hasta el momento no es nada en comparaci ó n con lo que se avecina… Lo que viene a por ti ni siquiera es humano.
No sabía cómo, pero Faulkner conocía cosas ocultas. Reid había sugerido que tal vez existía algún lazo entre Faulkner, el Viajante, la asesina de niños Adelaide Modine, el torturador aracnoide Pudd, puede que también Caleb Kyle -el hombre del saco que había obsesionado a mi abuelo toda su vida-, aun cuando algunos de ellos no fueran conscientes de ese vínculo. Su maldad era humana, fruto de su propia naturaleza deficiente. Acaso una genética defectuosa había contribuido a crear aquello en lo que se habían convertido, o quizá malos tratos en la infancia. El deterioro de diminutos vasos sanguíneos en el cerebro, o el fallo de pequeñas neuronas, podría haber ayudado a su envilecimiento. Pero el libre albedrío también había intervenido, ya que no me cabía la menor duda de que, en un momento determinado, la mayoría de aquellos hombres y mujeres se impusieron a otra persona y tuvieron en la palma de sus manos una vida, algo frágil con un resplandor vacilante, que expresaba su derecho sobre el mundo con un latido furioso, y decidieron acabar con ella, hacer caso omiso de los gritos y los gemidos y la lenta y descendente cadencia de los últimos suspiros, hasta que por fin el corazón dejaba de bombear sangre y ésta manaba despacio de las heridas, encharcándose alrededor y reflejando sus caras en el rojo viscoso e intenso. Allí residía la verdadera maldad, en ese momento entre el pensamiento y la acción, entre el propósito y la perpetración, cuando por un instante fugaz aún existía la posibilidad de darse la vuelta y negarse a apaciguar el oscuro y voraz deseo interior. Tal vez fuera entonces cuando la miseria humana encontraba algo peor, algo más profundo y antiguo que nos resultaba conocido por las resonancias que tenía en nuestras almas, y a la vez ajeno por su naturaleza y su antigüedad, una maldad que era anterior a la nuestra y la eclipsaba con su magnitud. Hay tantas formas de maldad en el mundo como hombres que la ejercen, y su gradación es casi infinita, pero es posible, claro, que toda ella se alimente del mismo profundo pozo, y hay seres que se han nutrido de él durante mucho más tiempo del que podríamos imaginar.
Читать дальше