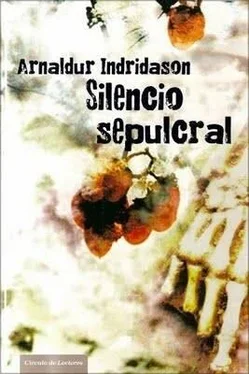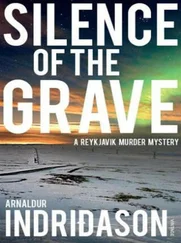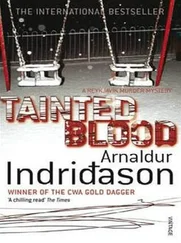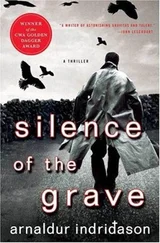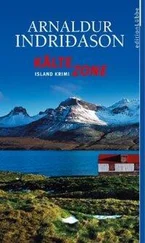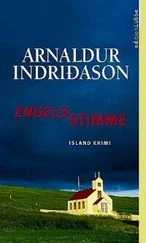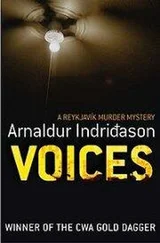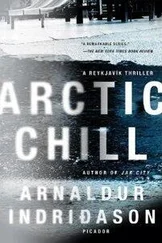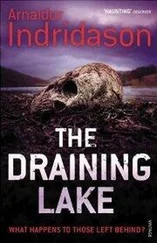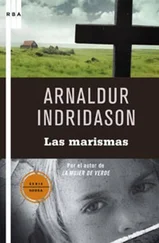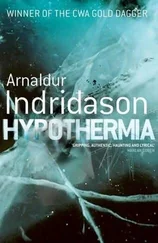Sus hijos. Eva Lind y Sindri Snaer. Sus nombres favoritos, elegidos por ella. No percibía qué había de él mismo en ellos. No acababa de comprender su papel de padre, aunque asumía la responsabilidad que llevaba sobre los hombros. Pero la obligación que tenía con ellos no tenía que ver con su madre. Quería que se separasen de mutuo acuerdo y ocuparse de los niños. Ella dijo que no había acuerdo posible y cogió en brazos a Eva Lind y la estrechó contra sí. Que utilizara a los niños para retenerle aumentó su convencimiento de que no podía vivir con aquella mujer. Todo había sido un inmenso error desde el principio, y habría tenido que coger las riendas mucho tiempo atrás. No sabía en qué había estado pensando todo aquel tiempo, pero tenía que acabar.
Quiso tener a los niños unos días a la semana, o al mes, pero ella se negó en redondo: si la abandonaba no volvería a verlos. Ella se encargaría de impedirlo.
De modo que se marchó. Desapareció de la vida de la chiquilla que aún usaba pañales, a los dos años de edad, y que se quedó mirándole cuando salía por la puerta, con el chupete en las manos. Un chupete pequeño, blanco, que crujía levemente cuando lo mordía.
– Lo hicimos muy mal -dijo Erlendur.
Aquel crujido…
Dejó caer la cabeza. Pensó que la enfermera debía de haber pasado otra vez por delante de la puerta.
– No sé lo que fue de ese hombre -dijo Erlendur en voz casi inaudible, y miró a su hija y contempló su rostro, más apacible de lo que lo había visto nunca. Las líneas eran más claras.
Miró los aparatos que la mantenían con vida. Luego volvió a mirar al suelo.
Así transcurrió un largo rato hasta que finalmente se levantó y se inclinó sobre Eva Lind y la besó en la frente.
– Desapareció, creo que aún está perdido y lleva así mucho tiempo y no estoy seguro de que se le pueda encontrar ya. No es culpa tuya. Sucedió antes de que tú empezaras a existir. Creo que anda buscándose a sí mismo pero no sabe por qué, ni a quién está buscando exactamente, y nunca podrá encontrarse.
Erlendur miró a Eva Lind.
– A menos que tú le ayudes.
El rostro de ella era como una máscara fría a la luz de la lamparita de la mesilla de noche.
– Sé que tú también estás buscándole, y si hay alguien que pueda encontrarle, esa persona eres tú.
Se dio la vuelta para irse, cuando vio a su ex mujer en la puerta. No sabía cuánto tiempo llevaba allí ni lo que habría oído. Vestía el mismo abrigo marrón encima de un chándal, y zapatos de tacón, en un ridículo conjunto. Erlendur no se había encontrado con su mirada desde hacía más de veinte años, y vio cuánto había envejecido en aquel tiempo, cómo los trazos de su rostro habían perdido su definición, le habían engordado las mejillas y se le había formado papada.
– Lo que le dijiste a Eva Lind sobre el aborto es una mentira repugnante -dijo inflamado de furia.
– Déjame en paz -le espetó Halldóra.
Su voz también había envejecido. Era ronca. Demasiados cigarrillos. Demasiado tiempo.
– ¿Qué otras mentiras les contaste a los niños?
– Lárgate -dijo ella, y se apartó de la puerta para que se marchase.
– Halldóra…
– Lárgate -repitió-. Lárgate y déjame en paz.
– Los dos queríamos tener a los niños.
– ¿No lo lamentas? -dijo ella.
Erlendur no sabía a qué se refería.
– ¿Crees que ellos tienen algo que hacer en este mundo?
– ¿Qué sucedió? -preguntó Erlendur-. ¿Cómo te volviste así?
– Lárgate -exclamó Halldóra-. Eso sabes hacerlo muy bien. ¡Lárgate! Déjame estar tranquila con ella.
Erlendur la miró fijamente.
– Halldóra…
– ¡Lárgate! -le gritó-. Vete de aquí. ¡No quiero volver a verte!
Erlendur la evitó, salió de la habitación y la puerta se cerró detrás de él.
Sigurdur Óli terminó por fin su búsqueda en el sótano esa tarde sin averiguar nada más sobre otros posibles inquilinos de la casa de verano de Benjamín. Le daba igual. Estaba contento de poder escapar de aquel trabajo en el sótano. Cuando llegó a casa, Bergthóra le estaba esperando. Había comprado vino tinto y estaba en la cocina probándolo. Sacó otro vaso y se lo dio a él.
– Yo no soy como Erlendur -dijo Sigurdur Óli-. No me digas nunca algo tan horrible.
– Pero te gustaría ser como él -replicó Bergthóra.
Estaba preparando un plato de pasta y había encendido velas en la mesa del comedor. «Bonito ambiente para una ejecución», pensó Sigurdur Óli.
– Todos los hombres desean ser como él -repitió Bergthóra.
– Pero bueno, ¿por qué dices eso?
– Solos e independientes.
– Eso no es cierto. No te puedes imaginar la vida tan asquerosa que lleva Erlendur.
– Por lo menos tengo que llegar al fondo de nuestra relación -empezó Bergthóra, echando vino tinto en el vaso de Sigurdur Óli.
– Pues muy bien, vayamos al fondo de nuestra relación.
Sigurdur Óli no conocía a una mujer más pragmática que Bergthóra. Aquélla no sería una charla sobre el papel del amor en sus vidas.
– Llevamos juntos ¿cuántos?: tres, cuatro años, y no pasa nada nuevo. Nada en absoluto. Pones cara de tonto en cuanto empiezo a hablar de cualquier cosa que pueda sonar a compromiso. Incluso seguimos teniendo cuentas separadas en el banco. Una boda religiosa parece estar descartada; no sé si pensar en otro tipo de boda. Ni siquiera estamos inscritos como pareja de hecho. Para ti, los hijos están tan lejos como otro sistema solar. Y una se pregunta, ¿qué queda?
No había la menor huella de ira en las palabras de Bergthóra. Sólo estaba buscando sentido a su relación e intentando comprender hacia dónde se dirigía. Sigurdur Óli decidió aprovechar la situación antes de llegar a una situación incómoda. Había tenido tiempo de sobra para reflexionar sobre el tema mientras se dedicaba a rebuscar en el sótano.
– Quedamos nosotros -dijo Sigurdur Óli-. Nosotros dos.
Había cogido un CD que metió en el aparato de música y puso una canción que no se le había ido de la cabeza desde que Bergthóra empezó a acosarle con nuevos compromisos. Marianne Faithfull acometió la canción de Lucy Jordán, un ama de casa que, a los treinta y siete años, soñaba con irse a París en un deportivo descapotable, el viento cálido en sus cabellos.
– Hemos hablado suficiente de eso -dijo Sigurdur Óli.
– ¿De qué? -preguntó Bergthóra.
– De nuestro viaje.
– ¿A Francia?
– Sí.
– Sigurdur…
– Iremos a París y alquilaremos un deportivo -dijo Sigurdur Óli.
Erlendur estaba en medio de una espantosa tormenta de nieve y no podía ver más allá de sus ojos. La nieve le golpeaba hiriéndole la cara, y el frío y la oscuridad le rodeaban. Intentaba luchar contra la tormenta pero no conseguía avanzar, se dio la vuelta a favor del viento y se quedó quieto aguantando mientras la tormenta descargaba sobre su espalda. Sabía que moriría y no podía hacer nada para evitarlo.
El teléfono empezó a sonar, y sonó sin interrupción penetrando en la tormenta de nieve hasta que de pronto aclaró, el rugido cesó y él despertó en la butaca del salón de su casa. El teléfono del escritorio sonaba con un estrépito creciente sin concederle tregua.
Se levantó con los miembros agarrotados, e iba a responder cuando el teléfono dejó de sonar. Se quedó al lado del aparato esperando que volviera a empezar pero no sucedió nada. El teléfono era viejo y no indicaba los números, de modo que no tenía ni la menor idea de quién intentaba localizarle. Pensó que se trataría de algún vendedor a distancia intentando colocarle una aspiradora, con una tostadora de regalo. Pero dio gracias en silencio por haberle sacado de la ventisca.
Читать дальше