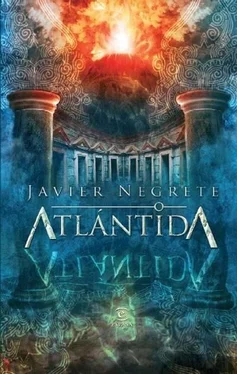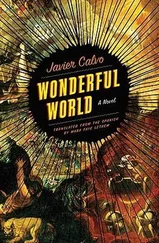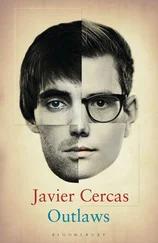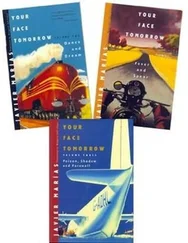La cuestión, por desgracia, no era tan fácil. Consultando en internet, Joey había averiguado que las células del corazón y del cerebro -qué maldita casualidad, precisamente los órganos más importantes- no se reproducían ni se renovaban. Además, con cada división los extremos de los cromosomas, los llamados telómeros, se iban arrugando y estropeando, de modo que cada copia salía peor que la anterior
Para colmo, las células de todo el cuerpo se llenaban de porquerías como los radicales libres y funcionaban cada vez peor. Y luego había no sé qué problema con las mitocondrias, que por los dibujos parecían una especie de frijoles que vivían dentro de las células y que tenían su propio ADN. Por lo visto, las mitocondrias también se deterioraban con la edad y lo llenaban todo de toxinas.
Pero Joey acababa de encontrar una web muy interesante. Pertenecía al Proyecto Gilgamesh, una fundación de investigaciones sobre el envejecimiento y la muerte. Debían tener bastante dinero, ya que su principal patrocinador y presidente de honor era Spyridon Kosmos, un anciano megamillonario muy excéntrico que vivía en una isla del Egeo. Eso le gustó a Joey, pues opinaba que no había problema más grave en el mundo que la muerte, y había que dedicar todos los fondos que hicieran falta para vencerla.
Una de las páginas del Proyecto Gilgamesh ofrecía un resumen de las líneas de estudio que estaban siguiendo sus científicos para solucionar todos y cada uno de los problemas del envejecimiento. Según contaba, las personas que habían nacido después del año 2000 podían contar con una esperanza de vida media de entre ciento veinte y ciento cincuenta años.
– O sea, que todavía me quedarían más de ciento treinta años -murmuró Joey, que enseguida se apuntó a la cifra más alta. Aquello no era la inmortalidad, pero al menos ofrecía la posibilidad de seguir tirando hasta que se descubriera la verdadera fórmula para vencer a la muerte de una vez por todas.
Joey ya estaba cansado de leer y escribir, y le apetecía más tomarse su coca-cola con Randall que seguir pensando en la muerte. Seleccionó la página entera, la pegó en el procesador de texto y salió al salón.
Su padre estaba pulsando en vano los botones del mando de la televisión, que sólo mostraba una pantalla azul.
– Este cacharro sigue descarajado -dijo en español. La víspera, poco después de las siete de la tarde, se había producido una subida de tensión o algo parecido que había afectado a casi todos los aparatos de la casa. En aquel momento, Joey estaba viendo unos viejos episodios de Star Trek en el ordenador. La lámpara de su mesa dio un fogonazo y la pantalla empezó a vibrar como si a la Enterprise la hubieran alcanzado con un proyectil termonuclear. Al mismo tiempo el teclado, el ratón y el control de voz dejaron de funcionar. Fue cuestión de unos segundos, pero después Joey había tenido que restablecer manualmente todas las conexiones inalámbricas y había tardado más de media hora en recuperar Internet.
– ¡Todo es culpa de Espinosa! -se quejó ahora su padre, apretando los botones del mando con tanta fuerza que los dedos se le ponían blancos, como si así fuese a conseguir algo-. Si sigue ahorrándose dinero en las instalaciones eléctricas, cualquier día vamos a tener un incendio.
Cuando sus inquilinos se quejaban del abandono del lugar, el señor Espinosa contestaba que qué querían por la miseria que les cobraba de alquiler por las parcelas.
¿Adónde vas, por cierto? -preguntó el señor Carrasco a su hijo.
A ver a Randall, papá. Pues antes ayúdame a arreglar la tele.
Joey suspiró y se dispuso a perder un rato restableciendo la configuración del televisor. Su padre y la tecnología no hacían buenas migas.
Cuando consiguió sintonizar de nuevo todos los canales, Joey buscó uno de noticias, pues su padre quería ver los resultados deportivos. Allí encontró una referencia a un incidente que los científicos denominaban una «anomalía magnética» y que había afectado a muchísimos aparatos electrónicos. En California se había producido poco después de las siete de la tarde del día anterior, justo cuando se estropearon los aparatos. Pero, al parecer, había ocurrido en todo el mundo de forma simultánea.
Así que fue eso no más -dijo el señor Carrasco-. Creo que por el momento mejor no le diré nada a Espinosa.
Al leer la noticia, Joey pensó que aquello era muy emocionante, como si lo que le había ocurrido a su ordenador y a la tele del salón formase parte de una vasta catástrofe global. Pero cuando salió de casa para visitar a Randall se olvidó del asunto.
Madrid, La Latina.
Más que dormir, Gabriel estuvo dando cabezadas hasta que llegaron a Atocha. En aquel duermevela tuvo extrañas visiones hipnagógicas de gigantescas burbujas rojas que brotaban del interior de la Tierra. Cuando bajó del tren, se encontraba aún más cansado.
Quería llegar a casa cuanto antes. Pero un taxi era un lujo que no se podía permitir en aquel momento, de modo que tomó el metro hasta Tirso de Molina y desde ahí caminó un cuarto de hora hasta llegar a su casa, no muy lejos del Viaducto.
El paseo le abrió el apetito, y pensó en prepararse una buena ensalada. Después de tantos días de abusos etílicos quería cuidarse un poco. Aunque no se lo reconocía a sí mismo, le daba pavor acercarse a la edad en que su padre había muerto de cáncer de colon. Por eso alternaba las semanas de vida descontrolada con otras de deporte intenso y dieta frugal abundante en fibra.
Para entrar en el apartamento tuvo que cruzar un callejón cerrado en forma de triángulo isósceles, ya que el viejo edificio donde vivía estaba incrustado como una cuña entre dos bloques más nuevos. El bloque tenía cuatro pisos con otros tantos apartamentos. El casero, que era también dueño del Luque, el bar donde solía tomar cervezas y raciones con sus amigos Herman y Enrique, le cobraba sólo 500 euros al mes. Una ganga tratándose de Madrid. Incluso así, Gabriel se retrasaba y a veces juntaba dos pagos en uno y hasta tres. Por fortuna, Luque era un tipo comprensivo.
Las escaleras eran tan empinadas que Gabriel podía tocar los peldaños estirando el brazo. Pasó los dos primeros pisos, que estaban vacíos, y empezó a notar un olor a medias pútrido y a medias ácido. «Me temo que viene de mi casa», pensó.
Al llegar al tercero, abrió la puerta y pasó directamente al salón, pues el apartamento no tenía recibidor. Pulsó el interruptor de la luz, pero no ocurrió nada.
– Oh-oh -murmuró. Había luz en la escalera. El diferencial no había saltado. Eso auguraba causas más preocúpentes para el apagón.
La casa se hallaba en penumbras, pues la única ventana exterior se asomaba al angosto triángulo entre los dos bloques. Gabriel, que solía dejar las luces encendidas incluso de día, tenía una linterna cerca de la puerta para las frecuentes ocasiones en que se fundían los plomos de aquella instalación digna de la posguerra. Armado con la linterna, entró en la cocina siguiendo el rastro del olor. Rastro muy breve, como no podía ser de otra forma en un apartamento de veinticuatro metros cuadrados.
La fuente del hedor era el frigorífico. Al parecer, el apartamento llevaba bastantes días sin luz, tal vez tantos como había durado la ausencia de su dueño. Adiós al proyecto de ensalada y a cualquier otra alternativa. Las zanahorias estaban tan fofas que se podía hacer un lazo con ellas. El pan bimbo se había convertido en morada de una colonia de moho que no parecían dispuestos a compartirla, y a los tomates les había pasado lo mismo que al melón: se habían deshinchado y colapsado bajo su propio peso como estrellas de neutrones. Pero si una estrella deja como residuo de su catastrófico final un agujero negro, los tomates y el melón habían convertido parte de su masa crítica en unos líquidos oscuros que chorreaban por la puerta del frigorífico y formaban en el suelo un charco pútrido en el que no se habría atrevido a abrevar ni la cucaracha que había salido huyendo cuando el haz de la linterna alumbro la cocina.
Читать дальше