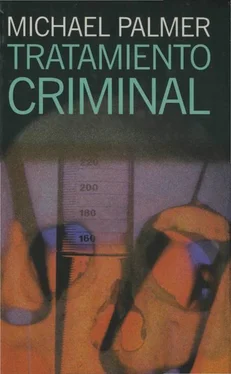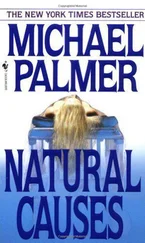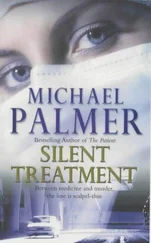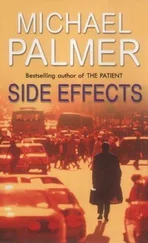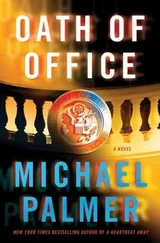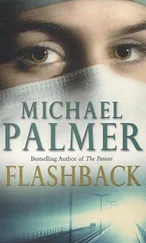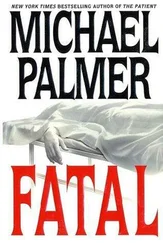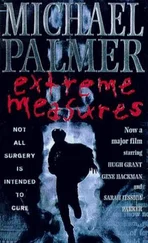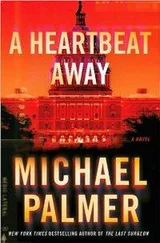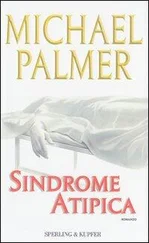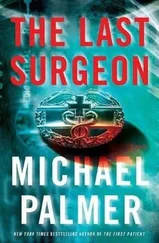– Me parece que esto se ha inundado -dijo Kevin, ya muy nervioso-. Y precisamente tengo las botas de agua ahí abajo. Sujeten la escalera y alúmbrenme. A ver qué pasa…
«A punto de pasar está», pensó Kevin, algo desconcertado ante la idea de que toda su vida desembocase allí dentro de unos instantes.
Bajó con sus dos amigos hasta el sótano. Mientras ellos lo alumbraban, él fue hacia la lavadora, con el agua hasta media espinilla.
– Es el tubo de la lavadora -dijo Kevin desde la oscuridad-. Se ha salido un poco. Alúmbrenlo bien.
Las cosas que creía tan importantes… carecen ahora de sentido…
– Tenga cuidado -dijo Peterson.
– ¿Ven? Ya está. Problema resuelto -anunció Kevin tras ajustar el tubo.
Hago lo debido. Lo mejor para Nancy. Lo mejor para los niños, lo mejor para todos. Perdóname, Dios mío…
Sir Tristán, caballero de la Tabla Redonda, respiró hondo y tocó con la mano la parte de atrás de la secadora. Su cuerpo se quedó rígido. Empezaron a saltar chispas de sus piernas por donde le llegaba el agua. El corazón se le paró de inmediato. Su mano se crispó alrededor del cable.
Kevin Loomis llevaba muerto quince segundos al desplomarse en el inundado sótano.
Green Dolphin Street
Estaban aún lejos de la mansión de Atwater cuando Harry oyó la melodía en su interior. Tamborileaba con los dedos en el volante y seguía el ritmo con la cabeza.
Santana lo miró inquisitivamente.
– ¡Ah, la música!… Siempre que estoy excitado recuerdo la misma melodía. A veces, no me doy cuenta de que estoy excitado hasta que la oigo en mi cabeza.
Ray lo miró más inquisitivamente aún. Enmarcado por la grasienta pintura negra, sus ojos parecían irisadas perlas.
– Pues siga con la música, siga.
Fueron en dirección al Hudson, hasta la estrecha y sinuosa carretera del litoral que discurría frente a las mansiones. Harry apagó las luces y redujo la velocidad. No se veían coches por las inmediaciones, ni circulando ni aparcados.
Las casas daban todas al Hudson desde majestuosos altozanos. Estaban rodeadas de frondas y a conveniente distancia de la carretera. Con la lluvia y la oscuridad, era imposible ver más que las luces de las ventanas.
– ¿Seguro que no se ha desorientado, Harry? -preguntó Santana.
– Ya no estoy tan seguro como hace un rato -contestó Harry, que trataba de ver algo a través del parabrisas de la caravana, rítmicamente barrido por aspas anchas como palos de hockey-. Quizá por eso no dejo de oír la condenada melodía.
– Pues déjese de músicas. ¿Cómo demonios va a saber dónde estamos si no se ve nada?
– Busco el muro de cemento del que le hablé.
Y nada más decirlo lo vio: un muro de cemento, de medio metro de ancho, que discurría a lo largo de la carretera hasta perderse de vista. A su derecha, una valla de tela metálica, de casi dos metros de altura, se extendía desde el muro hasta el acantilado. Harry detuvo la caravana tan lejos de la carretera como pudo, paró el motor y señaló hacia la valla.
– Apuesto a que hay otra valla como ésta en el otro lado. La parte de atrás debe de dar al acantilado. De modo que la mansión queda completamente rodeada.
– Buen sitio para liarse a tiros sin que se te escape nadie -dijo Santana.
Ambos, miraron hacia la carretera. No se veía más que la verja de la mansión, a unos cincuenta metros. Santana se alumbró con una linterna sorda y sacó el equipo de las bolsas, un revólver de cañón corto y una semiautomática con silenciador. Harry la reconoció: era la misma que abatió al matón en el Central Park. Llevaban también un rollo de cuerda, cinta aislante, navajas, tenazas, alambre, machetes, potentes linternas y varias cajas de munición.
– Ya sé que sabe manejar un arma -dijo Santana tras darle el revólver y una caja de balas-. De todas formas, es bien fácil: concentrarse en el objetivo y disparar.
– … el objetivo y disparar -repitió Harry-. Casi como un anuncio de la Kodak.
– Llene la mochila y prepárese, Harry.
Santana cogió los prismáticos y el rifle, apagó las luces interiores de la caravana, abrió la puerta y bajó. Harry observó al ex agente «legal» de la Brigada de Narcóticos, que corrió con asombrosa agilidad y sigilo hasta el muro de cemento y lo escaló sin aparente esfuerzo. Luego, Ray se puso boca abajo en el borde del muro y miró hacia la casa. Al cabo de unos minutos, regresó junto a Harry.
– Se ve luz en la casa, que no está muy lejos del muro. Incluso se puede ver a través de algunas ventanas. Junto a la verja hay una caseta y un vigilante. No he visto a nadie más.
– ¿No hay perros?
– No he visto ninguno.
– ¿No podíamos haber traído unas cuantas chuletas, por si acaso?
– ¿Como en las películas?
– Exacto.
– Mire, Harry, ningún perro guardián, adiestrado para matar, se distrae de la presa que ha de atacar por un trozo de carne. Si vemos un perro le pegamos un tiro. Para una película puede ser demasiado sencillo, pero es muy eficaz. Verá lo que creo que debemos hacer: voy a volver a encaramarme al muro, un poco más abajo. Si ve una ráfaga de la linterna, llame a la casa y diga que quiere hablar con Maura. Así sabremos si está. Con un poco de suerte, la veré a través de alguna ventana. Si no, tendremos que acercarnos lo bastante como para localizarla. Si ve dos ráfagas, acérquese a mí. Si son tres, es que hay problemas. En tal caso, encarámese al muro y dispóngase a utilizar el revólver. Ahora cierre las puertas de la caravana, vaya a la parte de atrás y deje la llave debajo del neumático derecho. ¿Entendido?
– Entendido.
– ¿Listo?
– Sí, estoy listo, Ray, aunque antes quisiera aclarar una cosa.
– Adelante.
– Por favor, no lo interprete mal, pero yo también tengo una cuenta que saldar con esa gentuza. Por consiguiente, sólo quiero pedirle que… no pierda la calma.
La reacción de Santana no fue la que Harry esperaba. Ray lo fulminó con la mirada de un modo que lo sobrecogió. El tic del párpado y el de la boca se hizo más ostensible que nunca.
– Muy bien. Ahora escúcheme usted a mí -le espetó Santana-. He vivido en un puro dolor todos los segundos de todas las horas desde que ese cabrón me inyectó. ¡Hace siete años! Mis únicos momentos de paz me los proporciona el imaginarlo en la mugrienta prisión mexicana. Ahora está ahí dentro, con el otro cabrón que me entregó para que me torturase. ¡No me pida que conserve la calma!
Harry se cohibió al ver lo furioso que estaba Santana. Cuando percibió que se serenaba un poco, Harry posó la mano en su hombro.
– Perdone, Ray. Los cazaremos. Se lo prometo.
Santana se alejó y arrimó el cuerpo al muro. La lluvia había remitido bastante y se veía mejor la verja. Harry la miró unos instantes. Al volver la cabeza, vio a Santana encaramado al muro y una ráfaga de la linterna.
Harry consultó el reloj y, al ver que eran las 21.08, marcó el número que le dio Atwater, que se puso al teléfono en seguida.
– ¿Es el doctor Mingus? -preguntó Atwater.
– Sí.
– Repítame lo que tiene para mí.
– Quiero una prueba de que Maura está bien.
– Dígame lo que tiene para mí -insistió Atwater.
– Santana se hospeda en una pensión del Harlem hispano. Le daré la dirección y el nombre que utiliza cuando deje usted a Maura en libertad.
– ¿Cómo me ha localizado?
– Perchek dejó una huella dactilar en la habitación de Evie. Y una persona del FBI informó a Santana. Ha cumplido su promesa de mantenerlo en secreto. Sólo lo sabemos él y yo. Ni siquiera el agente que tomó la huella lo sabe.
Читать дальше