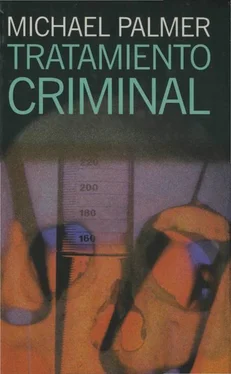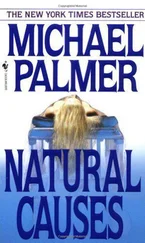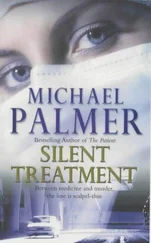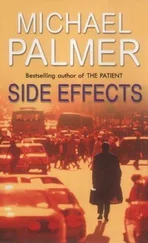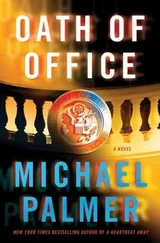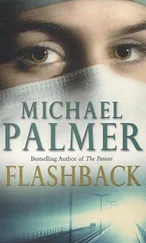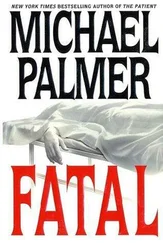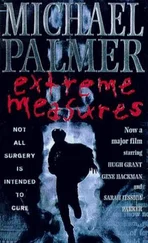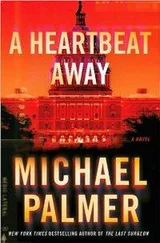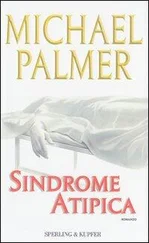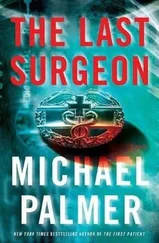– Jamás he visto un caso de delírium trémens más agudo -repuso la enfermera-. Estaba inquieta y agresiva, sudaba profusamente y estaba desorientada casi permanentemente. Cuando no acusaba al personal de no hacerle caso, se espantaba insectos inexistentes. Aunque estuvo sedada casi durante todo el tiempo que duró nuestro turno, es una de las pacientes que nos ha causado más problemas.
Harry y Mel Wetstone se miraron. Como el jefe de los servicios jurídicos del hospital sabía que iban a presentar el dibujo de Maura, trataba de minar su credibilidad, de dar de ella la peor imagen posible. Ésa era la razón de que Harry se opusiese a que Maura mostrase personalmente su dibujo (Mel le advirtió que, si asistía, podía «oír» de todo).
Wetstone se aclaró la garganta, bebió un poco de agua y le dirigió a la enfermera una glacial sonrisa.
– Siento que la señora Hughes causase tantos problemas en la planta de neurocirugía -dijo Mel.
– Gracias -repuso la enfermera, sin percatarse del sarcasmo que entrañaba el comentario.
– No le caen a usted muy bien los alcohólicos, ¿verdad?
– ¿Le caen bien a alguien?
Wetstone se tomó casi medio minuto antes de contestar (una pausa retórica para que sus palabras hiciesen el máximo efecto).
– Pues la verdad es que sí. A algunas personas les caen bien -dijo Wetstone quedamente-. La Asociación de Médicos Americanos ha clasificado oficialmente el alcoholismo como una enfermedad, y también la Asociación de Psiquiatras Americanos. Confío en que no albergue usted los mismos prejuicios acerca de muchas otras «enfermedades». No tengo más preguntas que hacerle.
La jefa de enfermeras, roja como un tomate, dobló la hoja en la que llevaba sus notas y evitó las miradas de los presentes. Aunque el efecto de su testimonio no quedase neutralizado por completo, no cabía duda de que se había amortiguado.
– Doctor Corbett-dijo Wetstone-, ¿ha permanecido usted en contacto con Maura Hughes desde que le dieron el alta?
– En efecto.
– Y ¿cómo se encuentra?
– La verdad es que bastante bien. No ha probado el alcohol desde que la operaron, y vuelve a pintar.
Harry y Maura convinieron el día anterior en aquella mentira piadosa.
– Claro. Es una consumada y prestigiosa pintora, ¿no es así? Ha traído usted un dibujo hecho por ella, ¿verdad?
– Una copia, para ser exacto. La señora Hughes no podía recordar algunos detalles del rostro del hombre que vio, y recurrimos a un especialista para que la sometiese a una sesión de hipnosis.
– ¿Se refiere al doctor Pavel Nemec?
Los murmullos que se oyeron en la sala indicaban que el Húngaro era bien conocido por la mayoría de los presentes.
– No estoy seguro de que sea doctor en medicina -contestó Harry-, pero, en efecto, me refiero a él. No tuvo el menor problema para hacerle recordar lo que había olvidado. Le bastó una sesión de unos veinte minutos.
– Mire, señor Rennick -dijo Wetstone-, aquí tengo una declaración jurada de Pavel Nemec en que expone su convencimiento de que el dibujo que verán representa el rostro recordado por Maura Hughes: el del hombre que irrumpió en la habitación novecientos veintiocho después de que el doctor Corbett saliese a comprarle un batido a su esposa.
Wetstone aguardó a que distribuyeran las copias del dibujo y luego miró a Harry.
– Doctor Corbett, ¿ha visto usted alguna vez al hombre representado en el dibujo de la señora Hughes?
– En efecto. Llevaba el uniforme de los empleados de mantenimiento del hospital. Cuando llegué, enceraba el suelo de la planta en la que se encuentra la habitación novecientos veintiocho. Al salir a comprar los batidos, aún seguía allí. Y a mi regreso, se había marchado.
– ¿Está usted seguro?
– Totalmente seguro. El retrato se le parece mucho. Maura Hughes tiene un ojo increíble para el detalle. Incluso comento que debía de haberse comprado la pajarita con el nudo hecho, porque el nudo era demasiado perfecto.
Varios de los presentes se echaron a reír.
– ¡Esto es ridículo! -masculló Caspar Sidonis tan audiblemente que lo oyeron todos.
– De manera que, según usted, doctor Corbett -dijo Wetstone-, este hombre, el que aparece en el dibujo, aguardó el momento oportuno, se puso una bata blanca que sacó del cajetín de su enceradora, irrumpió como si tal cosa en la habitación novecientos veintiocho y le inyectó a su esposa una dosis letal de Aramine.
– Creo que eso fue exactamente lo que hizo.
La expresión de muchos de los presentes era inescrutable. No obstante, a Harry le pareció que la mayoría aún albergaba serias dudas acerca de él.
Wetstone indicó con un ademán que había terminado. Como, por lo menos en teoría, la carga de la prueba estaba en el hospital, Harry no sería interrogado por el jefe de los servicios jurídicos del centro. Era uno de los acuerdos de procedimiento que Wetstone le arrancó a Rennick.
Y fue precisamente Sam Rennick quien, a continuación, presentó al desaliñado hombre del traje azul, Willard McDevitt, jefe de mantenimiento del hospital.
McDevitt era un cincuentón de rubicundo rostro. Su nariz tenía todo el aspecto de haber sufrido más de una fractura. Hablaba con el convencimiento de quien se cree siempre en posesión de la verdad. A Harry le recordó a Bumpy Giannetti, el pendenciero mocetón que lo provocaba a la salida del colegio, y que le zurró con biológica regularidad desde el 7º al 10º de EGB. Se preguntó si Bumpy lo habría respetado más ahora que era sospechoso de dos asesinatos.
– Señor McDevitt, ¿reconoce el rostro del dibujo? -preguntó Rennick después de presentar debidamente al testigo.
– En absoluto. No lo he visto en mi vida -contestó el jefe de mantenimiento, que miró a Harry con insolente suficiencia.
– ¿Y qué me dice de la enceradora, la que, según el doctor Corbett, utilizó el asesino aquella noche?
– Bueno. En primer lugar, permítame que le diga que, si había aquella noche una enceradora en la novena planta del edificio Alexander, era de mi departamento. Y si era de mi departamento, quien la utilizase también era de mi departamento.
– ¿Y no pudo traerla alguien al hospital?
– Todo es posible, pero esas enceradoras industriales pesan doscientos cincuenta kilos y abultan más que una secadora. Es difícil imaginar que puedan introducirla en el hospital sin que nadie lo note.
– ¿Y no pudieron cogerla de su departamento?
– No, salvo a punta de pistola. Nos regimos por unas normas que redacté personalmente para evitar que nadie utilice material sin autorización. Se controla incluso el material estropeado o fuera de servicio. Dudo que pudiéramos… extraviar una enceradora de un cuarto de tonelada.
– Gracias, señor McDevitt.
Rennick asintió con la cabeza en dirección a Wetstone, aunque sin llegar a mirarlo. Harry ironizó para sus adentros sobre el despropósito de una profesión en la que las soterradas martingalas eran parte aceptada e incluso prevista de su ejercicio. Luego, reparó en que Caspar Sidonis intercambiaba susurrados comentarios con uno de los administradores, que se sentaba a su lado, a la vez que gesticulaba en dirección a Harry. Las componendas en el campo de la medicina quizá fuesen más sutiles que en el campo judicial, pero no menos repugnantes.
– Señor McDevitt -dijo Mel Wetstone-, ¿dónde se guardan las enceradoras?
– En un cuarto del subsótano que se cierra con llave. Es más, tiene dos cerraduras, y sólo yo y Gus Gustavson, mi encargado de mantenimiento, tenemos llave. Para utilizar cualquier enceradora, hay que contar con una autorización firmada por él o por mí.
– Está entendido, señor McDevitt, pero ¿cree usted que hay algún medio de que una persona que no pertenezca a su departamento pueda hacerse con una de esas enceradoras?
Читать дальше