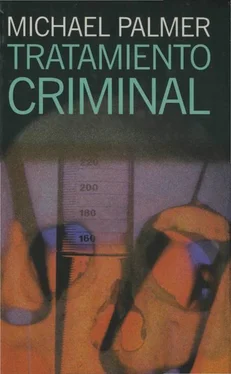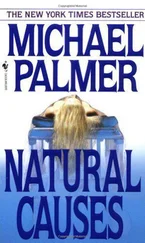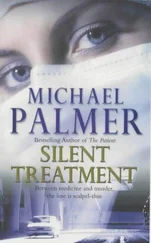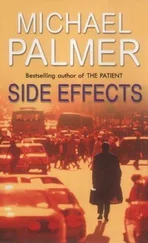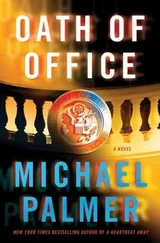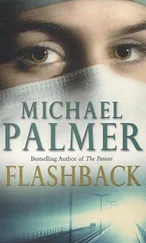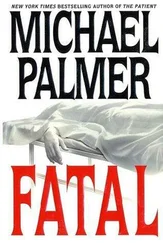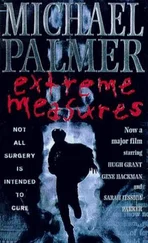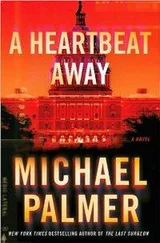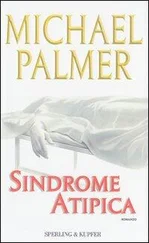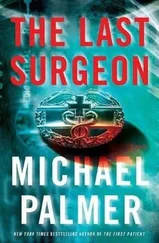El paciente pasó la prueba sin que Harry apreciase nuevos síntomas ni alteraciones en su cardiograma. Le diagnosticó artritis degenerativa de las costillas y de los hombros. Como Gerstein le pidiera un diagnóstico más científico y «algo que lo aliviase», como conseguían sus amigos de sus médicos, escribió: «Artralgia torácica severa, de origen no cardíaco», y le recetó Motrin.
Mientras observaba la curva de su cardiograma en la pantalla del monitor, sin advertir ninguna anormalidad, Harry se preguntó si estaría su propio corazón en tan buenas condiciones. El fuerte dolor que sintió en el pecho al ser atacado en el apartamento de Evie lo decidió a someterse a un reconocimiento cardiológico. Llamó para pedir hora, y como le dijeron que el médico estaba de viaje, se olvidó del asunto. Lo que sí hizo fue darse unas buenas palizas en la pista del gimnasio del hospital durante los días siguientes.
No había vuelto a sentir molestias, y a cada día que pasaba sin notar anomalías, remitía su temor a una enfermedad del corazón, aunque sin dejar de darle vueltas a otras posibles causas.
Se dijo que lo que ocurría era que sus precedentes familiares (la «maldición de los Corbett», como decía él) exacerbaban su aprensión respecto de cualquier síntoma de cardiopatía. Las molestias y leves dolores a los que la mayoría de las personas no daban importancia, a él empezaban a mortificarlo. Su hermano tenía que haber notado alguna que otra molestia en el pecho, como todo el mundo. ¿Quién no tenía molestias alguna vez? Pero su hermano no se pasaba el día con el calendario en la mano, ni llamaba al cardiólogo. ¿Por qué? Pues porque nunca se creyó genéticamente condenado a morir a causa de un infarto a temprana edad.
«No lo voy a dejar de lado», se dijo Harry mientras le extendía a Gerstein la nueva receta para sus pastillas contra la hipertensión. No iba a dejarlo de lado, no: un día de estos iría al médico a hacerse una prueba de estrés cardíaco, aunque, por el momento, con maldición o sin ella, tenía más apremiantes preocupaciones.
A través del intercomunicador se oyó la voz de Mary Tobin. Dos personas querían verlo: el agente Graham y el inspector Dickinson.
* * *
El inspector le indicó al agente Graham, que iba de uniforme, que tomase asiento en una de las sillas que Harry les señaló, pero él se quedó de pie y empezó a pasear de un lado a otro mientras hablaba. Apestaba a tabaco como la otra vez. Llevaba un traje de fibra sintética que le sentaba fatal. A Harry le pareció el mismo que le vio en el edificio Alexander.
– Bien, doctor -dijo Dickinson, que miró a Harry y luego a los diplomas y los cuadros que cubrían las paredes del consultorio-. Ya le dije aquella noche en el hospital que volveríamos a vernos. Y aquí estoy.
– Ya lo veo -repuso Harry en tono sarcástico.
– En su sala de espera no cabe un alfiler. ¿Tiene siempre tanto trabajo?
– ¿No podría usted volver después de las cinco, teniente? Muchas de las personas que aguardan han tenido que hacer verdaderos equilibrios para poder estar aquí a la hora que les he dado. Y procuro ser puntual.
– Ojalá mi médico pensara como usted. Es el doctor McNally. Tiene la consulta junto al sector oeste del Central Park. ¿Lo conoce?
– No, no lo conozco, teniente. ¿Cuánto cree que vamos a alargarnos?
– Eso depende.
– ¿De qué?
– De usted, doctor -repuso Dickinson, que sacó un bloc del bolsillo y miró a Harry-. ¿Le dice algo la palabra Metaraminol?
A Harry se le cayó el alma a los pies. El tenue rayo de esperanza de que el análisis de las muestras de sangre extraídas al cadáver de Evie no revelara la presencia de ninguna sustancia extraña se desvaneció.
– Querrá decir Metaraminol -lo corrigió Harry-. Es más conocido por el nombre comercial: Aramine.
– ¿Y sabe usted qué efectos produce?
– Naturalmente que sí, teniente. Vaya al grano.
– ¿Tiene usted por aquí Metaraminol?
– Ya casi nadie lo utiliza. Y… no. No tengo aquí Metaraminol. Nunca tengo. Le ruego que me diga lo que haya venido a decirme y se marche. Tengo pacientes que atender.
– ¡Le diré lo que he venido a decir cuando me salga de las narices! -le espetó Dickinson con los puños cerrados-. Si no quiere hacer esperar a sus pacientes como hace mi médico, salga a decirle a la enfermera que los mande a todos a casa.
– ¡Es usted quien se va a largar de aquí inmediatamente! -le gritó Harry-. ¡Fuera!
– ¡Pero bueno! ¿Qué va a hacer? ¿Llamar a la policía? -exclamó Dickinson, un poco más calmado-. Mire, doctor: facilitémonos las cosas. Saldremos ganando todos.
Harry cogió el teléfono, dispuesto a llamar a la comisaría, pero lo pensó mejor y colgó el auricular para, a continuación, recostarse en el sillón.
– ¿Qué quiere, Dickinson?
– Quiero que confiese lo que le hizo a su esposa.
– ¿Qué?
– Verá, doctor: sé que fue usted quien lo hizo. Todo el que está mínimamente familiarizado con el caso opina lo mismo. De modo que lo único que tiene que hacer es confesar.
– Yo no hice nada. ¿Han encontrado Aramine en la sangre de Evie?
– ¡Como para hacerle estallar el cerebro a un elefante! El forense asegura que nadie, salvo un médico o un farmacéutico, podía conocer los efectos de semejante sustancia. ¿Qué le parece a usted?
– Yo no la maté -dijo Harry, que suspiró con abrumada expresión. Aunque no pudiera probar lo que sabía, no tenía sentido ocultárselo a Dickinson-. Yo también creo que la mató un médico, probablemente el hombre a quien Maura Hughes vio entrar en la habitación. Evie trabajaba en un reportaje que preocupaba a muchas personas. Todo lo que sé es que tenía que ver con la prostitución de alto nivel y personas relevantes. La mataron para impedir que continuara. La noche siguiente a su funeral encontré los materiales de su reportaje en un apartamento del Greenwich Village.
– ¿Y?
– El supuesto médico y dos matones se me echaron encima cuando apenas había empezado a echarles un vistazo a los materiales para el reportaje.
Tarde o temprano, Harry tendría que desvelar quién era el alter ego de Evie y la naturaleza de su trabajo, pero aún no se sentía con ánimo.
– ¿Cómo sabe que se trata de un médico?
– Con seguridad, no lo sé. Lo creo porque parece obvio que es alguien que sabe moverse en un hospital, y que conoce los medicamentos. En el apartamento de Evie me puso una inyección intravenosa. Luego, me drogó con una sustancia muy específica y me interrogó durante varias horas. Después, él y los matones se marcharon y dejaron el apartamento completamente vacío.
– ¿Y lo deja con vida después de haberle visto usted la cara?
– No le vi la cara. Ni a los otros dos tampoco -replicó Harry, que reparó en que el cinismo de Dickinson se tornaba en incredulidad-. Los dos matones llevaban el rostro cubierto con una media -añadió-. Cuando apareció el supuesto médico, yo tenía los ojos tapados. Maura Hughes es, que yo sepa, la única persona que le ha visto la cara.
Harry no había tardado mucho en comprender por qué no lo mató el misterioso médico. Bajo el efecto del potente hipnótico que le administró, reveló todo lo que sabía, o sea: prácticamente nada. Comprendió que, cuando lo sorprendieron, apenas les había echado un vistazo a los materiales del reportaje, y en lo poco que había visto y leído, no había nada que pudiera inculpar a nadie (ni nombres, ni fechas, ni lugares). Si el médico tenía confianza en sus métodos (y había sobradas razones para pensar que era un hábil interrogador), se percataría de que Harry no representaba ninguna amenaza.
Además, Harry caía ahora en la cuenta de que había una razón más importante para no haberlo matado. Si Caspar Sidonis no hubiese irrumpido en escena con su ira y sus sospechas, nadie habría puesto en duda que la muerte de Evie se debió a causas naturales. Las hemorragias eran una frecuente complicación de los aneurismas y, por lo mismo, a nadie sorprendían. El forense no habría titubeado en extender el certificado de defunción por muerte natural. Sin embargo, debido a la insistencia de Sidonis, se hizo un exhaustivo análisis de la sangre del cadáver. Encontrarían Aramine y, de inmediato, las sospechas recaerían sobre Harry. Si desaparecía, o era asesinado, la investigación sobre el caso se intensificaría.
Читать дальше