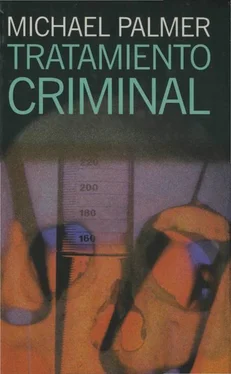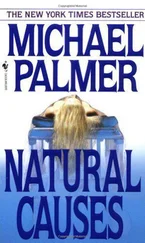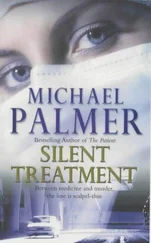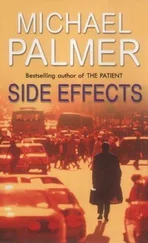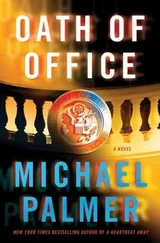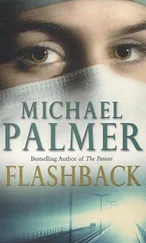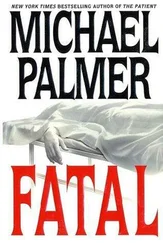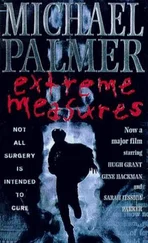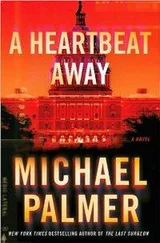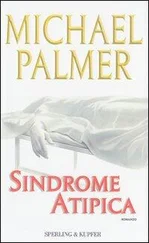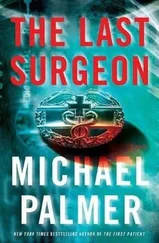Aunque Kevin no recordaba qué le contestó exactamente a Burt Dreiser, era obvio que su respuesta debió de ser la adecuada, y sincera. A lo largo de su vida, había tomado más de un atajo (respecto de la ley, de la moral y de otros principios) para conseguir lo que deseaba o por las causas en las que creía. Y no había nada en la Tabla Redonda, ni en sus fines, que no pudiese aceptar, y más teniendo en cuenta que se jugaban mucho tanto su empresa como él. Todo sería perfecto -absolutamente perfecto- si pudiera sentirse más cómodo con todo lo que implicaba pertenecer a la Tabla Redonda.
Cogió el recorte de la nota necrológica de Evelyn DellaRosa, lo alisó encima de la mesa y lo releyó. La directora de sección de «Consumo» de la revista Manhattan Woman encajaba bien con lo que sabían de Désirée. Lo que ya no encajaba era que fuese esposa de un médico.
Aunque Désirée no hubiese llegado a hacer el amor con Kevin, él recordaba muy bien que estaba dispuesta, y en buen grado. Gauvain reconoció haber tenido con ella algunos escarceos. Sin embargo, negaba haber llegado a hacer el amor con ella.
Kevin siempre tuvo la sensación de que Gauvain mentía. No era insólito que la esposa de un médico se prostituyese. ¿Quién no había leído o visto por TV reportajes acerca de los paraísos del sexo en zonas residenciales? Pero eso era una cosa, y otra muy distinta verse mezclado en algo semejante.
Kevin Loomis se detuvo en una línea de la esquela de Désirée.
… murió, de repente, en un hospital de Manhattan…
Murió… de repente. ¿Qué significaba eso?
No estaba seguro de si debía decirles algo a Galahad y a los demás. Pudiera ser que sí. Se lo diría en la siguiente reunión. Quizá debía de hacerlo.
«¿Y qué más da?», se dijo Kevin en voz alta.
¿Qué importaba que Désirée fuese, efectivamente, Evelyn DellaRosa? Nada hacía sospechar que la Tabla Redonda tuviera relación con su muerte; nada en absoluto.
Casi había logrado convencerse de que así era cuando recordó lo que dijeron Galahad y Merlín en la última reunión.
«Hemos ido ya demasiado lejos para permitir que nadie amenace nuestra labor.»
¿No fue eso lo que dijo Galahad? Si no fue eso, pensó Kevin, sería algo muy parecido. ¿Y qué contestó Merlín?
«No hagas nada demasiado… expeditivo, por lo menos, sin asegurarte de que ella no tiene suscrita una póliza con ninguna de nuestras compañías.»
Quizá no fueran ésas, exactamente, sus palabras, pero lo que quiso decir lo tenía claro. Ya entonces el comentario de Merlín le puso los pelos de punta. Fue, sobre todo, el tono… la expresión de su rostro, como si Merlín y Galahad se contasen algo gracioso que sólo ellos sabían de qué iba. Y ahora, una mujer que podía ser Désirée había muerto… de repente… en un hospital de Manhattan…
Kevin casi saltó de la silla al oír sonar el teléfono. Lo cogió en seguida.
– Soy Burt, Kevin. Espero no haberlo despertado. Ha ocurrido algo sobre lo que creo que deberíamos hablar. No es nada grave, ni nada que deba preocuparlo a usted. ¿Podríamos vernos en mi barco, sobre las siete y media?
En el barco. En el único lugar en el que Dreiser se sentía seguro y a salvo. Tenía que tratarse de algo relacionado con la Tabla Redonda.
– Por supuesto -dijo Kevin, que se aclaró la garganta para tranquilizarse-. Saldré dentro de unos minutos.
Kevin Loomis metió la nota necrológica de Evelyn DellaRosa en un sobre y la guardó en el cajón de la mesa. Luego, subió a la cocina, dejó una nota encima de la mesa para Nancy y para los niños y fue al garaje.
– ¡Eh, fenómeno! ¿No olvidas algo?
Era Nancy, que acababa de salir a despedirlo a la entrada. Llevaba su maletín en una mano, y en la otra, una bolsa de pistachos (su vicio más arraigado). Se había puesto el vestido de seda beige que le regaló él para Navidad. La luz del sol y las hojas de los arces de la calle la cubrían de una hermosa retícula de luces y sombras.
Kevin y Nancy se conocieron en una excursión que organizó la parroquia, cuando iban al 9. 0curso, y se enamoraron. Nancy Sealy era entonces muy bonita. Ahora, veinticuatro años después y con tres hijos, Nancy Sealy Loomis seguía siendo muy guapa.
De pronto, la imagen de Kelly se superpuso a la de su esposa: desnuda, sentada a horcajadas sobre sus muslos, acariciándolo lenta y sensualmente. Por un instante, igual que le ocurrió aquella noche, todo su mundo se redujo al vello de su pubis, lustroso y negro como el azabache. Se había dejado acariciar el pene con su lengua e incluso que se lo introdujese en la boca (ningún hombre con sangre en las venas se habría resistido), pero, al igual que con Désirée, se impuso no llegar a la penetración. Se sentía satisfecho por haber sabido dominarse.
Kevin se acercó a su esposa y la besó en la mejilla, luego en los labios y después en la boca, apasionadamente.
– ¿Es una invitación? -dijo ella, que le mordisqueó la oreja y dejó el maletín en el suelo-. Porque si es así, no tengo más que llamar a Marty a la oficina y…
– No puedo, cariño -se excusó él-. Tengo una reunión con Burt. Procuraré volver pronto a casa o, si quieres, te llamo Podríamos encontrarnos en el motel Starlight.
A Nancy se le iluminó el rostro. Kevin cogió el maletín, ella le dio la bolsa de pistachos.
– ¿Lo dices en serio? -preguntó ella.
Ir a un motel a hacer el amor era algo que Nancy anhelaba repetir desde que fueron, por primera vez, en su época d universitarios.
– Te llamaré a primera hora de la tarde y, si puedo, iremos -le prometió él.
Kevin volvió a besarla y fue a coger su Lexus. Se juró que aquélla iba a ser la última vez que tuviese la más mínima relación sexual con Kelly, o con cualquier otra azafata de compañía. Podría serle fiel a su esposa, pero no era un santo. Si jugaba con fuego, tarde o temprano se quemaría. Estaba decidido a hablarlo con Burt, ya que era un deber de cortesía para con el hombre que tanto había hecho por él. No pensaba seguir por aquel camino. En adelante, Lancelot tendría que invitar a una chica menos a la «fiesta» o montárselo él con dos. Sir Tristán no quería saber nada más del asunto.
Enfiló con el coche hacia Midtown Tunnel. El barco de Dreiser, un espléndido Bertram de doce metros de eslora, tenía el amarre en un club náutico del puerto deportivo del Hudson, cerca de la calle 77. De modo que pensó ir por la calle 42 hasta enlazar con la autopista West Side. No obstante, en seguida cambió de idea y fue por la FDR. Era mejor ir por la calle 72 y atajar por el Central Park. Si tenía un poco de suerte llegaría con mucho tiempo de antelación y, como llevaba miniordenador en el asiento de atrás, podría adelantar trabajo. Aquel ordenador portátil le había costado 4.500 dólares (más de lo que ganaba en seis meses cuando empezó a trabajar).
Introdujo un compacto de Sinatra en el radiocasete y subió las ventanillas. El sistema de sonido era extraordinario. «¡Qué gozada! -se dijo Kevin-. Un alto cargo, una casa de ensueño y toda clase de lujos.» Su vida iba… sobre ruedas. Nunca mejor dicho, pensó. Sin embargo, no paraba de darle vueltas a la cabeza. Era de esa clase de personas que siempre tratan de anticiparse a lo peor, de atisbar los nubarrones por más despejado que estuviera el cielo.
Lo de Evelyn DellaRosa no era, probablemente, más que un caso de asombroso parecido físico, combinado con su exceso de imaginación.
El tráfico era más fluido de lo habitual, y Kevin llegó al embarcadero con casi media hora de adelanto. Aun así, Burt ya estaba en su yate y desayunaba en la cubierta de popa.
Pese a sus cincuenta y un años, era todavía apuesto. Tenía facciones de patricio. Las grisáceas canas que contrastaban con su pelo negro le daban un aspecto interesante.
Читать дальше