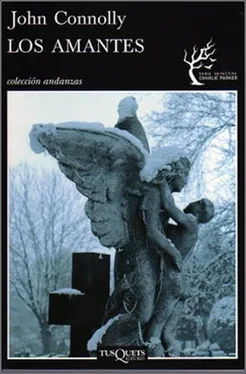Emily Kindler estaba sola en casa a la hora en la que, según se creía, había sido asesinado su novio, lo que significaba que no tenía coartada. Pero eso mismo podía decirse de medio pueblo. En casa de los Faraday el gas se había abierto, según cálculos aproximados, en algún momento entre las doce de la noche y las dos de la madrugada. Y a esa hora también la mayoría de los vecinos del pueblo dormían en sus camas.
Pero en realidad Dashut no creía que Emily Kindler estuviese implicada en la muerte de Bobby Faraday ni, por extensión, centraba en ella sus sospechas respecto al final de los padres de Bobby, pese a que por pura diligencia contempló la posibilidad de su participación. Cuando el jefe presentó discretamente a Emily como sospechosa ante Homer Lockwood, el ayudante del forense, que vivía en el pueblo y conocía de vista tanto a Emily como a los Faraday, el viejo se echó a reír.
– No tiene fuerza suficiente, no para hacer lo que le hicieron a Bobby Faraday -dijo al jefe-. No tiene brazos de acero.
Por tanto, cuando Emily comunicó al jefe que planeaba marcharse del pueblo, él lo comprendió. Aun así, le pidió que en cuanto se estableciese en algún sitio se lo hiciera saber y lo mantuviera informado de sus movimientos durante un tiempo, y ella accedió, pero el jefe no tenía motivos para impedirle que se fuera. La chica le dio un número de móvil para ponerse en contacto con ella y la dirección de un hotel de Miami donde se proponía buscar trabajo de camarera, y le aseguró que regresaría en cualquier momento si así contribuía a la investigación, pero cuando Dashut intentó ponerse al final en contacto con Emily, el móvil estaba dado de baja y el encargado del hotel de Miami le dijo que la muchacha no había aceptado su oferta de empleo. Al parecer, Emily Kindler había desaparecido.
Emily se dirigió al nordeste. Deseaba oler el mar, despejar los sentidos. Deseaba escapar de aquello que le seguía los pasos. Sin embargo, la había encontrado en ese pequeño pueblo del Medio Oeste y había eliminado a los Faraday. Volvería a encontrarla, lo sabía, pero ella no tenía intención de quedarse esperando de brazos cruzados en un rincón oscuro. Puso la mira en lugares lejanos, puede que incluso Canadá.
En el autocar de la Greyhound, los hombres la miraban mientras ella veía transformarse paulatinamente el paisaje llano y monótono en suaves colinas, cubiertas aún por una gruesa capa de nieve. Un tipo con una cazadora de cuero gastada que olía a sudor y feromonas intentó entablar conversación con ella en una de las paradas de descanso, pero ella le dio la espalda y volvió a su asiento detrás del conductor, un hombre cercano a los sesenta años que percibía su vulnerabilidad pero, a diferencia de otros, no pretendía explotarla. Por el contrario, la había acogido bajo su protección y lanzaba miradas torvas a todo varón por debajo de los setenta años que amenazase con ocupar el asiento vacío junto a la chica. Cuando el de la cazadora de cuero regresó al autobús y pareció decidido a cambiarse de asiento para estar más cerca del objeto de su interés, el conductor le ordenó que volviera a su sitio y no moviera el culo hasta llegar a Boston.
Aun así, las atenciones de aquel hombre indujeron a Emily a pensar en Bobby, y se le empañaron los ojos. No había llegado a quererlo, pero le caía bien. Era divertido y tierno y tímido, al menos hasta que empezaba a beber, y entonces afloraba a borbotones parte de la rabia y la frustración causadas por su padre, aquel pueblo pequeño, e incluso ella.
Nunca había sabido bien qué buscaba en un hombre. A veces creía intuirlo, percibir una breve insinuación de lo que quería, como el vislumbre de una luz en la oscuridad. Reaccionaba a eso, y el hombre reaccionaba a su vez. En ocasiones ya era demasiado tarde para echarse atrás y había sufrido las consecuencias: insultos, a veces hasta violencia física, y una vez algo casi peor que eso.
Como algunos jóvenes de su edad, hombres y mujeres, había hecho lo posible por encontrar un objetivo. No tenía aún clara la orientación que quería dar a su vida. Creía que quizá llegaría a ser artista o escritora porque le gustaban los libros, la pintura y la música. En las grandes ciudades se pasaba horas en museos y galerías, de pie ante enormes lienzos, como si albergase la esperanza de verse así absorbida por ellos, fundida en su mundo. Cuando podía permitírselo, compraba libros. Cuando no le alcanzaba el dinero, acudía a una biblioteca, pero eso, la experiencia de leer un libro que no consideraba suyo, no era lo mismo. Aun así, aquello le transmitía una sensación de posibilidad gracias a la cual se sentía menos a la deriva en el mundo. Otros habían luchado con esos mismos problemas y habían salido airosos.
No llegó a la frontera canadiense, sino que se apeó del autobús en un pueblo de New Hampshire. No sabía por qué precisamente allí, pero había aprendido a confiar en la intuición. Transcurrida una semana, no sentía aún el menor apego por ese lugar, pero se quedó de todos modos. Aquélla no era una comunidad amante del arte y la cultura. Había un pequeño museo, un batiburrillo de historia, casi toda local, y arte, también local casi todo. Cualquier otra incorporación parecía añadida por accidente, resultado del impulso de aquellos que no tenían unos medios a la altura de sus gustos o, quizás, unos gustos a la altura de sus medios, en un pueblo que veía la conveniencia, incluso la necesidad, de tener un museo, sin acabar de entender por qué. Esta actitud parecía haber impregnado todos sus estratos, y Emily no recordaba otro entorno en el que la creatividad se hallase tan sofocada; o al menos hasta que recordó el pequeño pueblo que en otro tiempo consideró el suyo. Allí tampoco tenían cabida el arte y la belleza, y la casa donde se crió estaba despojada de esas banalidades. Allí ni siquiera las revistas tenían cabida, a menos que se contase el alijo de revistas porno de su padre.
Hacía tiempo que no se acordaba de él. Su madre se había marchado cuando ella aún era pequeña y le había prometido regresar a buscarla, pero nunca volvió, y al cabo de un tiempo llegó la noticia de que había muerto en algún sitio de Canadá, donde le había dado sepultura la familia de su nuevo novio. El padre de Emily hizo todo lo necesario por su formación y supervivencia, pero poco más. Ella fue al colegio y siempre dispuso de dinero para libros. No les faltó la comida, pero nunca iban a un restaurante. Apartaban dinero en un tarro para gastos domésticos, y él le daba algo para sus cosas, pero ella no sabía adónde iba a parar el resto de su dinero. Su padre no bebía en exceso, ni consumía drogas. Tampoco le puso nunca la mano encima movido por el afecto o la ira, y cuando ella creció y su cuerpo maduró, él procuró no hacer ni decir nada que pudiera considerarse inapropiado. Por esto en concreto Emily se sentía más agradecida de lo que él sabría jamás. Había oído las historias que contaban algunas chicas del colegio, historias de padres y padrastros, de hermanos y tíos, de nuevos novios de madres cansadas y solitarias. Su padre no era así. Por el contrario, mantenía las distancias y reducía al mínimo la conversación con ella.
Con todo, nunca se había sentido mal atendida. Cuando, ya en la adolescencia, empezó a tener problemas en el colegio -alborotaba en clase, lloraba en los lavabos-, su padre habló con el director y acordaron mandar a Emily a un psicólogo, pero a aquel hombre bondadoso de voz suave, con gafas sin montura, ella decidió contarle tan poco como a su padre. No quería hablar con un psicólogo. No quería en modo alguno que se la considerara distinta, y por tanto no le dijo nada de los dolores de cabeza, las lagunas de memoria, los sueños en los que algo salía de un hoyo oscuro en el suelo, una cosa con dientes que le roía el alma. No le habló de su paranoia, ni de la sensación de que su identidad era algo frágil, susceptible de perderse y romperse en cualquier momento. Después de diez sesiones, el psicólogo llegó a la conclusión de que era una chica normal, aunque sensible, que a su debido tiempo encontraría su lugar en el mundo. Existía la posibilidad de que sus dificultades presagiaran algo más grave, una forma de esquizofrenia, quizás, y tanto a ella, como especialmente a su padre, les aconsejó que permanecieran atentos a cualquier cambio significativo en su comportamiento. A partir de entonces su padre empezó a mirarla de otro modo, y en dos ocasiones durante los meses posteriores ella se lo encontró al despertarse en la puerta de su habitación. Viendo el desconcierto de ella, él le explicó que había gritado en sueños, y ella se preguntó si habría oído lo que decía.
Читать дальше