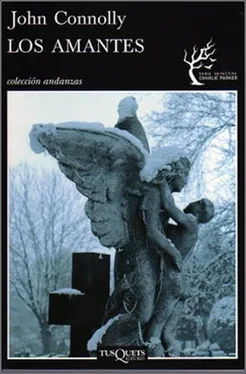Su padre trabajaba de conductor para una tienda de muebles: Trejo & Sons, Inc., de unos mexicanos que habían prosperado. Era el único empleado de los Trejo que no era de origen mexicano. Emily ignoraba la razón. Cuando se lo preguntó a su padre, él admitió que tampoco lo sabía. Quizá fuera porque conducía bien su camión, pero también podía ser, pensaba ella, porque los Trejo vendían muebles de muchas clases, unos caros y otros no, a personas muy diversas, algunas mexicanas y otras no. Su padre transmitía una sensación de autoridad, y hablaba bien. Para los clientes más ricos, era la cara aceptable de los Trejo.
Todos los muebles de la casa habían sido comprados con descuento en la tienda, normalmente porque tenían alguna tara, estaban algo rotos o eran tan feos que habían abandonado ya toda esperanza de venderlos. Su padre había cortado y lijado las patas de la mesa de la cocina en un esfuerzo por igualarlas, pero ahora quedaba demasiado baja, y no podían meter las sillas debajo cuando acababan de comer. En la sala, el sofá y los sillones eran cómodos pero no hacían juego, y las alfombras eran baratas pero resistentes. Sólo los sucesivos televisores que iban adornando un rincón tenían cierta calidad, y su padre los renovaba regularmente cuando llegaba al mercado un modelo mejor. Él prefería los documentales sobre historia y los concursos. Rara vez veía la programación deportiva. Quería saber cosas, aprender, y su hija, en silencio, aprendía a su lado.
Cuando Emily por fin se marchó, se preguntó si su padre se daría cuenta siquiera. Sospechaba que se alegraría de su ausencia. Sólo después se le ocurrió pensar que él casi parecía tenerle miedo.
Encontró otro trabajo de camarera, éste en lo más parecido a una cafetería bohemia que tenía el pueblo. El sueldo no era gran cosa, pero tampoco pagaba mucho de alquiler, y al menos ponían buena música y los otros empleados no eran gilipollas integrales. Complementaba sus ingresos trabajando en la barra los fines de semana, lo que ya no era tan agradable, pero había conocido a un hombre que parecía interesado en ella. Había ido al bar acompañado de unos amigos a ver un partido de hockey por la tele, pero él era distinto de los demás y había flirteado un poco con ella. Tenía una sonrisa agradable y no era tan malhablado como sus amigos, cosa que ella admiraba en un hombre. Desde entonces había vuelto un par de veces, y ella adivinó que estaba armándose de valor para invitarla a salir. Sin embargo, no sabía si se sentía preparada, no después de lo sucedido, y aún tenía sus dudas acerca de él. Pero percibía algo en ese hombre, algo que despertaba su interés. Si la invitaba, aceptaría, pero mantendría cierta distancia hasta conocerlo un poco más. No quería que las cosas terminaran como con Bobby.
Durante la cuarta noche en el nuevo pueblo la despertó la visión de un hombre y una mujer caminando por la calle hacia el apartamento que ella alquilaba. La visión era tan vivida que Emily se acercó a la ventana y miró hacia fuera esperando ver dos siluetas de pie bajo la farola más cercana, pero el pueblo estaba en silencio y la calle vacía. En su sueño casi había visto sus caras. Era un sueño recurrente desde hacía muchos años, pero sólo hacía poco que los rasgos del hombre y la mujer se veían más nítidos, mejor definidos en cada aparición. Aún no los reconocía, pero sabía que pronto lo conseguiría. Y entonces llegaría la hora de la verdad. De eso, al menos, estaba segura.
Así, sí, interrumpe este último beso de lamento,
que a dos almas absorbe, y a ambas evapora.
Vuélvete, espectro, hacia ese lado,
y vuélvame yo hacia este otro.
«La expiración», John Donne (1572-1631)
En el Bear, cada viernes tenía que tratar con nuestro principal distribuidor, Nappi. El Bear recibía reparto de cerveza tres veces por semana, pero Nappi suministraba el ochenta por ciento de los barriles, así que su entrega era todo un acontecimiento. El camión de Nappi llegaba siempre los viernes, y una vez comprobados y almacenados los treinta barriles, y pagada la entrega en el acto conforme a la política del Bear, invitaba al conductor a comer a cuenta mía, y hablábamos de cerveza, de su familia, de la crisis.
A diferencia de otros bares, el Bear disponía de un buen punto de referencia para evaluar la situación económica. Siempre habían frecuentado el bar agentes dedicados a la recuperación de bienes impagados, y cada vez veíamos a más de ellos aparcar delante sus furgonetas. No era un trabajo que a mí me hubiese gustado hacer, pero ellos, en su mayoría, se lo planteaban de manera muy filosófica. Bien podían permitírselo. Con sólo un par de excepciones, eran hombres grandes y recios, aunque el más duro de todos, Jake Elms, que en esos momentos se comía una hamburguesa y comprobaba el móvil sentado a la barra, medía sólo un metro sesenta y dos y pesaba apenas sesenta kilos. Hablaba en voz baja y nunca le oí pronunciar una palabra obscena, pero corrían anécdotas legendarias sobre él. Viajaba con un terrier sarnoso en la cabina de la furgoneta y llevaba un bate de aluminio en un soporte bajo el salpicadero. Que yo supiera, no iba armado, pero en su día aquel bate había roto más de una cabeza; y según contaban, si alguien cometía la temeridad de amenazar a su querido amo, el perro de Jake tenía la singular aptitud de aferrarse con los dientes a los testículos del autor de semejante osadía y de quedarse suspendido de ellos gruñendo.
Huelga decir que no se permitía la entrada del perro en el bar.
– Detesto esta época del año -comentó Nathan, el repartidor de Nappi, cuando acabó su bocadillo y se dispuso a salir al frío-. Debería buscarme un empleo en Florida.
– ¿Te gusta el calor?
– No, no me entusiasma. Pero esto… -Mientras se ponía el abrigo, señaló el mundo más allá del oscuro capullo formado por el Bear-. A esto lo llaman primavera, pero no lo es. Esto es aún el crudo invierno.
Tenía toda la razón. Allí sólo había tres estaciones, o esa impresión daba: invierno, verano y otoño. No existía la primavera. Ya estábamos a mediados de febrero y, sin embargo, no se advertía el menor indicio del retorno de la vida, ni el menor asomo de renovación. Las calles de la ciudad estaban fortificadas con murallas de nieve y hielo; en las aceras más anchas se advertían las huellas de las máquinas, que las habían despejado una y otra vez. Si bien era cierto que las peores nevadas ya habían quedado atrás, en su lugar teníamos ahora una lluvia helada y el temible asedio del persistente frío, agravado a veces por fuertes vientos; pero, incluso en su forma más apacible, el frío era capaz de dejar en carne viva orejas, narices y las yemas de los dedos. Placas de hielo, algunas visibles y otras no, salpicaban las calles sombrías. Las que subían desde Commercial hasta el Puerto Antiguo eran traicioneras si uno las recorría sin suelas antideslizantes, y el pavimento de adoquines, tan apreciado por los turistas, no disminuía precisamente los riesgos del ascenso. En bares y restaurantes, la tarea de barrer el suelo se volvía más pesada por la acumulación de barro y hielo, de tierra y sal de roca. En algunos sitios -junto a los aparcamientos de Middle Street, o cerca de los muelles-, las pilas de nieve y hielo eran tan altas que los transeúntes tenían la sensación de hallarse en medio de una especie de guerra de trincheras. Algunos trozos de hielo eran del tamaño de peñascos, como si hubiesen sido expulsados desde las profundidades de un extraño volcán casi congelado.
En los muelles, las langosteras estaban cubiertas de nieve. De vez en cuando un espíritu valeroso se aventuraba a salir a la bahía, y cuando volvía, la sangre de los peces dejaba manchas rosadas y rojas en el hielo, pero en general las gaviotas revoloteaban desconsoladas, aguardando la llegada del verano y el regreso de las sobras fáciles. De noche se oía el ruido de los neumáticos intentando adherirse al traicionero hielo, de las impacientes patadas de la gente en el suelo mientras buscaba las llaves y de las risas al borde de las lágrimas por el dolor que causaba el frío.
Читать дальше