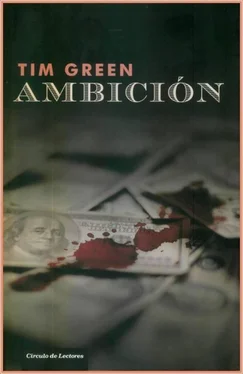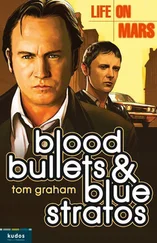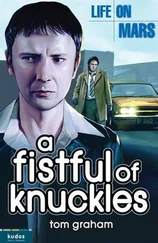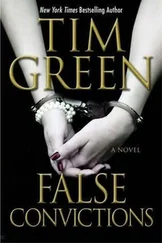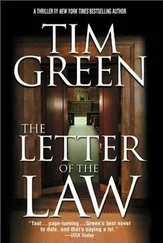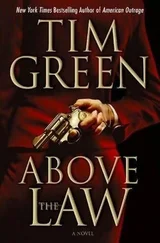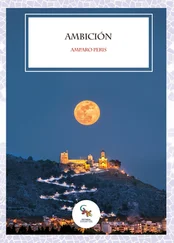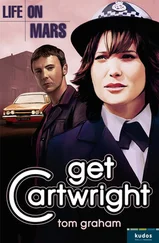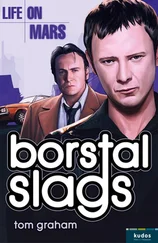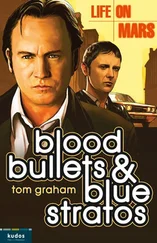Me suben a un peque ñ o avi ó n privado y despegamos en direcci ó n al oeste. Me han encontrado un empleo en una ferreter í a a las afueras de la ciudad de Bozeman, en Montana. Yo hab í a estudiado algo de electr ó nica en el instituto y el empleo me pareci ó el m á s adecuado de las opciones que me dieron a escoger. Todo es bastante cutre. Un rancho de dos habitaciones situado al final de un camino de tierra. Un Chevrolet verde de cuatro puertas. No puedo ir a la misma tienda m á s de una vez al mes.
El agente corpulento con el pelo cortado al uno, Karp, se quedar á una temporada conmigo. Todo un regalo: ver ese semblante p á lido fijo en la televisi ó n cada d í a, cuando vuelva a casa. Y el modo en que respira por la nariz, emitiendo un leve silbido, mientras engullimos la cena congelada en tomo a una peque ñ a mesa de formica en la cocina.
La noche antes de que se marche, le encuentro en el porche, observando los rel á mpagos. El viento sacude su camisa de franela. Tiene las manos en los bolsillos.
– ¿ Esta mierda funciona? -pregunto.
Me mira y esboza una sonrisa que se esfuma en un segundo. Asiente con la cabeza.
– ¿ Nunca han pillado a nadie?
– Es imposible -dice é l-. En ocasiones lamento decirlo.
– ¿ Porque eso es lo que merecemos?
Me mira a los ojos; luego se encoge de hombros.
– Un trato es un trato. Y nosotros siempre cumplimos con nuestra parte. É sa es la diferencia.
Me aparta y entra en la casa.
– Ha sido un placer conocerle -digo, en un tono tan bajo que no puede o í rlo.
Y, sin embargo, echo de menos su compa ñí a cuando se marcha. Me han advertido acerca de las relaciones. Los amigos est á n prohibidos. Se admiten mujeres, siempre que no est é n casadas. Mantengo los ojos abiertos en busca de una soltera, pero Bozeman no es una gran ciudad y no se me permite unirme a organizaciones donde podr í a encontrar una.
Pero siempre me queda el bosque. Tengo uno al final del sendero. Un bosque que se extiende hasta las monta ñ as. Bosques habitados por ciervos y osos.
Voy a Wal-Mart y miro los rifles. Me siento tentado de coger uno, pero al final cambio de opini ó n y me decido por un arco. Oigo c ó mo el dependiente me habla del alce. Me hierve un poco la sangre y compro una diana para colocarla en el patio de casa, y unos protectores redondos para las flechas.
El trabajo en la ferreter í a me deja tiempo para otras cosas. Me he comprado un libro de cocina y practico un poco. ¿ Que si pienso en ella? Claro. Pero es é l quien ocupa la mayor parte de mis pensamientos: espero que est é en la universidad. S é que tiene suficiente dinero para lograrlo y me pregunto si me recuerda con el mismo cari ñ o que yo y si volver é a verle alg ú n d í a.
Cuando las noches se vuelven realmente fr í as ya he practicado lo suficiente con el arco como para salir al bosque. Monto varias casetas por donde s é que se mueve la caza, tanto al amanecer como al anochecer. El punto de vigilancia m á s alejado est á encaramado a un haya alta, junto a un estrecho riachuelo. Un d í a que salgo pronto del trabajo voy hacia all í .
Me quedo dormido en la caseta, esperando. Cuando me despierto ya es demasiado oscuro para cazar. La ardilla voladora que veo de vez en cuando se frota las patas antes de saltar, abriendo las alas y sumergi é ndose en la penumbra.
El coraz ó n se me detiene al o í r una rama que se rompe.
– ¿ Hay alguien?
Se me seca la boca y me recorre un escalofr í o. Bajo corriendo y me agacho junto al riachuelo. Soy consciente del entorno que me rodea. El olor h ú medo del aire y de los á rboles. El sonido del agua. La noche negra. Y s é que no estoy solo. Inm ó vil, observo las sombras difusas que se dibujan a mi espalda; siento n á useas, el miedo me recorre la sangre. Noto un atisbo de movimiento y oigo un d é bil sonido met á lico.
Un resplandor anaranjado ilumina los á rboles, y el pecho me arde durante un instante, antes de que se me corte el aliento. Clavo los dedos en la tierra h ú meda y piso hojas muertas con los talones de las botas. Algo c á lido me llena la boca y gotea por mi mejilla, mientras el resto de mi cuerpo se enfr í a.
La sombra negra de un hombre salta el riachuelo y se cierne sobre m í . Enciende una linterna y su luz me ciega. Observa la herida abierta que tengo en el pecho. Carraspea. El haz de luz enfoca el suelo. Distingo el bigote largo y ca í do. Los ojos tristes y oscuros. Ojos de mirada vac í a que me recuerdan a los m í os cuando pienso en mi hijo mientras me afeito… En el hijo que nunca ver é .
Las pilas de la linterna hacen ruido cuando é l la deposita sobre el tambor del gran rifle. Cuando lo levanta, pierdo de vista su rostro.
Lo ú nico que veo ahora es esa fr í a luz cegadora. Y, a su alrededor, s ó lo… oscuridad.
Durante la escritura de todos mis libros siempre hay personas que me ayudan en momentos esenciales del camino, y me gustaría aprovechar este espacio para darles las gracias:
A Esther Newberg, la mejor agente del mundo y una amiga fiel, por sus conocimientos. A Ace Atkins, ese amigo en quien confío, brillante y lleno de talento, por su atenta lectura y sus fantásticas ideas. A Jamie Raab, mi editor, quien pulió esta historia con una inspiración y creatividad sin igual. Y a las mujeres que trabajan para él: Frances Jalet-Miller y Kristen Weber, además de a mis amigos de Warner Books, Larry Kirshbaum, quien ya no se halla en la empresa pero que, junto con Rick Wolff, me concedió una oportunidad; Maureen Egen, Chris Barba y su equipo de comerciales, los mejores del mundo; Emi Battaglia; Karen Torres; Martha Otis; Paul Kirschner; Flag Tonuzi; Jim Spivey; Mari Okuda; Fred Chase, y Tina Andreadis, a quien todos echaremos de menos.
A mis padres, Dick y Judy Green, quienes me enseñaron a leer y a amar los libros, y se pasaron muchas horas repasando este manuscrito hasta hacerlo brillar.
Un agradecimiento especial para el antiguo agente del FBI John Gamel, que me ayudó a comprender el funcionamiento interno del FBI y contestó a mis llamadas a cualquier hora del día.

***