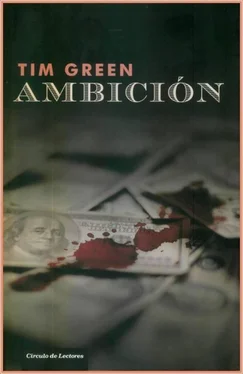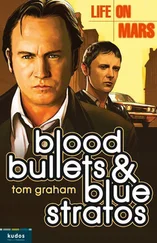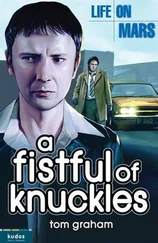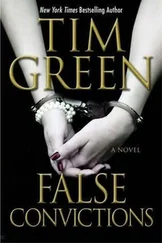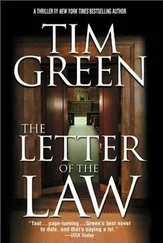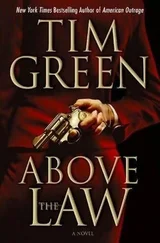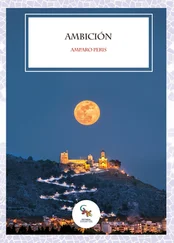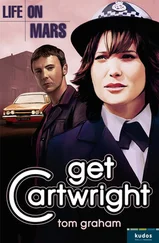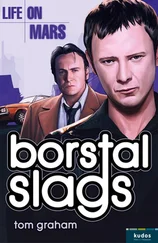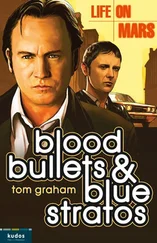Aprieto los labios, asiento con la cabeza y digo:
– Jugaba en la l í nea media de un equipo de segunda de la liga All America; los Giants me reclutaron en la sexta vuelta. El sue ñ o americano. A los cuatro d í as en el campo me romp í el hombro. Eso fue todo. Se acab ó .
– ¿ Y c ó mo te sentiste?
– Como un perdedor.
– Llegaste m á s lejos que mucha gente.
– S í , pero fue despu é s de conocer a Jessica. Para ella el negocio inmobiliario era como una partida de damas. Te ense ñ aba a mover una ficha y ah í estabas, enfrent á ndote a un triple salto. No eran t á cticas maquiav é licas, sino peque ñ as maniobras que alteraban el equilibrio.
» Todo el mundo la adoraba. Banqueros. Propietarios. Ten í a un estilo amistoso: miraba a la gente a los ojos, escuchaba sus historias; se re í a de sus chistes, y se re í a de verdad… Se divert í a, ca í a bien a todo el mundo y, por extensi ó n, tambi é n yo. Siempre que ten í amos que cerrar un trato importante, si consegu í a reunir al tipo en cuesti ó n y a su esposa con Jessica y conmigo, ya estaba en el bote.
» Se manten í a constantemente pendiente de todo: la pol í tica de la oficina, los tratos, y juntos traz á bamos estrategias de acci ó n. Y era agradable. No parec í a dise ñ ar un plan de ataque. No me agobiaba. É ramos compa ñ eros, y siempre me hizo sentir como si yo fuera el l í der, como si yo encontrara el camino que me llevaba a la cumbre y ella s ó lo estuviera all í para llevar la botella de agua.
– Una esposa puede ser una gran ayuda -dice é l.
– Creo que quer í a que me fueran bien las cosas debido a su pasado -le explico-. Su padre muri ó y los dej ó endeudados hasta las cejas; perdieron su casa y tuvieron que instalarse en un bungalow de alquiler en una granja de productos l á cteos. Junto al establo. Ella, su madre y su hermano mayor trabajaban para un hombre que s ó lo quer í a tir á rsela y les pagaba una mierda. Se alimentaban a base de s á ndwiches con ketchup y llevaban tres capas de ropa para no pasar fr í o en invierno.
» Pero sali ó de todo eso. Primero obtuvo una beca acad é mica. Luego me conoci ó a m í .
– ¿ Os conocisteis en la facultad? -pregunta é l.
– No. Yo ya trabajaba para James y ella asist í a al Hunter College de Nueva York. Fui all í por negocios. Cerr é el trato y di un paseo por Central Park. Era uno de esos c á lidos d í as de primavera. Fui por el paseo Literario, el que est á lleno de olmos americanos, ¿ lo conoce?
Niega con la cabeza y dice:
– S ó lo he estado en el zoo. Llev é a mis hijos hace un par de a ñ os, a ver los ping ü inos.
– Ya. Bueno, pues ella estaba sentada bajo la estatua de Shakespeare, estudiando biolog í a. Esa foto rara de un escarabajo con una especie de planta asquerosa que le atraviesa el caparaz ó n.
»¿ Ha o í do hablar alguna vez del nematodo? Es un gusano par á sito que infecta el cerebro del escarabajo y se apodera de é l. El escarabajo se encarama a los á rboles de la jungla, y luego el hongo lo mata y brota, de manera que el viento se encarga de esparcir las esporas.
El psiquiatra hace un gesto de desagrado.
– Me dije: t í o, esa chica es demasiado mona para ser tan lista. Cabello negro y brillante. Una naricilla levemente respingona. Grandes ojos casta ñ os. Del tipo que mira en tu interior. La gente siempre le echaba mucha menos edad de la que ten í a.
» Llevaba un pantal ó n corto color caqui y una camiseta negra sin mangas. Estaba muy guapa. Terminamos en una de las cafeter í as con terraza de Columbus Avenue. En esa é poca sal í a con un chico rico. La vida no es m á s que una coincidencia, ¿ no cree?
– Y luego formaron una familia.
– Una familia rota -digo yo.
É l enarca las cejas y espera.
– Es lo peor que te puede pasar -le digo, con la vista fija en sus ojos oscuros, deseando compartir con é l s ó lo un leve apunte de la agon í a. Siento que los engranajes de mi cerebro se deslizan, todo gira, se calienta, echa humo sin ir a ninguna parte-. Tuvimos un hijo. Muri ó .
Me quedo cabizbajo.
– Cuando nos enteramos de que estaba embarazada pintamos el cuarto del beb é . Los dos solos, con una botella de vino, salpic á ndonos de pintura. Ri é ndonos hasta que se nos saltaban las l á grimas. Esas frescas monta ñ as verdes y el cielo nocturno con luna llena. El techo pintado de estrellas.
Muevo la cabeza y me quedo en silencio.
– ¿ Quieres contarme lo que pas ó ?
– No -respondo, y la palabra me sale con m á s fuerza de la que quer í a imprimirle.
Se sienta y espera.
– Cuando llev á bamos un tiempo juntos, ella regres ó al norte. Lo hac í a todo por m í . Cocinaba. Me daba masajes en la espalda. Me dejaba salir con los colegas. Y cuando lo hac í a no era de las que llamaban a todas horas para echarme la bronca como hacen otras mujeres. Estaba loco por ella. Habr í a…
– ¿ Qu é ?
– Iba a decir que « habr í a matado por ella » -contin ú o, con una sonrisa est ú pida, negando con la cabeza.
– Y lo hiciste -dice é l.
– Fue el sindicato.
– Cu é ntamelo.
Observé cómo uno de los tres grandes helicópteros Sikorsky despegaba entre una nube de polvo, con las hélices azotando el aire. De la parte baja le colgaba un puñado de vigas de acero. Se elevó despacio por encima de la alta valla y luego viró hacia los bosques. En el extremo más alejado de las obras encontramos una fábrica abandonada junto a un tramo de vía que procedía de la línea de ferrocarril principal, donde podíamos almacenar y guardar el acero.
Читать дальше