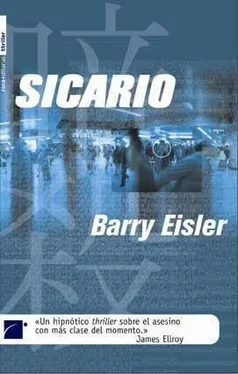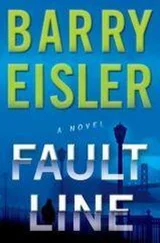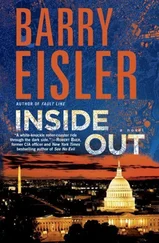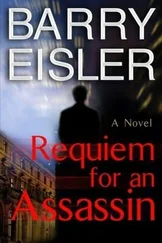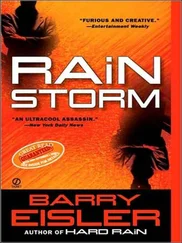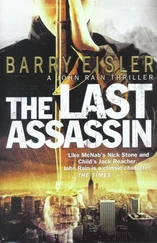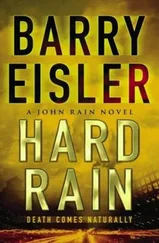Dejó de caminar y me miró.
– ¿Sabes que Japón tiene el cuatro por ciento del territorio y la mitad de la población de Estados Unidos pero gasta un tercio más en obras públicas? Ciertas personas piensan que en los últimos diez años se han pagado diez billones de yenes de dinero del Gobierno a la yakuza a través de las obras públicas.
«¿Diez billones? -pensé-. Eso deben de ser unos cien mil millones de dólares. Es lo que esos cabrones nos quitan a los demás.»
– Sí, ya sabía algo de esto -le dije-. ¿Tu padre iba a tomar medidas para acabar con esto?
– Sí. Cuando le comunicaron el diagnóstico me llamó. Era la primera vez que hablábamos desde hacía más de un año. Me dijo que tenía que hablarme de algo importante y vino a mi apartamento. Hacía tanto tiempo que no hablábamos que pensaba que era algo relacionado con su salud, su corazón. Lo vi más envejecido y supe que estaba en lo cierto, o casi.
»Preparé té y nos sentamos el uno frente al otro a la mesa pequeña de la cocina. Le hablé de la música en la que estaba trabajando pero como no podía preguntarle sobre su trabajo, no teníamos tema de conversación. Al final le pregunté: "Papá, ¿qué sucede?". " Taishita koto jaa nai ", dijo, "Nada importante". Acto seguido me miró y sonrió, con ojos cálidos pero tristes y por un instante me observó igual que cuando era niña. "Esta semana me he enterado de que no me queda mucho tiempo de vida", me dijo, "muy poco, de hecho. Un mes, dos quizá. Un poco más si decido someterme a radioterapia y a la medicación, lo cual no deseo. Lo curioso es que cuando me han dado esta noticia no me ha preocupado y ni siquiera me ha sorprendido en exceso". Entonces se le llenaron los ojos de lágrimas, algo que nunca había visto en él. Dijo: "Lo que me preocupaba no era perder la vida sino saber que ya había perdido a mi hija".
Con un gesto rápido y conciso levantó la mano derecha y se secó el rabillo de un ojo y luego el del otro.
– Entonces me contó todas las situaciones en las que había estado implicado, todo lo que había hecho. Me dijo que quería hacer algo para remediarlo, que habría actuado mucho antes pero que había sido un cobarde porque sabía que si lo intentaba le matarían. También dijo que temía por mí, que la gente con la que estaba implicado no vacilaría en atacar a alguien de la familia para enviar un mensaje. Estaba pensando en hacer algo entonces, algo que arreglara la situación, me dijo, pero que si lo hacía, quizá yo corriera peligro.
– ¿Qué pensaba hacer?
– No lo sé. Pero le dije que yo no aceptaba ser rehén de un sistema corrupto, que si íbamos a reconciliarnos tendría que comportarse como si yo no existiera.
– Qué valiente por tu parte -dije al pensar en su reacción.
Me miró, más tranquila.
– No tanto. No olvides que soy una radical.
– Bueno, sabemos que habló con aquel periodista, Bulfinch, quien se supone que tenía que entregarle un disco. Lo que tenemos que averiguar es qué contenía.
– ¿Cómo?
– Creo que poniéndonos en contacto directamente con Bulfinch.
– ¿Y qué le decimos?
– Esa parte todavía no se me ha ocurrido.
Permanecimos en silencio un minuto y empecé a notar que el agotamiento me vencía.
– ¿Por qué no dormimos un poco? -propuse-. Yo me quedaré en el sofá, ¿de acuerdo? Y mañana podemos seguir hablando. Veremos las cosas más claras.
Sabía que ya no podían enturbiarse más.
A la mañana siguiente me levanté temprano, fui directamente a la estación de Shibuya y le dije a Midori que la llamaría al móvil más tarde, después de recoger algunas cosas que necesitaba. Tenía unos cuantos artículos ocultos en mi casa de Sengoku, entre ellos un pasaporte falso, que quería por si me veía obligado a abandonar el país de repente. Le dije que saliera sólo cuando fuera estrictamente necesario, pues sabía que necesitaría comprar comida y una muda de ropa, y que no pagara con tarjeta de crédito. Asimismo, le indiqué que, si alguien la llamaba al móvil, tenía que mantener conversaciones muy breves y debía dar por supuesto que alguien escucharía todo lo que dijera.
Tomé la línea de Yamanote hasta Ikebukuro, un centro comercial y de ocio abarrotado y anónimo situado en el noroeste de la ciudad, luego salí y paré un taxi al salir de la estación. Fui hasta Hakusan, un barrio residencial situado a unos diez minutos a pie de mi apartamento, donde me bajé y marqué la cuenta del buzón de voz asociado a mi teléfono.
El teléfono dispone de ciertas funciones especiales. Puedo llamar en cualquier momento desde una ubicación remota y activar en silencio el altavoz del aparato, básicamente para convertirlo en un transmisor. El aparato también se activa mediante el sonido: si hay un ruido en la habitación, una voz humana, por ejemplo, la función de altavoz de la unidad se activa en silencio y marca una cuenta de buzón de voz que tengo en EEUU, donde la competencia de las empresas de telecomunicaciones hace que el precio de estos sistemas resulte razonable. Antes de ir a casa, siempre llamo al número del buzón de voz. Si alguien ha estado en mi apartamento durante mi ausencia, lo sabré.
Lo cierto es que probablemente el teléfono resulte innecesario. No sólo no he recibido ninguna visita inesperada sino que nadie sabe dónde vivo en realidad. Pago el alquiler de un pequeño apartamento en Ochanomizu, pero nunca voy. El apartamento de Sengoku está arrendado con un nombre corporativo que no tiene nada que ver conmigo. Si uno se dedica a lo mío, mejor tener una o dos identidades de repuesto.
Miré calle arriba y abajo al tiempo que escuchaba los pitidos, mientras la llamada se abría paso bajo el Pacífico. Cuando se estableció la conexión, introduje mi código.
Cada vez que hago eso, menos cuando pongo a prueba el sistema de forma periódica, he escuchado una voz femenina y mecánica que dice: «No tiene llamadas». Aquel día esperaba lo mismo.
En cambio el mensaje fue: «Tiene una llamada».
«Hijo de puta.» Estaba tan sorprendido que no recordaba qué botón tenía que pulsar para escuchar el mensaje, pero la voz mecánica me lo indicó. Pulsé la tecla «uno» conteniendo la respiración.
Oí la voz de un hombre que hablaba japonés.
«Es pequeño. Difícil pillarlo por sorpresa cuando entre.»
Otra voz masculina, que también hablaba japonés.
«Espera aquí, al lado del genkan . Cuando llegue, utiliza el spray de pimienta.»
Conocía esa voz, pero tardé un minuto en identificarla. Estaba acostumbrado a oírla en inglés.
Benny.
«¿Y si no quiere hablar?»
«Hablará.»
Agarré el teléfono con fuerza. «Menudo pedazo de mierda, ese Benny. ¿Cómo me ha localizado?»
¿Cuándo se había grabado ese mensaje? ¿Cuál era el botón de funciones especiales?… Maldita sea, tenía que haber repasado todas las opciones unas cuantas veces para practicar antes de que fuera realmente importante. Me había dormido en los laureles. Pulsé el seis. Así se pasaba el mensaje rápido. Mierda. Probé con el cinco. La mujer mecánica me informó de que el mensaje lo había dejado una persona de fuera a las dos del mediodía. Aquella era la hora de California, o sea que habían entrado en mi apartamento alrededor de las siete de la mañana, hacía una hora más o menos.
De acuerdo, cambio de planes. Guardé el mensaje, colgué y llamé a Midori al móvil. Le dije que había descubierto algo importante y que se lo contaría cuando volviera, que tenía que esperarme aunque tardara en llegar. Acto seguido, retrocedí hacia Sugamo, famoso en otro tiempo por ser la sede de una prisión de la Comandancia Suprema de las Fuerzas Aliadas para los criminales de guerra japoneses y actualmente más conocido por albergar el barrio chino y los hoteles del amor de rigor.
Читать дальше