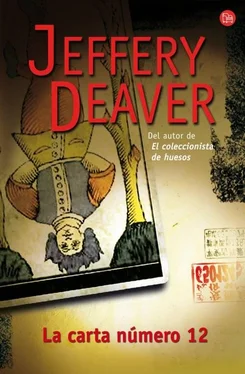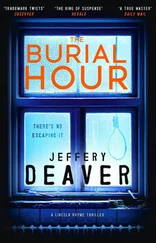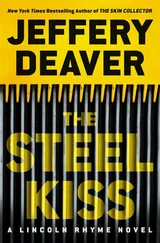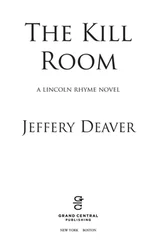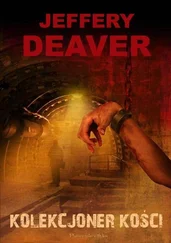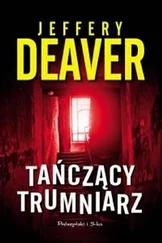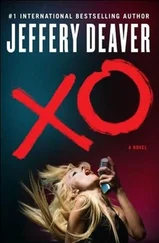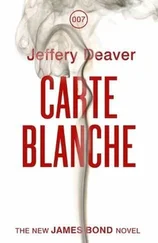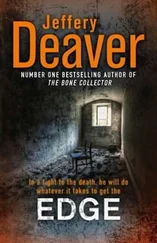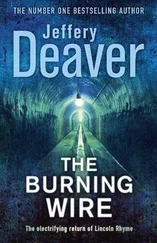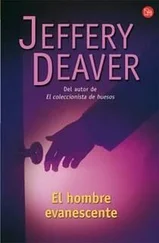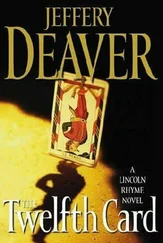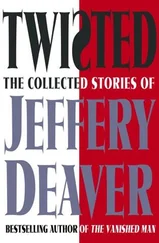Las adolescentes de Harlem entraban en dos categorías, y la diferencia se definía por una imagen: un cochecito de bebé. Estaban las que iban empujando uno por las calles, y las que no. Y no importaba si una leía a Ntozake Shange o a Sylvia Plath o si era analfabeta, no importaba si una usaba tops y trenzas compradas o blusas blancas y faldas tableadas… si acababas del lado del cochecito de bebé, entonces tu vida tomaría una dirección muy distinta de la de las chicas de la otra categoría. Un bebé no implicaba necesariamente el fin de los estudios y de la posibilidad de una profesión, pero a menudo así era. Y aunque no lo fuera, a las chicas del cochecito les esperaba un tiempo francamente duro.
La meta inflexible de Geneva era huir de Harlem a la primerísima oportunidad, con alguna parada en Boston o New Haven para obtener uno o dos diplomas y luego seguir hacia Inglaterra, Francia o Italia. No iba ni siquiera a arriesgarse a que un niño le estropeara los planes. A Lakeesha no le interesaban los estudios superiores, pero también tenía sus ambiciones. Iría a algún college y, como empresaria con sentido común, tomaría Harlem por asalto. La chica iba a ser la Frederick Douglass o la Malcolm X de los negocios del norte de Manhattan.
Eran estos puntos de vista compartidos lo que hermanaba a estas chicas, por lo demás diferentes como el día y la noche. Y como en la mayoría de las amistades verdaderas, el vínculo escapaba a toda definición. Keesh lo expresó muy bien una vez, gesticulando con su mano incrustada en un brazalete -una mano cuyos dedos tenían los extremos rematados por uñas a lunares-, de la siguiente manera: «Amigas, pase lo que pase. ¿A que sí?».
Y, sí, así era.
Geneva y el detective Bell llegaron a la clase de matemáticas. Él se instaló fuera del aula, en la puerta.
– Yo me quedaré aquí. Después del examen, espere dentro. El coche estará aparcado en la puerta del instituto.
La chica asintió y luego se dio la vuelta para entrar. Vaciló y miró hacia atrás.
– Quería decirle algo, detective.
– ¿Y qué es?
– Sé que a veces no soy muy agradable. La gente dice que soy obstinada. Bueno, sobre todo dicen que soy un dolor de muelas. Pero… gracias por lo que está haciendo.
– Es mi trabajo, señorita. Además, la mitad de los testigos y personas que protejo no valen ni las baldosas en las que pisan. Me alegra cuidar de alguien decente. Ahora, vaya y conteste otras veinticuatro preguntas tipo test.
Geneva parpadeó.
– ¿Estaba escuchándome? Yo creí que no me estaba prestando atención.
– La estaba escuchando, sí. Y protegiéndola también. Aunque, lo confieso, hacer dos cosas a la vez está en el límite de mi capacidad. No espere que haga nada más. Bueno… ahora… yo estaré aquí cuando salga.
– Y yo voy a devolverle el dinero de la comida.
– Ya le dije que la paga el alcalde.
– La pagó usted de su bolsillo. Y no pidió factura.
– ¡Mírenla! No se le escapa detalle.
En el aula Geneva vio a Kevin Cheaney, de pie al fondo, hablando con algunos de sus colegas. Él estiró la cabeza, saludándola con una enorme sonrisa y fue hacia ella. Casi todas las chicas de la clase -las guapas y las feas- siguieron con la vista sus largas zancadas. La sorpresa -y luego el estupor- les brilló a todas en los ojos cuando vieron hacia quién se acercaba Kevin.
«Bueno», pensó ella como si les hablara, triunfante, «a ver si os grabáis esto en la cabeza».
«Estoy en los cielos». Geneva Settle bajó la vista, con el rostro encendido.
– Qué pasa, chica -dijo él, llegando a su lado. La joven sintió el perfume de su loción para después del afeitado. Se preguntó cuál sería. Quizá podría averiguar cuándo era su cumpleaños y regalarle una.
– Hola -dijo ella, con la voz temblorosa. Se aclaró la garganta-. Hola.
De acuerdo, había tenido su momento de gloria ante la clase, que duraría para siempre. Pero ahora, una vez más, sólo podía pensar en mantenerle a distancia, para asegurarse de que no le hicieran daño por su culpa. Le diría lo peligroso que era estar cerca de ella. Olvídate de los azotes, olvídate de las bromas sobre tu madre. Seriedad. Dile lo que de veras sientes: que estás preocupada por él.
Pero antes de que pudiera decir nada, él gesticuló señalándole el fondo del aula.
– Ven conmigo. Tengo algo para ti.
«¿Para mí?», pensó ella. Respiró hondo y le siguió a un rincón de la clase.
– Aquí tienes. Te he traído un regalo. -Le deslizó algo en la mano. De plástico negro. ¿Qué era? ¿Un teléfono móvil? ¿Un busca? No estaba permitido tenerlos en el instituto. Aun así, el corazón de Geneva latía con fuerza. La chica se preguntó cuál sería la finalidad del regalo. ¿Era para llamarle si se encontraba en peligro? ¿O para que él pudiera darle un toque cuando quisiera?
– Qué guay -dijo ella, examinándolo. Se dio cuenta de que no era un teléfono ni un busca, sino uno de esos organizadores personales. Como un Palm Pilot.
– Tiene juegos, Internet, correo electrónico. Todo inalámbrico. Estos chismes molan mogollón.
– Gracias. Sólo que… bueno, parece una cosa muy cara, Kevin. No sé si…
– Ah, tranquila, tía. Te lo ganarás.
Ella levantó la vista y le miró.
– ¿Ganármelo?
– Escucha. No tiene ningún misterio. Mis coleguis y yo lo hemos probado. Ya está conectado al mío. -Se dio una palmadita en el bolsillo de la camisa-. Lo que tienes que hacer es, y es lo primero que debes meterte en el coco, guardarlo entre las piernas. Mejor si llevas falda. Los profes no mirarán ahí, porque les pueden dar por culo con una denuncia, ¿sabes? Ahora, la primera pregunta del examen: presionas la tecla del uno. ¿Ves? Luego le das a la tecla de espacio y tecleas la respuesta. ¿Lo pillas?
– ¿La respuesta?
– Entonces, presta atención, esto es importante. Tienes que presionar este botón para enviármela. Ese pequeño botón que tiene una antenita. Si no lo presionas, no envía nada. Para la segunda pregunta, le das al dos. Luego la respuesta.
– No entiendo.
Él se rio, preguntándose cómo era posible que ella no lo pillara.
– ¿A ti qué te parece? Tenemos un trato, chica. Yo te cubro las espaldas en la calle. Tú me cubres las mías en clase.
De pronto entendió de qué se trataba, y fue como recibir una bofetada.
– Quieres decir copiar.
Kevin frunció el ceño.
– No vayas diciendo esa mierda en voz alta. -Miró a su alrededor.
– Estás de guasa. Es una broma.
– ¿Broma? No, chica. Tú vas a ayudarme.
No era una pregunta. Era una orden.
Geneva sintió como si se ahogara o fuera a vomitar. Empezó a jadear.
– No voy a hacerlo. -Le alargó él organizador. Él no lo cogió.
– ¿Qué problema tienes? Montones de chicas me ayudan.
– Alicia -susurró Geneva con ira, moviendo la cabeza y acordándose de una chica que había estado en la clase de matemáticas con ellos hasta hacía poco: Alicia Goodwin, una chica lista, un as en matemáticas. Se había ido del instituto cuando su familia se mudó a Jersey Ella y Kevin habían sido íntimos. Así que todo se trataba de esto: al haber perdido a su socia, Kevin había estado buscando una nueva, y había escogido a Geneva, mejor estudiante que su predecesora, pero ni remotamente tan guapa. Geneva se preguntó qué lugar ocuparía en la lista. La ira y el dolor le rugían por dentro, como una caldera al fuego. Esto era aún peor que lo que le había pasado esa mañana en el museo. Al menos, el hombre de la máscara no había pretendido pasar por un amigo.
Judas …
– Tienes un montón de chicas que te soplan las respuestas… ¿Qué sería de tu nota media si no fuera por ellas? -dijo Geneva furiosa.
Читать дальше