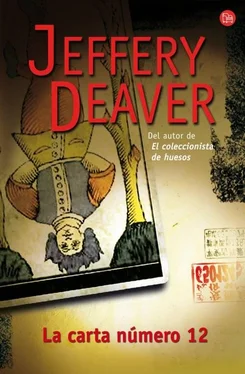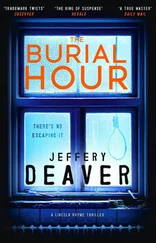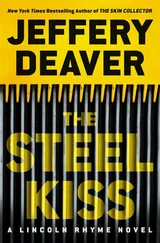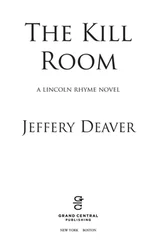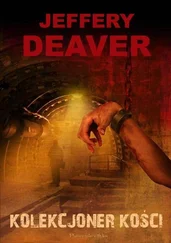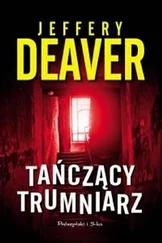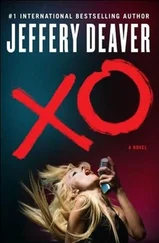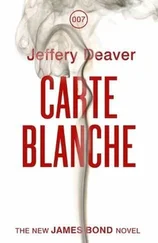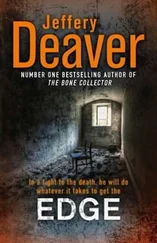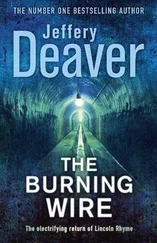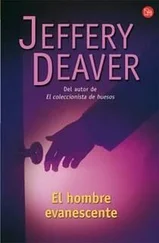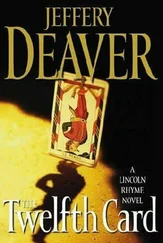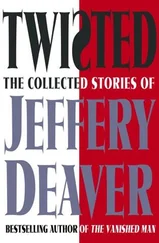Eran los mejores investigadores con los que se había topado jamás. Tendría que tenerlo presente.
Mirando el tráfico, reflexionó sobre la fuga. Cuando había visto venir a los agentes por las escaleras, rápidamente había puesto el libro y las compras de la ferretería en la bolsa en las que las había traído, había agarrado su maletín y su arma, y luego había accionado la llave que activaba la electrificación del pomo. Había dado un puntapié a la pared y había escapado hacia la nave de al lado, había trepado hasta el tejado y luego había ido a toda velocidad en dirección sur hasta el final del bloque de pisos. Había bajado por una escalera de incendios, había girado al oeste y se había puesto a correr a toda velocidad, cogiendo el camino que había planeado y probado docenas de veces.
Ahora, en la confluencia de Canal con la Sexta Avenida, estaba perdido en medio de una multitud que esperaba a que cambiara el semáforo, oyendo las sirenas de los coches patrulla que se unían a su búsqueda. Su rostro estaba impasible, sus manos ni siquiera temblaban, no estaba furioso, no le había entrado pánico. Así era como tenía que estar. Lo había visto una y otra vez: a muchísimos asesinos profesionales que había conocido los habían cogido porque les había entrado el pánico, habían perdido su frialdad ante la policía y se habían derrumbado durante un interrogatorio de rutina. O eso, o habían perdido la calma cuando estaban haciendo la faena, dejando restos incriminatorios, o testigos vivos. Las emociones -el amor, la ira, el miedo- le vuelven a uno descuidado. Uno tenía que ser frío, distante.
Entumecido …
Thompson empuñó su revólver, oculto en el bolsillo de su gabardina, mientras veía varios coches patrulla que subían a toda velocidad por la Sexta. Los vehículos daban patinazos al doblar en la esquina y coger Canal hacia el este. Se estaban saltando todas las señales de detención para ir a buscarle. Lo que no era sorprendente, Thompson lo sabía. La fuerza pública de Nueva York pondría una mueca de mucho disgusto ante un criminal que ejecutara a uno de los suyos (aunque en la opinión de Thompson, la culpa había sido del propio poli, por ser poco cuidadoso).
Luego una ligera voz de preocupación le sonó en el cerebro cuando vio a otro coche patrulla que frenaba dando un patinazo, a tres calles de allí. Los agentes bajaron y empezaron a interrogar a la gente en la calle. Luego otro se detuvo a menos de cien metros de donde él se encontraba. Y se movían en esa dirección. Su coche estaba aparcado cerca de Hudson, a unos cinco minutos. Tenía que llegar a él enseguida. Pero el semáforo seguía en rojo.
Más sirenas llenaron el aire.
Esto se estaba convirtiendo en un problema.
Thompson miró a la multitud que le rodeaba, casi todos con la vista fija en el este, atraída por los coches policiales y los agentes.
Necesitaba algo con que distraer la atención, algo que le permitiera cruzar disimuladamente la calle. Cualquier cosa… no tenía que ser nada espectacular. Sólo suficiente para desviar la atención de la gente durante un momento. Fuego en una papelera, la alarma de un coche, el ruido de cristales rotos… ¿Alguna otra idea? Echando un vistazo al sur, a su izquierda, Thompson vio que venía un gran autobús suburbano que subía por la Sexta Avenida. Se acercaba a la esquina en la que esperaba de pie el grupo de peatones. ¿Prender fuego a la papelera, o lo otro? Thompson Boyd se decidió. Se acercó al bordillo, se puso detrás de una chica asiática, delgada, de veintitantos años. Lo único que tuvo que hacer fue darle un empujoncito en la base de la espalda para que cayera en la trayectoria del autobús. Tambaleándose llena de pánico, intentando conservar el equilibrio, y dando un grito ahogado, resbaló del bordillo.
– ¡Se ha caído! -aulló Thompson con un grito, disimulando su acento-.¡Agárrenla!
Los gritos de desesperación de la chica se interrumpieron cuando el espejo retrovisor derecho del autobús le golpeó el hombro y la cabeza y arrojó su cuerpo sobre la acera, donde cayó dando volteretas. La sangre había salpicado la ventanilla, y también a las personas que estaban de pie cerca de ella. Los frenos chirriaron. Y también varias de las mujeres de entre la multitud.
El autobús se detuvo dando un patinazo en el medio de la calle Canal, bloqueando el tráfico; iba a tener que permanecer allí hasta que se investigara el accidente. Fuego en una papelera, una botella que se rompe, la alarma de un coche, esas cosas podrían haber funcionado. Pero él había decidido que matar a la chica era más eficaz.
El tráfico se paralizó de inmediato, lo que incluía dos coches de la policía que venían por la Sexta Avenida.
Cruzó la calle despacio, dejando atrás la multitud de transeúntes horrorizados que se iban apiñando, que gritaban, o lloraban, o contemplaban, espantados, el cuerpo exánime, ensangrentado, acurrucado contra una cerca de tela metálica. Los ojos sin mirada de la chica estaban en blanco, apuntando al cielo. Al parecer a nadie se le ocurrió que la tragedia no fuera sino un terrible accidente.
La gente corría hacia ella, la gente llamaba al 911 con sus teléfonos móviles… Un caos. Thompson cruzó la calle tranquilamente, esquivando los vehículos detenidos. Ya se había olvidado de la chica asiática y estaba pensando en cuestiones más importantes: había perdido su escondite. Pero al menos había escapado con sus armas de fuego, las cosas que había comprado en la ferretería y el manual de instrucciones. En el apartamento no había ninguna pista que llevara hacia él o hacia el hombre que le había contratado; ni siquiera la mujer de blanco podría hallar conexión alguna. No, esto no era un problema serio.
Se detuvo en una cabina telefónica, llamó a su buzón de voz y recibió buenas noticias. Supo que Geneva Settle asistía al instituto Langston Hughes en Harlem. Además, se enteró de que estaba bajo protección policial, lo que no era una sorpresa, por supuesto. Thompson sabría pronto más detalles: su domicilio, imaginaba; o incluso, con un poco de suerte, se enteraría de que se había presentado una oportunidad y que la chica había muerto a tiros, y el trabajo estaba concluido.
Thompson Boyd se dirigió hacia su coche, un Buick de tres años, de un anodino tono azul, un coche normal, un coche medio , para el ciudadano medio. Se metió en el tráfico y rodeó de lejos el atasco provocado por el accidente del autobús. Se dirigió hacia el puente de la calle 59, concentrado en lo que había aprendido en el libro que había estado estudiando hacía una hora, el que rebosaba de post-it , pensando en cómo aplicaría sus nuevas habilidades.
– No sé… no sé qué decir.
Abatido, Lon Sellitto miraba desde abajo al capitán, que había venido directamente desde la comisaría en cuanto los mandamases se enteraron del incidente del disparo. Sellitto estaba sentado en el bordillo, despeinado, con la tripa caída sobre el cinturón; las carnes rosadas le asomaban entre los botones. Sus zapatos desgastados apuntaban hacia afuera. En ese momento cada detalle de su persona estaba arrugado.
– ¿Qué ha sucedido? -El enorme y calvo capitán afroamericano había tomado posesión del revólver de Sellitto y lo tenía en la mano, descargado, con el tambor abierto, siguiendo los procedimientos del Departamento de Policía de Nueva York para los casos en los que un agente dispara un arma.
Sellitto miró a los ojos a aquel hombre alto.
– Se me cayó el arma -dijo.
El capitán sacudió lentamente la cabeza y se volvió hacia Amelia Sachs.
– ¿Está usted bien?
La mujer se encogió de hombros.
– No fue nada. El proyectil no impactó cerca de de donde yo estaba.
Sellitto vio que el capitán sabía que ella se estaba enrollando con lo del incidente, tratando de minimizarlo. El hecho de que le estuviera protegiendo hizo que el detective se sintiera aún más miserable.
Читать дальше