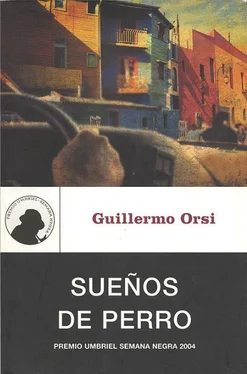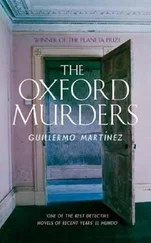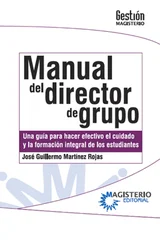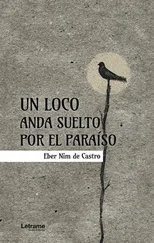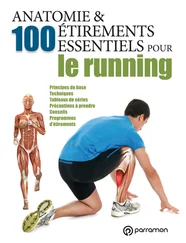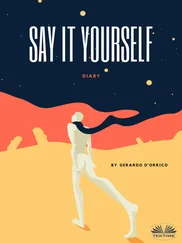– A éste lo conozco -Gargano señaló un nombre en la agenda-.Vamos a darnos una vuelta por su casa, a lo mejor está con insomnio y tiene la luz prendida.
Pregunté si no corríamos peligro y Gargano respondió que por supuesto, lo más probable era que nos llenaran de plomo y nos procesaran en latas de pescado. Encendió un cigarrillo y se dedicó a mirar por la ventanilla como un turista de obra social recién llegado.
– En aquella mole de piedra los herederos de Peralta Ramos se cargaron en una semana la fortuna del patriarca -dijo cuando, detrás de una curva, apareció el edificio del Casino-: la ruleta compite con las putas en meterle la mano en el bolsillo a los tontos.
– Se supone que volvíamos a Buenos Aires -le recordé.
– La casa del Franciscano nos queda de paso, dale, no le tengas miedo a la muerte, el infierno no existe y Dios tampoco.
Mateo Ramón Covarrubias, alias «el Franciscano» o «el loco de Asís», era un mafioso muy respetado en la costa. Según Gargano, había disfrutado de su mejor época entre la última y anárquica presidencia de Perón y el mandato desquiciado de Isabelita.
– Algunos dicen que era un protegido de la logia Pe Dos. Otros lo vinculan directamente al cartel de Cali. Lo cierto es que hay fotos del Franciscano con todo el mundo: jefes militares y políticos, Licio Gelli, Pablo Escobar.
– ¿Por qué esa obsesión por posar al lado de las estrellas?
– Cholulaje. Si Dios existiera y vos tuvieras la oportunidad de fotografiarte con Él, no me digas que no lo harías, Mareco… Pero hablando de religión: ¡fijate qué bien luce el humilde convento del Franciscano!
La corazonada de Gargano había sido buena. Ante mis ojos maravillados se materializó, sobre una barranca desde la que seguramente se vería el mar, un palacio miliunanochesco del que habrían expulsado a Cenicienta por chiruza aunque el zapatito le hubiese calzado como un guante.
Hasta las rosas de los jardines brillaban como caireles. El palacio tenía una típica fachada de Partenón reciclado y manipulado genéticamente con algún ranch californiano. Desde la calle angosta y serpenteante por la que trepábamos parecía el Titanic en su noche de gala, minutos antes de estrellarse contra el témpano. Las calles laterales hervían de custodios, como fosos llenos de cocodrilos alrededor de un castillo medieval.
– No me digas que vamos a esa fiesta.
– ¿Por qué no? Noche de reyes, Mareco: monarcas de Oriente colmados de regalos caen de visita en la nursery del Niño, y en lo único que pensás vos es en volverte a Buenos Aires a manejar tu tacho.
No sé por qué le hice caso. El esplendor de las luces en lo alto de la barranca, la fascinación eléctrica del poder. En vez de retomar y acelerar hacia la ruta, seguí las indicaciones policiales y desembocamos en el portón de entrada de la mansión.
La mirada de doberman a pan y agua, con la que el urso de guardia nos salió al encuentro, se acarameló como la de una parturienta a la que reúnen con su bebé, en cuanto reconoció a mi compañero de aventura.
– ¡Gargano! ¿Vos también haciendo horas extras?
Aquello era la trastienda, la santabárbara del Titanic rebautizado Argentina que vuelve a navegar a toda máquina hacia sus paredes de hielo. En pequeñas mesas distribuidas por toda la planta baja se atiborraban botellas de surtido brebaje, en tanto unos mozos muy compuestos que, después lo supe, no pertenecían al gremio gastronómico sino al de actores aspirantes a la fama, recorrían los enormes ambientes atendiendo personalmente a los invitados, cuidando de que no les faltara nada, recitando fragmentos de Pirandello (Enrique IV) al áspero oído de los caballeros y depositando diálogos de Shakespeare (Macbeth) en los perfumados lóbulos de las damas.
– ¡Gargano, qué suerte encontrarte, viejo mastín!
Habían vuelto a reconocerlo y se vio enredado en el abrazo de una vieja enjoyada, emocionada como si acabara de reencontrarse con un hijo perdido en la guerra. Mientras el viejo mastín intentaba librarse, seguí caminando entre ejemplares de razas y especies variadas.
– María del Carmen Gurruchaga de Campoamor -me informó Gargano apenas pudo dejar atrás a la efusiva anciana-: tiene una casa de alta costura en plena avenida Alvear. La metí presa hace dos años por consumidora. Salió libre al día siguiente, por supuesto, y para rehabilitarse viajó a Holanda, donde casi palma por sobredosis. Los gendarmes holandeses no la querían dejar salir porque estaba tan intoxicada que en cuanto se acercó al aeropuerto de Amsterdam, los perros entrenados en detectar droga se pusieron a ladrar como si hubieran olfateado al diablo. Tuvo que intervenir el consulado argentino para repatriarla y llegó a Ezeiza con cocaína hasta en las bragas. Un despojo humano.
– Parece recordarte con simpatía, sin embargo.
– Siempre amamos a nuestros verdugos, Mareco. Te lo dice un poli que le bajó la caña a unos cuantos, y después vienen al pie con flores y bombones.
Por el amasijo étnico, la residencia del Franciscano parecía esa madrugada la sede de Naciones Unidas, faltaban las banderas en la fachada y alguien sobrio adentro. Gente de toda edad y pelaje, y más idiomas de los que pueden escucharse recorriendo frecuencias de onda corta. También, caras conocidas, estrellitas fugaces de la tele, políticos de izquierda, de centro y de derecha, un par de filósofos mediáticos y hasta un cocinero exitoso con programa propio a las nueve de la noche. Pese a tanto despliegue sobre las mesas, no era alcohol lo que dilataba la mayor parte de las pupilas.
– Cuidado con lo que chupás, fumás y aspirás -me advirtió Gargano, paternal-, voy a darme una vuelta por el piso de arriba; si no bajo en diez minutos, rajá y pedí refuerzos.
– ¿Refuerzos a quién?
Gargano ignoró mi pregunta y desapareció entre la multitud. La dotación completa de la policía de Mar del Plata y media Federal andaban olfateando por los jardines. ¿Qué iba a denunciar, que los malos no estaban afuera sino adentro?
Carpe diem, me dije. Por eso el Chivo no había vuelto al barrio ni se había hecho una miserable escapada a Chascomús para ver a los hijos. Lo imaginé empapado de vodka con gin, narrando a media lengua sus hazañas como primera línea en Italia, asomado al balcón de unas buenas tetas, al palo con sus viejas glorias y olvidado de haberle pegado un par de leches a Charo cuando Charo le rogaba que se quedara en casa, que los chicos, que el ejemplo, que los aduladores y la noche te llevan de cabeza al matadero, pedazo de cretino.
Algo de eso había sucedido. Mucho, tal vez. Pero estaba seguro de que no era todo. Suena grosero que alguien salte del avión sin paracaídas. Tiene que estar muy drogado y loco para mirarse así al espejo y abrazarse en busca de un cuerpo tibio, sabiendo que la figura que abraza no es más que un mamarracho de polvo y telarañas.
Me serví un whisky sin hielo y me dediqué a observar a un travesti que, bajo la arcada que dividía dos de los salones, besaba en la boca a un coronel de ejército de impecable uniforme. En el otro salón la gente bailaba lento y el ambiente era casi familiar, como en un cabaret de la década del cincuenta. A bordo de una tarima que servía de escenario, una banda de media docena de músicos, con un negro que no era negro y cantaba en un inglés aprendido por fonética Go ahead to hell by Alabama streets . Pensé que por algún lado debía estar el director de la puesta, controlando frente a media docena de monitores que todo saliera de acuerdo al guión: una modesta Dolce Vita dirigida por un Fellini tan falso como ese Al Jonson cuya cabeza de corcho quemado emergía apenas entre la viscosa marea de bailarines.
Ya casi se cumplían los diez minutos que Gargano había pedido de handicap cuando una corriente de aire helado acarició mi nuca como el filo de una delicada guillotina. No provenía de la puerta abierta de un refrigerador sino de un par de ojos.
Читать дальше