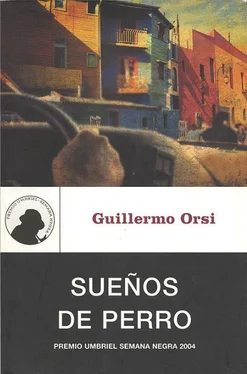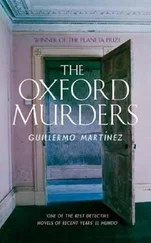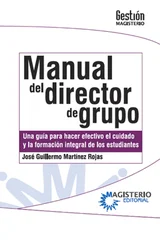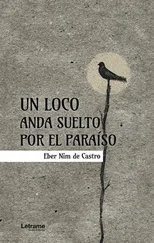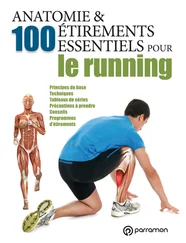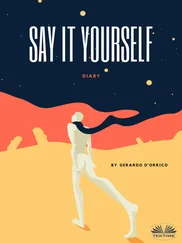Harto del zapping, decidí darme un paseo por aquella alfombrada metrópolis con aire acondicionado y salí a andar por los pasillos, como un velador nocturno. En la planta baja un tipo tocaba al piano música de películas premiadas con el Oscar, una pareja de ancianos miraba sin escuchar, alguien a mi derecha hablaba en inglés con su teléfono celular, la lluvia barría los ventanales y de vez en cuando se adivinaba la mancha negra y blanca de un taxi, nuevos pasajeros entraban en aquel mundo protegido y los botones se lanzaban como anticuerpos sobre sus equipajes.
Un cantor cirrótico, vaso de whisky en mano y la voz en cualquier lado menos en su garganta, se sumó al pianista para masticar y regurgitar la letra de una balada puro despedidas y desencuentros. El del celular terminó de hablar en inglés con nadie y se fue, pasando por entre el cantor y el pianista como si no existieran, la pareja de ancianos se adormecía. Desvié la vista de toda esa nada y me topé con la figura rotunda de Romeo Dubatti.
Podía ser otro, porque había cambiado mucho. Conservaba del Dubatti original la nariz de águila y una mirada acuosa de asesino serial o pastor metodista. Había sido compañero del Chivo en las inferiores del Hindú Club cuando el Chivo recién llegaba de Córdoba: mediocre jugador de rugby a quien una oportuna fractura de fémur le permitió retirarse y engordar sobre una cojera que se volvió crónica por falta de rehabilitación.
Además de echar panza y de perder el pelo, Dubatti había engordado también su cuenta bancaria. Entró en el Costa Feliz envuelto en un abrigo color crema pastelera, del brazo con una rubia alquilada, metro setenticinco, cintura de avispa y pechos de nodriza, pelo que se irradiaba como sol del veinticinco desde el óvalo rasante de un rostro inexpresivo y tonto de muñeca Barbie.
Después de que le quebraron la clavícula, el Chivo había andado muy cerca de Dubatti. Negocios, el Chivo con lo ganado como estrella del rugby profesional en Italia y Dubatti con su guita de quién sabe dónde. Un hueso roto los separó primero para después volver a juntarlos. «A la ovalada no la veía ni cuadrada, pero para la guita el crack es él», dijo alguna vez el Chivo, hablando de Dubatti al poco tiempo del reencuentro y antes de desaparecer en la galaxia de los poderosos.
Ahora estaba allí, en el Costa Feliz, con su figura estridente y una puta costosa y ordinaria. Era verano y tipos como ése son de los que doran sus inmundas panzas en Punta del Este, isla Margarita, Pinamar o Polinesia, playas en las que encalla la resaca de nuestra burguesía. Pero estaba en Mar del Plata, ciudad balnearia para trabajadores asalariados si queda alguno, decadente y bella y despreciada por los arribistas, y en un hotel pretencioso que, por salvar la temporada, debía aceptar que se celebrara en su edificio una junta de narcos disfrazados de operadores turísticos.
Algo me pareció tan estridente como su figura, el piloto que usaba y la rubia que lo acompañaba: Romeo Dubatti no había venido a tomar baños de mar.
En el 272715 atendió por fin la niña bonita en persona, Victoria Zemeckis ex Pinto Rivarola, Aracavictoria, el vértice femenino del triángulo veneciano.
– Si quiere hablar conmigo tiene que ser esta misma noche porque mañana usted se va de Mar del Plata -dijo sin respirar, con voz programada de operadora de la Telefó nica.
– Tengo tres días pagados en el hotel -me atajé.
– Tiene un solo día y a cargo de la organización del evento. Mañana le devuelven su depósito intacto. Y a volar.
No quise contradecirla sin por lo menos intentar sostener con ella un diálogo menos teñido de autoritarismo. Dijo que me esperaba en un boliche de la avenida Luro, frente a la terminal ferroviaria. Enviaría un coche para que no me mojara esperando el colectivo, prometió cuando le advertí que llovía a cántaros y no tenía un peso en el bolsillo.
– La cena en el hotel también está pagada -agregó-, aproveche a comer en un lugar digno mientras llega el coche.
No pude probar bocado, mi estómago rechazaba aquel alimento espurio. Menos prejuicioso, el hígado filtró complacido la botellita de riesling helado que me sirvieron con la comida.
Llegó el coche y cruzamos a moderada velocidad una Mar del Plata borrada por la lluvia: coloridas luces que se mezclaban como en una paleta, manchas fugaces de transeúntes rezagados, la avenida Luro desierta y, frente a la estación de trenes, el Turn Around Club.
Araca me recibió sin preámbulos en un despacho recubierto de madera oscura, lámpara de pie y velador sobre un escritorio con su pecé de rigor, monitores en las paredes laterales, control total, poder absoluto, por lo menos en aquella cueva.
– Es una expresión yanqui: turn around quiere decir algo así como darlo vuelta todo, poner el mundo patas para arriba.
– Curioso nombre para un dancing -comenté, recuperando un castellano de gardelito engominado.
– Esto no es «un dancing» -aclaró, torciendo la boca aquí se transa, se hacen negocios como en la bolsa de Hong Kong.
Me invitó a sentarme.
Bella mujer, pese a estar on line con los cincuenta. El traje sastre, y el pelo tirante y recogido en un rodetito, le daban aspecto varonil. Tal vez fuera lesbiana o se vistiera así porque actuaba en un mundo de hombres armados que por lo general disparan a la nuca.
– Al Chivo lo mataron por pelotudo -anunció-. Los mandaderos se arriesgan a caer bajo el fuego cruzado del negocio, él ya no tenía edad para pendejadas.
Se me quedó mirando, las pupilas dilatadas por la cocaína o la curiosidad. Que un gil se caiga por un lugar como ése preguntando por otro de su misma condición no debe ser cosa de todos los días.
– Pero era un buen tipo -se corrigió, como arrepentida-. Y en este país a la buena gente la aplastan, la trituran, se la comen cruda los caníbales que no andan precisamente en taparrabos esperando a Solís.
Hizo otra pausa. Ya sin esperanzas de que yo abriera la boca, pasó a las preguntas:
– ¿Cómo supo de mí?
Le conté de la agenda que el Chivo había transformado en una suerte de diario personal, le dije que por esos papeles sin orden aparente supe del Rubio.
Mencionarlo fue como oprimir enter en el teclado de la computadora: desplegó todo un programa archivado un montón de años antes, una memoria sin aplicación práctica que sin embargo la tiñó de tristeza, le aflojó la figura y las facciones, y mientras hablaba se soltó el pelo de un solo manotazo. Definió al Rubio como a un escombro que ella había recogido de la calle para llevárselo a su casa, una suerte de osito de peluche con pesadillas. Tenía seis años entonces, creció con ella. Y Araca no encontró otra forma de resolver su edipo que haciéndole un olímpico pagadios a los ancestrales tabúes.
– Sin culpas ni remordimientos de ninguna clase, Mareco. Alegar inocencia me pareció siempre un juego sucio de timadores que se disfrazan de buena gente. El Rubio creció en ese maremágnum, fue al colegio y en algún lado oyó hablar de incesto y aprendió a leer y escribir y a pensar, pero jamás se plantó ante mí para decirme sos una hija de puta.
Pensé que apenas si le habían alcanzado las fuerzas para colgarse de un puente. Araca no mencionó lo del suicidio, habló en cambio de la llegada del Chivo a su vida, de cómo ella lo cazó al vuelo en Roma, durante una salida del equipo, y se lo quedó un tiempo, haciéndole compartir el dichoso incesto que para ella se había vuelto una rutina.
– Al principio no entendía, pobre Chivo, un negrito del interior al que la guita le entraba más rápido que la experiencia. Se deslumbró conmigo, yo en esa época era Pinto Rivarola, prometí llevarlo a fiestas, presentarle gente de verdad, munición gruesa de esta sociedad y no la gilada de fogueo con la que se codeaba.
Читать дальше