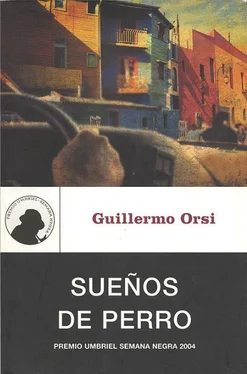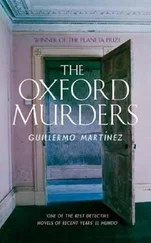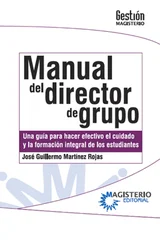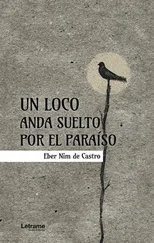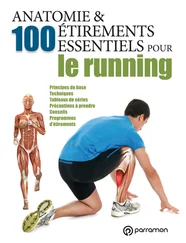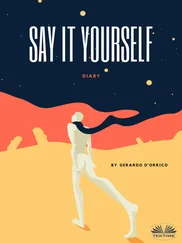– La coordinadora del encuentro está en la sala -me sorprendió una de las chicas.
– Olvidó ponerse su credencial -me avisó otra.
Farfullé que la había dejado en la habitación mientras me palpaba con expresión de contrariedad, y entré diciéndoles que mi nombre era García, sin darles tiempo a ubicar un inevitable García en la larga lista de anotados. Después de todo, no me estaba colando en un recital de U2 ni de los Redonditos de Ricota: el único beneficio de entrar sin pagar a congresos y convenciones de lo que sea es ligar, a la hora del refrigerio, una o dos copas de champán o martini con saladitos.
Alguien que sabía cómo sacarle el jugo a las bellezas inexplotadas del sur estaba hablando adentro, e ilustraba su discurso con proyecciones de video y juegos de computadora. El auditorio parecía fascinado, aunque más de uno estuviera sacando cuentas en su calculadora después de enterarse, durante el breakfast, de la cotización más reciente de la cocaína en Frankfurt.
Mientras el experto en redescubrir las bellezas del sur argentino aconsejaba talar el diez por ciento del bosque de arrayanes para levantar un complejo cinco estrellas -cuya oferta principal sería reconciliar el turismo ecológico con el confort que exige el viajero tradicional-, llamé a una de las asistentes de sala que repartían y recogían papelitos con preguntas o comentarios de los concurrentes y le rogué que ubicara con urgencia a la señora Zemeckis. La chica se acercó a mí para no levantar la voz, turbándome con sus perfumes, su juventud y el tintinear de sus pulseras: no me reclamaba un beso sino que le dijera quién pregunta por la señora Zemeckis. «García», dije, abusando de mi provisoria identidad, «Secretaría de Turismo de la Nación». Solícita y embriagadora, meneando sus caderas en la penumbra, la asistente se fue y volvió seguida por una señora mayor, pelo recogido y tirante hacia atrás, traje sastre, poca pintura. La niña me señaló y la señora se acercó con profesional interés, en uso la sonrisa indicada por el catálogo para cuando se es reclamada en una reunión tan trascendente y por asuntos muy urgentes aunque todavía ignorados.
En esos momentos el conferencista introducía a un tal Jean Baptiste Sorel, de quien dijo que conocía la Patagonia como la palma de su mano francesa, y pensé en lo que se estaban perdiendo por no haber invitado al camionero que compartía el departamento pero no la cama con Gloria la Pe cosa: él sí podría haberles dado un preciso panorama del estado de relaciones entre la naturaleza y su depredador natural, el operador turístico.
Pero Zemeckis ya estaba frente a mí y con sonrisa número tres del catálogo me preguntó:
– ¿A quién representa el señor…?
– Al Chivo Robirosa -le dije, en un susurro gentil.
Palideció y pareció a punto de desvanecerse, como Blancanieves al morder la manzana envenenada por la bruja, ante el estupor impotente de los enanitos.
No hubo desmayo, sólo un pequeño revuelo al fondo del auditorio. Con la rapidez y diligencia con la que un tornado levanta la casa del granjero y se la lleva lejos de la granja, un par de gigantes me transportaron a mi habitación sin que mis pies rozaran el piso.
– La coordinadora comprobó que no está usted en ninguna lista, de modo que lo invitamos a visitar esta bella ciudad de Mar del Plata y dejarse de joder por allá abajo -dijeron después de apilar mis huesos sobre la cama y de retirarse, como antes el botones, sin esperar propina.
Pregonaba Almafuerte que no hay que darse por vencido ni vencido. Aceptar mi condición de derrotado habría sido como resignarse el burro a sus orejas sin el derecho a correr detrás de su bien ganada zanahoria. El nombre del Chivo Robirosa no despertaba buenos recuerdos, por lo menos en la señora Zemeckis. Quizás el triángulo veneciano estaba aún en carne viva y el fantasma del Rubio recorría los pasillos, él sí, con credencial de invitado al congreso de farsantes.
El sol siguió brillando generoso y decidí caminar un rato por la costa para aclarar mis pocas y vetustas ideas, ciertos conceptos singularmente abstractos que manipulo como nitroglicerina en la oscuridad de mi cerebro sobre cómo se ajustan, a su pesar, las piezas de algunos rompecabezas existenciales.
En el lobby del hotel me abordó un mensajero con un recado de Zemeckis: quería verme esa noche, si todavía estaba en Mar del Plata, o que la llamara desde donde me encontrase al 272715. Recordé la terminación de ese número para la quiniela que jugaría al día siguiente, en cuanto abandonase el Costa Feliz y recuperase parte de mis ahorros confiscados. Araca Victoria Zemeckis no era exactamente «la niña bonita», aunque debió ser una mina atractiva diez años antes, cuando brillaba en su propio firmamento y administraba sola sus riquezas. Ahora, en cambio, oficiaba de segundona de algún tallador más o menos fuerte, y se le notaban en la cara el resentimiento y la frustración de señora bien, obligada a calzarse delantal y cofia de mucama. Pero después de la natural sorpresa de toparse cara a cara con el portavoz de un muerto, la curiosidad parecía haber ganado la partida y estaba dispuesta a concederme audiencia, por lo menos telefónica.
Esto me estimuló a caminar por las playas repartiendo piropos y recogiendo graciosos comentarios femeninos como «viejo verde, baboso, grosero, por qué no vas a armar castillos de arena con tus nietos, decadente». Las mujeres ya no se turban ante los elogios masculinos, aunque provengan de un galán maduro que tiene el subconsciente alojado en la próstata. Contraatacan al requiebro con respuestas soeces, ladran como perras si el tipo no les gusta, diosas del lifting, muñecas recicladas. Las menos violentas y hasta dulces son las jovencitas, las que nadan por debajo de la línea de flotación de los veinte años. A ellas les causa mucha gracia y hasta ternura que un viejo las mire como a hembras, saben administrar el regocijo y el asco y, con el jugo de tomate de sus edipos, arman un cóctel a la vista de todo el mundo, en la playa y bajo el sol escandaloso de las dos de la tarde.
Una de esas pibas me tomó del brazo y caminó conmigo durante doscientos metros por las orillas de las playas de Punta Mogotes, «si vos y yo tuviéramos hijos, serían tus nietos y mis hermanos», dijo mientras miraba hacia la carpa donde una barra de amigos aplaudía su hazaña, vociferaban «volteátela, abuelo» y se pasaban de mano en mano las botellas de cerveza.
– Mi sexo es el recuerdo -le dije cuando ya nos separábamos al pie de una escollera-, amo lo que fui, más que a mí mismo y a tu cuerpo espléndido.
Me dio las gracias y un beso por haberle permitido acompañarme. Se fue corriendo y dejé de verla antes de que se transparentara en un pequeño huracán de arena y desapareciera entre la multitud que se lanzó a recoger ropa, bolsos y reposeras bajo un cielo ventrudo de tormenta. Con un hachazo de viento sur, el verano se derrumbó como un viejo árbol cansado.
Pasé todo el resto de la tarde viendo llover.
No da lo mismo la lluvia sobre un rancho que sobre un hotel cinco estrellas. En el rancho, el agua tamborilea en el techo de chapas y se descuelga por los aleros, repartida en pájaros traslúcidos de trino y figura fugaces. En el hotel de lujo, pega duro en la memoria y se estanca entre remordimientos.
Espectáculo deslucido el de la lluvia, desde esos lugares con categoría internacional: poco público siempre, nada que aplaudir.
Boca arriba en mi habitación de ciento veinte dólares por día me alcanzó la noche, fumando y haciendo zapping por los canales del mundo: policiales con cadáveres tan estropeados como el de Aristóteles Fabrizio, documentales y noticieros, la vida salvaje de las fieras en África y la de los hombres en todos los continentes. La tele muestra como si nada el espectáculo sin fin de la violencia y la ignorancia, la sociedad global y mediática es un mamut cuyo alimento balanceado son los pobres, los pterodáctilos vuelan sobre los corazones inermes de los que todavía rezan en vez de atacar y defenderse. Para colmo, no paraba de llover y el 272715 daba siempre ocupado.
Читать дальше