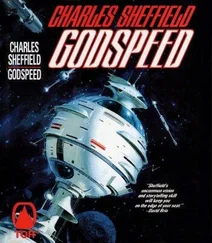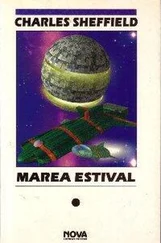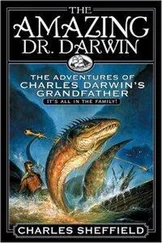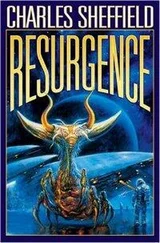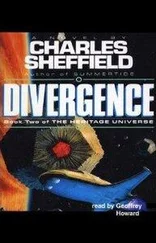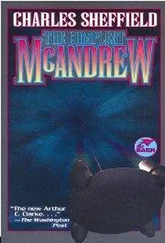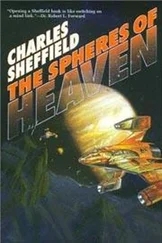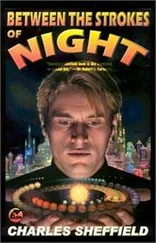Will desapareció antes de que pudiera girar la cabeza.
No envidio la vida de los de Abajo: son diez mil millones uno encima del otro pugnando por un lugar donde poder respirar. Pero hay ciertas experiencias que sólo se viven en la Tierra, y en ningún otro lugar del Sistema.
Por ejemplo, me han dicho que durante las grandes tormentas circulares que soplan desde los trópicos hasta las latitudes septentrionales, existe un área en el centro mismo —el «ojo del huracán», como lo llaman Abajo— donde los vientos quedan en estado de total quietud y el cielo se vuelve azul profundo. Es algo que, aunque sólo fuese una vez, me gustaría poder ver.
El ojo del huracán. Eso era el área de la cápsula-habitáculo que rodeaba a McAndrew durante el vuelo que nos acercaría al Manna.
Anna Griss me tenía declarada la guerra permanentemente.
—¿A qué se refiere con eso de que no habrá mensajes? —me dijo—. Debo mantener contacto diario con el Cuartel General.
—En tal caso, tendré que interrumpir la impulsión —expliqué—. Las señales no pueden atravesar la membrana de plasma.
—Pero eso nos retrasará… He dicho en la Sede General que sólo tardaríamos un mes, e incluso con la impulsión al máximo todo el tiempo son dos semanas de ida y dos de vuelta.
Estábamos de pie al lado del robochef, y yo me encontraba programando la próxima comida. Tardé unos segundos en captar su última observación.
—¿Qué ha dicho en la Sede General? ¿Que sólo tardaremos un mes?
—Exactamente. Tres días bastarán para saber qué ha ocurrido con el Star Harvester. Usted misma lo dijo, y McAndrew estuvo de acuerdo.
Me volví para mirarla de frente, notando el cuidado que ella ponía en hacer que su rostro se viera lo más atractivo y acicalado posible.
—Tres días serán suficientes. Ya lo creo que sí. Pero estará en el espacio mucho más de un mes. El viaje lleva dos semanas de ida y dos de vuelta, en tiempo-nave. En tiempo terrestre, son veinticinco días cada etapa. No habrá modo de que pueda regresar a la Tierra en un mes.
Se le encendió el rostro y sus ojos echaron chispas. Estaba más atractiva que nunca.
—¿Cómo es posible?
—No lo sé, pero es física común y corriente. Pregúnteselo a McAndrew. (Lo sabía muy bien, pero no pensaba entretenerme más en una conversación que no me apetecía.) Todo el tiempo era igual. Nos resultaba difícil estar de acuerdo en algo, y tan pronto despegamos se hizo evidente que Anna Griss estaba mucho más acostumbrada a delegar que a hacer. El pobre Will Bayes cumplía la triple tarea. Por fortuna, Anna no podía hacer demasiado sin comunicarse con la Tierra, salvo gritarle a Will y no dejar que pusiera el trasero en la silla.
McAndrew era el ojo del huracán. Al principio no daba crédito a mis ojos. Cuando estaba a dos metros de él, Anna Griss era toda luz y dulzura. Le consultaba con humildad sobre la impulsión y la dilatación del tiempo; seguía su opinión en todo, desde el menú hasta Dostoyevski, y no tardó en colgarse de sus palabras primero y de sus brazos después, entre románticas caídas de ojos.
Daba asco.
Y McAndrew, el muy patán, aceptando su juego.
—¿Qué está haciendo esta mujer? —dije a Bayes cuando no podían oírnos—. Se está poniendo en ridículo…
Me guiñó un ojo.
—Usted lo sabe tan bien como yo. ¿Pero pensará él lo mismo? Antes de que partiéramos me pidió que consiguiera un informe completo sobre él y que lo trajera para el viaje. Ha estado leyéndolo. Ya es hora de que conozca a Anna. Consigue todo lo que se propone. No quedaría mal en sus antecedentes personales tener un contrato de cohabitación por cinco años con el científico más famoso del Sistema…
—No sea imbécil. Ni siquiera le gusta.
—Pues sepa que sí le gusta. —Se acercó y bajó la voz—. Conozco a Anna. Tiene sus apetitos… Lo desea, y creo que intenta conseguir un contrato de cohabitación.
Me reí con sorna.
—¿Con Mac? ¡Ridículo! Pertenece a… la ciencia. —Y me lo creí por completo hasta que una mañana me encontré aplicándome feromonas detrás de las orejas y poniéndome un nuevo uniforme verde que me marcaba la silueta mucho más que el mono de costumbre.
Pero McAndrew, el muy bribón, no se dio cuenta ni comentó una sola palabra.
Y mientras esto ocurría, nos alejábamos del Sol. Con la aceleración a cien g, la cápsula-habitáculo estaba muy cerca del plato de masa. La atracción gravitacional del plato equilibraba la fuerza que la aceleración de la nave imprimía sobre nosotros, creando un cómodo ambiente de medio g. Las fuerzas de marea creadas por el gradiente gravitacional sólo podían percibirse si uno se detenía a sentirlas. La impulsión de McAndrew funcionaba sin el menor error, como era habitual, captando la energía del punto cero, «extrayendo la médula misma del espacio-tiempo», como había dicho uno de los colegas de Mac.
—No comprendo —le había dicho una vez—. Obtiene energía de la nada…
McAndrew me miró con aire de reproche.
—Eso mismo solían decir en 1910, cuando un grupo de científicos locos pensó que podía extraerse energía del núcleo de un átomo. Jeanie, no esperaba esto de ti.
Muy bien, me había desarmado con su respuesta, pero seguí sin comprender la impulsión en lo más mínimo.
A mitad de camino hicimos girar la nave para comenzar la desaceleración, y durante la operación interrumpí los impulsores. Anna Griss tuvo oportunidad de enviar su mamotreto de órdenes, y por fin dejó unas horas tranquilo a Will Bayes. Me hizo gracia comprobar que en sus mensajes daba la impresión de estar absolutamente al corriente de todo cuanto ocurría en el Hoatzin. Atribuía el retraso de su regreso a problemas surgidos en el trayecto. Si el nivel de capacidad científica del Departamento de Alimentos era equivalente al suyo, posiblemente la creyeran.
Para mí, ésta debió ser la mejor parte de la misión, la razón por la cual permanecería en el espacio y jamás buscaría un empleo Abajo. Con la impulsión desconectada, volamos hacia las estrellas en perfecto silencio. Me quedé cerca del visor, observando la rueda de los cielos mientras la nave giraba.
El Hoatzin iba a un cinco por ciento de la velocidad de la luz. Al realizar la maniobra extremo-sobre-extremo, los colores del paisaje de estrellas variaron lentamente del rojo al azul por el efecto Doppler. Lancé una última mirada al Sol y a su comitiva antes de que el plato de masa los ocultara. Mediante el telescopio óptico podía verse a Júpiter: un diminuto punto de luz, a un quinto de grado del disco refulgente del Sol. La Tierra no se veía. Sus fotones reflejados se habían perdido durante su trayectoria de doscientos cincuenta mil millones de kilómetros.
Enfoqué el telescopio, tratando en vano de detectar el Manna. Era un punto en el mar estelar, tan lejos de nosotros como nosotros lo estábamos del Sol. Pasarían otras dos semanas antes de que pudiéramos localizar su presencia. De todas formas, lo intenté. Entonces, se cerró el escudo que nos protegía de la lluvia de partículas y altas radiaciones producida por nuestra velocidad, cercana a la de la luz. Las estrellas se apagaron. Dirigí de nuevo mi atención a lo que ocurría dentro del Hoatzin.
Sin tener en qué ocupar su tiempo, Anna había delegado sus tareas en Will Bayes para concentrarse en el encantador McAndrew. Will y yo recibimos el desprecio y el trabajo infamante. Me sentí furiosa y esperé la hora de la venganza.
Mac había desaparecido de nuevo tras las fronteras de su mente. Antes de partir, habíamos cargado en el ordenador una biblioteca entera de referencias sobre Lanhoff y los materiales orgánicos del Halo. Mac se pasaba las horas absorbiendo la información y procesándola en esa singular computadora personal que llevaba dentro del cráneo. Sabía que sería mejor no interrumpirlo. Después de un par de inútiles intentos de llamar su atención, Anna aprendió la misma lección. No podía negarse que era rápida. De ciencia no sabía nada, pero a la hora de manejar a la gente hacía instintivamente lo que a mí me había llevado años aprender. En lugar de charlar sobre trivialidades, estudiaba los mismos datos que McAndrew había estado analizando y le preguntaba sobre ellos.
Читать дальше