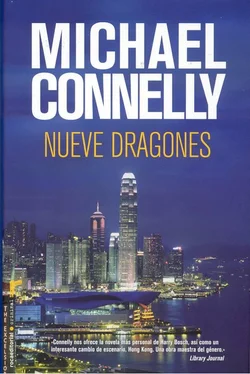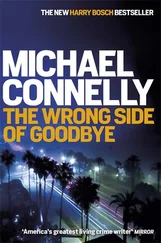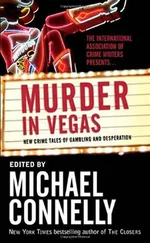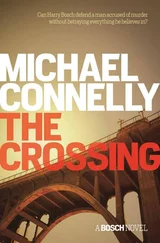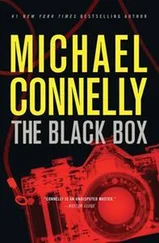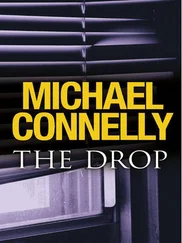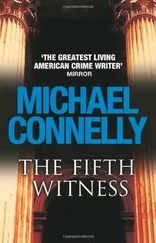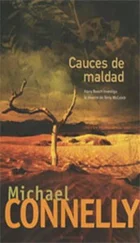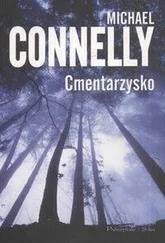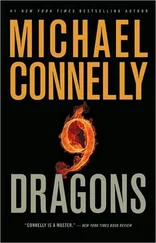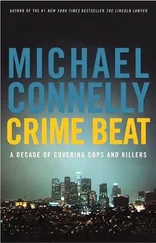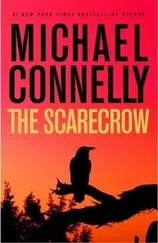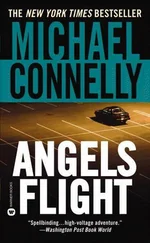Pasó un buen rato antes de que Eleanor respondiera. Cuando lo hizo, su voz sonó calmada. Había recibido el mensaje.
– Sí, Harry. Pero creo que hemos de llamar a la policía de Hong Kong.
– Si es lo que piensas, vale. Hazlo. ¿Conoces a alguien allí? ¿Alguien en quien puedas confiar?
– No, pero hay un equipo de tríadas. Han venido al casino.
Casi veinte años después de ser agente del FBI, Eleanor era jugadora de póquer profesional. Llevaba al menos seis años viviendo en Hong Kong y trabajando para el Cleopatra Casino en la cercana Macao. Todos los jugadores importantes del continente querían jugar contra la gweipo , la mujer blanca. Eleanor era un gancho. Trabajaba con dinero de la casa, se quedaba una parte de las ganancias y no tenía que pagar nada por las pérdidas. Era una vida cómoda. Ella y Maddie vivían en una torre de pisos en Happy Valley y el casino enviaba un helicóptero a recogerla en el tejado a la hora de ir a trabajar.
Una vida cómoda, hasta ese momento.
– Habla con tu gente del casino -dijo Bosch-. Si te dicen que hay alguien en el que puedas confiar, haz la llamada. He de colgar y moverme aquí. Te llamaré antes de volar.
Eleanor respondió como si estuviera mareada.
– Vale, Harry.
– Si se te ocurre algo, lo que sea, llámame.
– Sí.
– Eleanor…
– ¿Qué?
– Mira si puedes conseguirme una pistola. No puedo llevarme la mía.
– Aquí te meten en la cárcel por llevar armas.
– Ya lo sé, pero conoces a gente del casino. Consígueme una pistola.
– Lo intentaré.
Bosch vaciló antes de colgar. Lamentó no poder estirar el brazo y tocarla, tratar de apaciguar sus temores de alguna manera. Pero sabía que eso era imposible. Ni siquiera podía tranquilizarse él.
– He de colgar. Trata de mantener la calma, por Maddie. Si mantenemos la calma podemos hacerlo.
– Vamos a recuperarla, ¿verdad, Harry?
Bosch asintió para sí antes de responder.
– Sí. Lo haremos.
La unidad de imagen digital era uno de los subgrupos de la División de Investigaciones Científicas y aún estaba ubicada en el viejo Parker Center. Bosch atravesó las dos manzanas entre la vieja y la nueva sede como un hombre que corre para llegar a un avión. Cuando entró por las puertas de cristal del edificio donde había pasado gran parte de su carrera como detective iba resoplando y había un brillo de sudor en su frente. Se abrió paso con la placa en la mesa de recepción y subió en ascensor a la tercera planta.
La División de Investigaciones Científicas estaba en proceso de traslado al EAP. Los viejos escritorios y mesas de trabajo continuaban en su lugar, pero ya estaban guardando en cajas el equipamiento, los registros y los efectos personales. El proceso estaba cuidadosamente orquestado y ocasionaba un retraso en la ya lenta marcha de la ciencia en la lucha contra el crimen.
La unidad de imagen digital era una suite de dos salas en la parte de atrás. Bosch entró y vio al menos una docena de cajas de cartón apiladas a un lado de la primera sala. No había fotos ni mapas en las paredes y un montón de estantes estaban vacíos. Encontró a una técnica trabajando en el laboratorio de atrás.
Barbara Starkey era una veterana que había saltado entre diversas especialidades del Departamento de Investigaciones Científicas a lo largo de casi cuatro décadas en el departamento. Bosch la conoció cuando era un novato en los restos quemados de una casa donde tuvo lugar una batalla con armas potentes contra el Ejército Simbionés de Liberación. Los militantes radicales habían reivindicado el secuestro de Patty Hearst, la heredera de un magnate de la prensa. Starkey en ese momento formaba parte del equipo forense encargado de determinar si los restos de Patty Hearst se encontraban entre los escombros de la casa quemada. En aquellos tiempos, el departamento desplazaba a las mujeres a posiciones donde las confrontaciones físicas y la necesidad de llevar un arma eran mínimas. Starkey deseaba ser policía. Terminó en el Departamento de Investigaciones Científicas y allí vivió el crecimiento exponencial del uso de la tecnología en la detección del crimen. Como le gustaba decirles a los técnicos novatos, cuando ella entró en Criminalística, ADN eran sólo tres letras del alfabeto. Ahora era experta en casi todas las ciencias forenses y su hijo, Michael, también trabajaba en la división como experto en salpicaduras de sangre.
Starkey levantó la mirada de su puesto de trabajo, donde estaba mirando un vídeo con mucho grano del atraco a un banco en un ordenador con doble pantalla. En las pantallas había dos imágenes de la misma escena, una más enfocada que la otra: un hombre que apuntaba con una pistola a la ventanilla de un cajero.
– ¡Harry Bosch! El hombre del plan.
Bosch no tenía tiempo para charlar. Se acercó a ella y fue al grano.
– Barb, necesito tu ayuda.
Starkey torció el gesto al notar la urgencia en su voz.
– ¿Qué pasa, cielo?
Bosch le mostró el móvil.
– Tengo un vídeo en mi teléfono. Necesito que lo amplíes y lo pases a cámara lenta para ver si puedo identificar una ubicación. Es un secuestro.
Haciendo un gesto hacia la pantalla, Starkey dijo:
– Estoy en medio de este dos once en West…
– Mi hija está en el vídeo, Barbara. Necesito tu ayuda ahora.
Esta vez Starkey no vaciló.
– Déjamelo ver.
Bosch abrió el teléfono, puso en marcha el vídeo y le pasó el aparato a ella. Starkey lo miró sin decir una palabra y su rostro no expresó ninguna reacción personal. Si acaso, Bosch vio que su postura se enderezaba y emergía un aura de urgencia profesional.
– ¿Puedes enviármelo?
– No lo sé. Sé como mandarlo a tu teléfono.
– ¿Puedes enviar un e-mail con un adjunto?
– Puedo mandar e-mails, pero no sé lo del adjunto. Nunca lo he intentado.
Con la ayuda de Starkey, Bosch envió un mensaje de correo con el vídeo como adjunto.
– Vale, ahora hemos de esperar a que llegue.
Antes de que Bosch pudiera preguntar cuánto podía tardar, hubo un sonido en su ordenador.
– Ahí está.
Starkey cerró su trabajo sobre el atraco al banco, abrió un mensaje de correo y descargó el vídeo. Enseguida lo reprodujo en la pantalla de la izquierda. En pantalla completa la imagen se veía borrosa por la expansión de píxeles. Starkey lo redujo a media pantalla y quedó más nítido, más claro y más duro que cuando Bosch vio las imágenes en su teléfono. Harry miró a su hija y trató de concentrarse.
– Lo siento mucho, Harry -dijo Starkey.
– Lo sé. No hablemos de ello.
En la pantalla Maddie Bosch, de trece años, estaba sentada atada a una silla. Una mordaza de tela roja brillante le tapaba con fuerza la boca. Llevaba el uniforme: falda azul pálido y blusa blanca con el escudo de la escuela sobre el pecho izquierdo. Miraba a la cámara -la cámara de su propio móvil- con ojos que a Bosch le desgarraron el corazón. «Desesperada» y «asustada» fueron sólo las primeras palabras descriptivas que se le ocurrieron.
No había sonido, o al menos nadie decía nada al principio del vídeo. Durante quince segundos la cámara se mantenía fija en ella y con eso bastaba. Simplemente estaba exhibida para él. Bosch volvió a sentir rabia. E impotencia.
Entonces la persona de detrás de la cámara estiró el brazo para retirar momentáneamente la mordaza de la boca de Maddie.
– ¡Papá!
La mordaza quedó recolocada de inmediato, ahogando lo que dijo después de esa única palabra y dejando a Bosch incapaz de interpretarlo.
La mano cayó entonces en un intento de agarrar uno de los pequeños pechos de la chica. Maddie reaccionó con violencia, moviéndose lateralmente pese a estar atada y golpeando con la pierna izquierda el brazo extendido. El encuadre del vídeo quedó un momento descontrolado y luego volvió a Maddie, que se cayó con la silla. Durante los últimos cinco segundos de vídeo la cámara sólo se centró en ella, hasta que la pantalla se puso negra.
Читать дальше