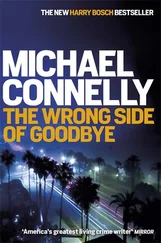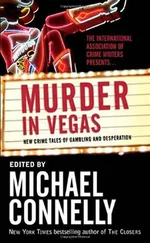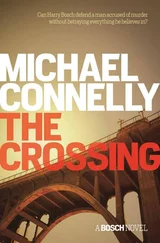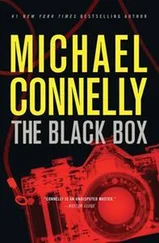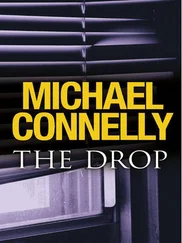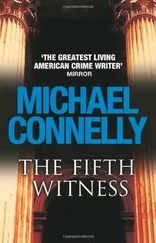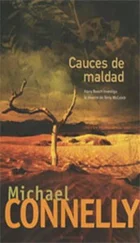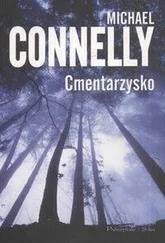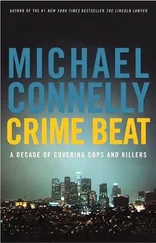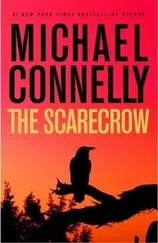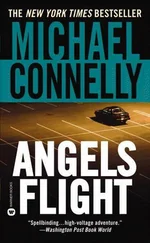– Sí, voy a por él.
– Entonces, veremos qué se puede hacer. ¿Puede dejarme la cinta?
– Sí, es decir, ¿puede hacerme una copia para que me la lleve? Quizá tenga que enseñársela a alguien más.
– Claro. Espere, iré a buscar una cinta.
Banks se levantó y salió de la cabina. McCaleb se quedó allí sentado, mirando la pantalla. Había visto a Banks utilizar el equipo. Retrocedió la cinta y amplió una imagen del hombre enmascarado. No ayudaba mucho. Pulsó el botón de avance rápido un momento y detuvo la cinta en un primer plano del rostro de Gloria. Se sentía un entrometido al estar tan cerca en un momento así, observando a una mujer a la que acababan de quitarle la vida. Se veía su perfil izquierdo y el único ojo que era visible seguía abierto.
McCaleb se fijó en los tres pendientes de su oreja izquierda. Uno era una pequeña luna creciente. El siguiente, bajando por la curva de la oreja, era un arito que supuso de plata y, por último, colgando bajo el lóbulo, había una cruz. McCaleb sabía que estaba de moda entre las mujeres jóvenes llevar varios pendientes en al menos una oreja.
Mientras continuaba esperando a Banks, jugueteó una vez más con los diales y retrocedió la cinta hasta obtener un perfil derecho de Gloria, justo cuando entraba en la imagen. Sólo vio un pendiente en la oreja derecha, otra luna creciente.
Banks regresó con una cinta que insertó rápidamente en la segunda casetera mientras terminaba de rebobinar la grabada. En treinta segundos había obtenido una copia a alta velocidad. Extrajo la cinta, la metió en un estuche y se la entregó a McCaleb.
– Gracias -dijo McCaleb-. ¿Cuánto cree que pasará hasta que alguien tenga oportunidad de trabajar en ella?
– Estamos muy ocupados, pero veré de poner a alguien en ello lo antes posible. Quizá mañana o el sábado. ¿Está bien?
– Está bien. Gracias, Tony, se lo agradezco mucho.
– No hay problema. No sé si conservo su tarjeta. ¿Quiere que le llame?
En ese momento, McCaleb decidió continuar con el engaño. No le había dicho a Banks que ya no era agente del FBI, porque pensó que quizás aceleraría un poco más el trabajo si creía que era para los federales.
– ¿Sabe qué, permítame que le dé mi número privado? Si llama y yo no contesto, deje el mensaje y me pondré en contacto con usted lo antes posible.
– Muy bien. Espero poder ayudarle.
– Yo también lo espero. Y, Tony, hágame un favor, no enseñe esa cinta a nadie que no tenga necesidad de verla.
– No lo haré -dijo Banks.
Banks se puso un poco colorado. McCaleb comprendió que lo había avergonzado con una petición que no era preciso pronunciar, o bien se lo había pedido justo cuando él estaba pensando en a quién podía mostrarle la cinta. McCaleb se inclinó por esta segunda posibilidad.
McCaleb le dio el número, se estrecharon las manos y el ex agente regresó solo por el pasillo. Pasó junto a la puerta en la cual antes había oído los fingidos gemidos de pasión, pero ya no se oía nada.
Al abrir la puerta del Taurus, oyó la radio y vio que Lockridge tenía una armónica en el muslo, preparada para tocar si ponían la canción adecuada. Buddy cerró un libro titulado Muerte de un tenor. Había marcado una página hacia la mitad de la novela.
– ¿Qué ha pasado con el inspector Fujigama?
– ¿Qué?
– El libro que tenías ayer.
– El inspector Imanishi investiga. Lo acabé.
– Imanishi, pues. Lees deprisa.
– Los libros buenos se leen deprisa. ¿Tú lees novelas policíacas?
– ¿Por qué iba a querer leer historias prefabricadas cuando tengo aquí la realidad y no la soporto?
Buddy arrancó el coche; tuvo que darle dos veces a la llave antes de que se pusiera en marcha.
– Es un mundo muy diferente. Todo está ordenado, los buenos y los malos están definidos claramente, los malos siempre reciben lo que se merecen, el héroe brilla, no hay cabos sueltos. Es un antídoto refrescante del mundo real.
– Suena aburrido.
– No, es tranquilizador. Y ahora ¿adónde?
Después de comer en Musso and Frank’s, un lugar que a McCaleb le encantaba y donde no había estado en dos años, subieron por la colina desde Hollywood hasta el valle de San Fernando. A las dos menos cuarto encontraron el edificio de Deltona Clocks. Por la mañana, antes de salir del puerto, McCaleb había llamado y había averiguado que Mikail Bolotov seguía en el turno de dos a diez.
Deltona Clocks era un gran almacén con una pequeña tienda de exposición y venta al por menor que daba a la calle. Después de que Lockridge aparcara el Taurus en frente de la tienda, McCaleb se agachó para sacar su pistola del maletín de piel que tenía a sus pies. El arma iba en una pistolera de tela que se ajustó al cinturón.
– Eh, ¿qué esperas encontrar ahí dentro? -dijo Lockridge al verlo.
– Nada, es más atrezo que otra cosa.
McCaleb sacó luego los registros de investigación del sheriff, un legajo de un par de centímetros de grueso, y verificó que el informe de la entrevista con Bolotov y su jefe, un hombre identificado como Arnold Toliver, estuviera encima. Estaba preparado. Miró a Lockridge.
– Muy bien, quédate aquí.
Al salir del Taurus cayó en la cuenta de que esta vez Buddy no se había ofrecido a acompañarle. Pensó que quizá debería llevar la pistola más a menudo.
En la tienda no había clientes. Se exponían relojes baratos de casi todos los tamaños. La mayoría tenían un aspecto industrial: era más probable encontrárselos en un aula o en una tienda de recambios de automóvil que en la casa de alguien. Al fondo había un mostrador y atrás, en la pared, una estantería con ocho relojes iguales que mostraban la hora en otras tantas ciudades del mundo entero. Una mujer estaba sentada en una silla plegable detrás del mostrador. McCaleb pensó que el tiempo debía de transcurrir muy despacio para ella sin clientes y con todos esos relojes.
– ¿Puedo ver al señor Toliver? -preguntó McCaleb cuando ella se levantó.
– ¿Arnold o Randy?
– Arnold.
– Voy a llamarlo. ¿De qué empresa es?
– No estoy aquí para comprar relojes. Me ocupo del seguimiento de una investigación del departamento del sheriff del 3 de febrero.
Dejó caer la pila de papeles sobre el mostrador para que ella viera que eran impresos oficiales. Acto seguido levantó las manos y se las puso en las caderas, cuidando de que su chaqueta deportiva se abriera y dejara expuesta la pistola. Se fijó en los ojos de ella cuando la vio. La mujer levantó un teléfono que había sobre el mostrador y marcó tres números.
– Arnie, soy Wendy. Aquí hay un hombre del departamento del sheriff, viene por una investigación o algo así.
McCaleb no la corrigió. No le había mentido ni pensaba mentirle acerca de quién era y para quién trabajaba, pero si ella sacaba conclusiones erróneas tampoco iba a corregirla. Después de permanecer a la escucha durante unos instantes, Wendy miró a McCaleb.
– ¿Qué investigación?
McCaleb señaló el teléfono con la cabeza y estiró el brazo. La joven dudó, pero luego pasó el auricular a McCaleb.
– ¿Señor Toliver? -dijo por teléfono-. Soy Terry McCaleb. Hace un par de meses habló con dos detectives del sheriff llamados Ritenbaugh y Aguilar acerca de un empleado suyo, Mikail Bolotov. ¿Recuerda?
Tras una larga vacilación, Toliver dijo que lo recordaba.
– Bueno, ahora investigo el caso yo. Ritenbaugh y Aguilar están en otros asuntos. Tengo que hacerle algunas preguntas más acerca de este tema. ¿Puedo pasar?
De nuevo una vacilación.
– Bueno…, estamos muy ocupados aquí. Yo…
– Será un momento, señor. Recuerde que se trata de una investigación de asesinato y espero que continúe ayudándonos.
Читать дальше