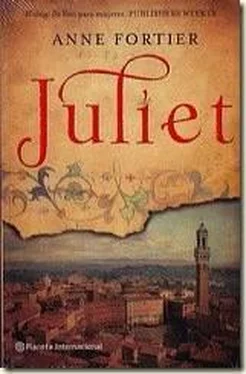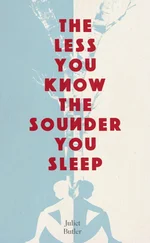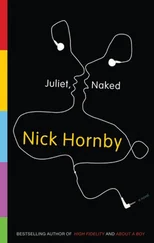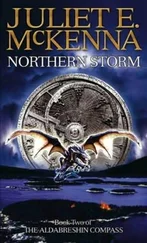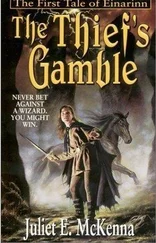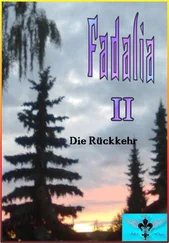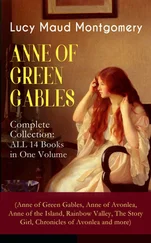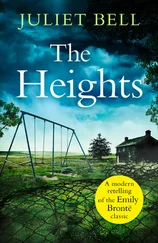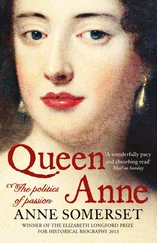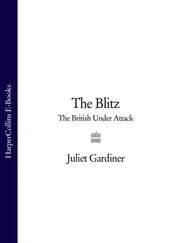– ¿Por qué te colaste en mi habitación del hotel?
Aunque Alessandro estaba preparado para lo peor, no podría haberlo dejado más helado. Con un gruñido, se tumbó boca arriba y se cubrió la cara con las manos, sin molestarse siquiera en fingir que se trataba de un error.
– Porca vacca!
– Supongo que tendrás una buena explicación -dije sin moverme de donde estaba, mirando al cielo con los ojos fruncidos-. Si no lo creyera, no estaría aquí.
Volvió a gruñir.
– La tengo. Pero no te lo puedo contar.
– ¿Cómo? -Me incorporé de golpe-. ¿Me desvalijas la habitación y te niegas a decirme por qué?
– ¿Qué? ¡No! -Alessandro se incorporó también-. ¡No fui yo! Ya estaba todo manga por hombro… ¡Pensé que tú lo habías dejado así! -Al ver mi gesto, levantó los brazos en señal de rendición-. Mira, es verdad. Esa noche, después de que discutimos y te fuiste del restaurante, me acerqué a tu hotel a…, no sé a qué. Pero, al llegar, te vi descolgarte por el balcón y salir de allí a hurtadillas…
– ¡Y qué más! -exclamé-. ¿Por qué demonios iba a hacer eso?
– Vale, tal vez no fueras tú -rectificó, muy incómodo con el tema-, pero era una mujer. Que se parecía a ti. Fue ella la que te desvalijó la habitación. Cuando entré, la puerta del balcón ya estaba abierta y todo estaba revuelto. Confío en que me creas.
Me llevé las manos a la cabeza.
– ¿Cómo esperas que te crea si no quieres decirme por qué lo hiciste?
– Lo siento -dijo, alargando la mano para quitarme una ramita de tomillo del pelo-. Ojalá pudiera, pero no soy yo quien tiene que contártelo. Con suerte, pronto te enterarás.
– ¿Quién me lo va a contar? ¿O eso también es un secreto?
– Me temo que sí. -Se atrevió a sonreír-. Espero que me creas cuando digo que lo hice con buena intención.
Negué con la cabeza, enfadada conmigo misma por ser tan fácil.
– Debo de estar loca.
Sonrió más.
– ¿Es ésa tu forma de decir que sí?
Me levanté y me sacudí enérgicamente la falda, aún algo cabreada.
– No sé por qué te dejo salirte con la tuya…
– Ven aquí… -Me cogió de la mano y tiró de mí para que volviera a sentarme con él-. Ya me conoces. Sabes que nunca te haría daño.
– Te equivocas -dije mirando para otro lado-. Eres Romeo. Tú eres precisamente quien más daño puede hacerme.
Sin embargo, cuando me estrechó en sus brazos, no me resistí. Era como si se derrumbase una barrera dentro de mí -llevaba toda la tarde derrumbándose- y me volviera blanda y acomodadiza, apenas capaz de ver más allá del momento.
– ¿De verdad crees en las maldiciones? -le susurré, acurrucada en sus brazos.
– Creo en las bendiciones -repuso con los labios pegados a mi sien-. Creo que por cada maldición hay una bendición.
– ¿Sabes dónde está el cencío?
Noté que se ponía tenso.
– Ojalá lo supiera. Quiero recuperarlo casi tanto como tú.
Lo miré a los ojos, tratando de averiguar si mentía.
– ¿Por qué?
– Porque… -recibió con convincente serenidad mi mirada recelosa- carece de valor sin ti.
Cuando al fin volvimos paseando al coche, nuestras sombras se extendían ante nosotros y el aire tenía cierto aroma nocturno. Justo cuando empezaba a preguntarme si no llegaríamos tarde a la fiesta de Eva Maria, sonó el móvil de Alessandro, y me dejó guardando las copas y la botella en el maletero mientras él, alejándose del coche, intentaba explicarle a su madrina el misterioso retraso.
Buscando un lugar seguro donde dejar las copas, vi una caja de vinos de madera al fondo del maletero con la etiqueta «castello Salimbeni» impresa en el lateral. Levanté la tapa para ver qué había dentro y descubrí que no eran botellas de vino sino virutas de madera. Sospeché que era allí donde Alessandro había llevado las copas y el prosecco. Para asegurarme de que las copas cabían bien en la caja, metí la mano entre las virutas y hurgué un poco. Al hacerlo, mis dedos toparon con algo duro y, cuando lo saqué, vi que era una caja antigua, del tamaño de una de puros.
De pronto me acordé del día anterior, en los pasadizos subterráneos, cuando Janice y yo habíamos visto a Alessandro sacar un estuche similar de la caja fuerte del muro de toba. Incapaz de resistir la tentación, levanté la tapa del estuche con la temblorosa premura del infractor; jamás habría pensado que ya sabía lo que contenía. Al palparlo con los dedos -el sello dorado acolchado en terciopelo azul-, la realidad pulverizó en segundos mis pensamientos románticos.
Debido a la conmoción de descubrir que íbamos por ahí cargando con un objeto que había matado -directa o indirectamente- a un montón de gente, apenas había conseguido volver a guardarlo todo en la caja de vino cuando Alessandro se plantó a mi lado con el móvil cerrado en la mano.
– ¿Qué buscas? -me preguntó con los ojos fruncidos.
– Mi crema solar -dije como si nada, corriendo la cremallera de mi bolso de viaje-. Aquí el sol es… criminal.
De nuevo en ruta, me costó calmarme. No sólo había entrado a robar en mi habitación y me había mentido sobre su nombre, sino que incluso ahora, después de todo lo que había ocurrido entre nosotros -besos, confesiones, secretos familiares…-, seguía sin decirme toda la verdad. Sí, me había contado una parte, y yo había decidido creerlo, pero no iba a ser tan tonta de creer que eso era todo lo que debía saber. Él mismo lo había admitido al negarse a explicarme por qué se había colado en mi habitación. Había puesto algunos ases sobre la mesa, cierto, pero sin duda aún me ocultaba sus mejores cartas. Igual que yo, supongo.
– ¿Te encuentras bien? -preguntó al cabo de un rato-. Estás muy callada.
– ¡Estoy perfectamente! -Me limpié una gota de sudor de la nariz y noté que me temblaba la mano-. Tengo calor, eso es todo.
– Te sentirás mucho mejor cuando lleguemos -dijo dándome un apretón en la rodilla-. Eva Maria tiene piscina.
– Lógico.
Respiré profundamente. Me noté la mano algo entumecida donde el anillo había rozado la piel y, con disimulo, me limpié los dedos en la ropa. No era de las que se dejan llevar por supersticiones, pero allí las tenía, revoloteándome en el estómago como maíz en una máquina de palomitas. Cerré los ojos y me dije que no era el momento de sucumbir a un ataque de pánico, y que aquella opresión en el pecho no era más que mi cerebro empeñado en aguarme la fiesta, como siempre. Aunque esa vez no se lo permitiría.
– Creo que lo que necesitas… -Redujo la marcha y tomó un caminito de grava-. Cazzo!
Una colosal puerta de hierro nos cortaba el paso. A juzgar por su reacción, no era así como Eva Maria solía recibir a su ahijado, e hizo falta un intercambio diplomático por el interfono para que se abriera la cueva mágica y pudiésemos enfilar el acceso flanqueado por apreses recortados en espiral. Una vez estuvimos a salvo en el interior de la finca, la altísima verja volvió a cerrarse suavemente a nuestra espalda y el chasquido de la cerradura apenas se oyó con el leve crujido de la gravilla y el canto vespertino de los pajarillos.
Eva Maria Salimbeni vivía en un lugar de ensueño. Su magnífica hacienda -castello, más bien- se encontraba en lo alto de un monte a escasa distancia de la villa de Castiglione, rodeada de campos y viñas por todas partes, como las faldas de una doncella sentada en un prado. Era de esos sitios que una sólo encuentra en los típicos libros caros de dimensiones imposibles pero con los que jamás se topa en realidad y, según íbamos acercándonos a la casa, me felicité internamente por haber decidido desoír las advertencias y acudir a la fiesta.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу