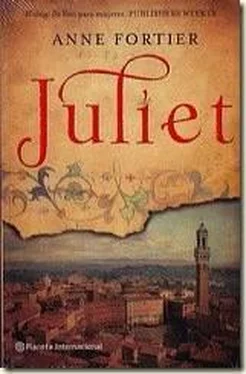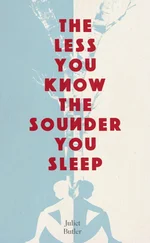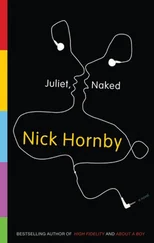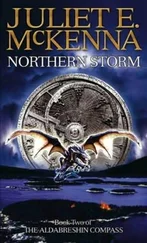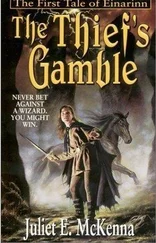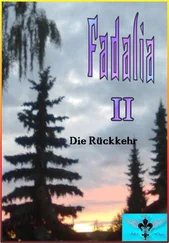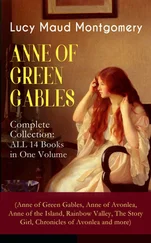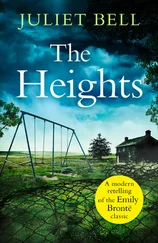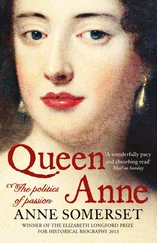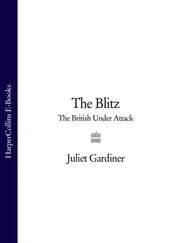En el cofre había un anillo.
– Yo no lo… -empezó a decir el fraile, pero el comandante Marescotti ya había sacado el anillo y lo examinaba incrédulo.
– ¿Quién decís que os ha dado esto? -preguntó con la mano temblorosa.
– Mi abad -dijo el fraile, apartándose aterrado-. Me comentó que quienes lo hallaron habían pronunciado el nombre de Marescotti antes de morir de una fiebre espantosa, tres días después de recibir el ataúd del santo.
Romanino miró a su abuelo deseando que soltase el sello, pero el anciano estaba absorto, acariciando el águila sin ningún miedo y mascullando un viejo lema familiar: «Fiel por los siglos de los siglos», grabado en letra pequeña en el interior de la alianza.
– Ven aquí, hijo mío -dijo al fin, tendiéndole la mano a Romanino-. Éste era el anillo de tu padre. Ahora es tuyo.
Romanino no sabía qué hacer. Por un lado, quería obedecer a su abuelo pero, por el otro, el anillo le daba miedo, y no estaba seguro de ser su legítimo dueño, aunque hubiese pertenecido a su padre. Cuando el comandante Marescotti lo vio titubear, se enfureció muchísimo y comenzó a tacharlo de cobarde y a exigirle que lo aceptara. Romanino se acercaba ya cuando el anciano se desplomó en la silla, víctima de un ataque, y el anillo cayó al suelo.
Al ver que el anciano había caído presa del maleficio del anillo, el fraile gritó horrorizado y salió de allí, dejando a Romanino solo con su abuelo, suplicándole a su alma que no abandonara el cuerpo hasta recibir el último sacramento.
– ¡Fraile! -bramó, sujetándole la cabeza al comandante-. ¡Volved aquí y haced vuestro trabajo, rata asquerosa, o juro que llevaré al diablo a Viterbo y os comeremos vivo!
Cuando oyó la amenaza, el fraile volvió y sacó del bolsón el frasquito de santos óleos que su abad le había dado para el camino. Y así el comandante recibió la extremaunción y se mantuvo muy sereno un rato, mirando a Romanino. Sus últimas palabras antes de morir fueron:
– Alumbra alto, hijo mío.
Con razón, Romanino no sabía qué pensar del condenado anillo.
Obviamente era maligno y había matado a su abuelo, pero también había pertenecido a su padre, Romeo. Al final decidió quedárselo y guardar el cofre donde nadie pudiera encontrarlo, de modo que bajó al sótano y después a los bottini para esconderlo en algún rincón oscuro al que nadie fuese jamás. Nunca les habló de él a sus hijos por miedo a que su curiosidad desatara de nuevo sus demonios, pero escribió en papel toda la historia, la selló y la guardó con los demás documentos familiares.
Muy probablemente Romanino no descubriera la verdad sobre el anillo en toda su vida y, durante muchas generaciones, el cofre permaneció oculto en los bottini, bajo el palacio, intacto, sin que nadie lo reclamase. Aun así, los Marescotti siempre pensaron que un mal antiguo anidaba de algún modo en la casa y, en 1506, la familia decidió vender el edificio. El cofre con el anillo, como es lógico, se quedó donde estaba.
Cientos de años después, otro anciano Marescotti iba paseando por sus viñedos un día de verano cuando, de pronto, se topó con una niñita. Le preguntó en italiano quién era y ella le respondió, también en italiano, que se llamaba Giulietta y tenía casi tres años. Al anciano le sorprendió mucho porque, por lo general, los niños le tenían miedo, pero aquélla le hablaba como si fuesen viejos amigos y, cuando empezaron a caminar, lo cogió de la mano.
Ya en la casa, vio que una joven hermosa tomaba café con su mujer, y había allí otra niña atiborrándose de biscotti. Su esposa le explicó que la joven era Diane Tolomei, la viuda del viejo profesor Tolomei, y que había ido a hacerles algunas preguntas sobre los Marescotti.
El abuelo Marescotti trató muy bien a Diane Tolomei y respondió a todas sus preguntas. Quería saber si era cierto que su familia descendía de Romeo Marescotti a través de Romanino, y él le contestó que sí. También le preguntó si estaba al tanto de que Romeo Marescotti era el Romeo de Shakespeare, y le dijo que también lo sabía. Después le preguntó si sabía que la familia de ella descendía de Julieta, y él respondió que sí, que lo sospechaba, dado que era una Tolomei y había llamado Giulietta a una de sus hijas. Pero, cuando le preguntó si imaginaba el motivo de su visita, le contestó que no tenía ni idea.
Entonces Diane Tolomei le preguntó si el anillo de Romeo se encontraba aún en su poder. El anciano Marescotti le dijo que no sabía de qué le hablaba. Ella le preguntó si no había visto nunca una cajita de madera que en teoría contenía un tesoro maligno o si había oído a sus padres o a sus abuelos hablar de ella. El anciano le respondió que jamás había oído a nadie mencionar esa caja. Diane se mostró algo decepcionada y, cuando él quiso saber de qué iba todo aquello, ella le dijo que quizá era mejor así, que tal vez no convenía que resucitara todas aquellas cosas antiguas.
Como es natural, el abuelo Marescotti repuso que ella le había hecho muchas preguntas y él las había contestado todas, así que ya era hora de que también ella le resolviera algunas dudas. ¿De qué clase de anillo hablaba y por qué suponía que él debía conocerlo?
Lo que Diane Tolomei le contó primero fue el relato de Romanino y el fraile de Viterbo. Le explicó que su marido había estado investigando aquello toda su vida y que había sido él quien había encontrado los expedientes de la familia Marescotti en el archivo de la ciudad y descubierto las notas de Romanino sobre el cofre. Menos mal que Romanino tuvo la prudencia de no ponerse el anillo -añadió-, pues no era él su legítimo dueño y le habría hecho mucho daño.
Antes de que Diane pudiera proseguir con sus explicaciones, el nieto del anciano, Alessandro -o, como lo llamaban ellos, Romeo-, se acercó a la mesa para robar un biscotto. Cuando Diane cayó en la cuenta de que era Romeo, se emocionó mucho y dijo:
– Es todo un honor conocerte, jovencito. Mira, quiero presentarte a alguien muy especial. -Se subió al regazo a una de sus hijas y dijo, como si hablara de la octava maravilla del mundo-: Ésta es Giulietta.
Romeo se metió el biscotto en el bolsillo.
– Lo dudo mucho -replicó-. Lleva pañales.
– ¡No! -protestó Diane Tolomei, bajándole el vestidito a la niña-. Son braguitas. Ella ya es una niña mayor, ¿verdad, Jules?
Romeo empezó a recular con la esperanza de poder escaquearse, pero su abuelo lo detuvo y le pidió que se fuese a jugar con las dos niñas mientras los adultos tomaban café. Así lo hizo.
Mientras tanto, Diane les habló al anciano Marescotti y a su esposa del anillo de Romeo; les explicó que era el sello del joven y que éste se lo había regalado a Giulietta cuando su amigo, fray Lorenzo, los había casado en secreto. Por esa razón, la legítima heredera del anillo era Giulietta, su hija, e insistió en que debía recuperarlo para poner fin a la maldición de los Tolomei.
Al abuelo Marescotti lo dejó fascinado la historia de Diane, sobre todo porque, aunque obviamente ella no era italiana, parecía apasionarle todo lo acontecido allí en el pasado. Lo sorprendió que aquella norteamericana moderna creyese que pesaba una maldición sobre la familia -una maldición medieval, nada menos-, y que incluso pensara que su marido había muerto como consecuencia de ella. Podía entender que deseara acabar con la maldición para que sus hijas pudieran crecer sin que ésta pendiese sobre sus cabezas. Parecía creer que sus pequeñas se hallaban particularmente expuestas, quizá porque tanto su padre como su madre eran Tolomei.
Como es lógico, el abuelo Marescotti lamentaba no poder ayudar a aquella joven viuda, pero Diane lo interrumpió en cuanto empezó a disculparse.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу