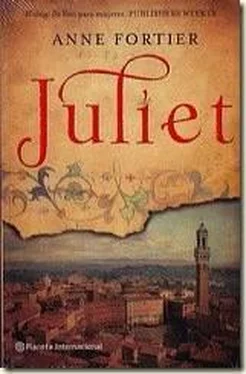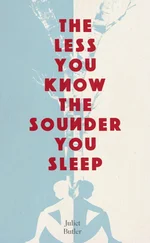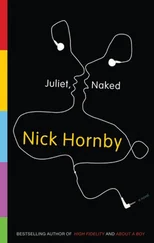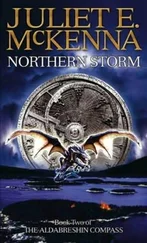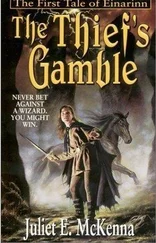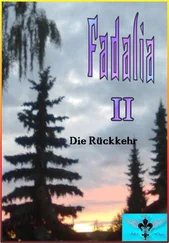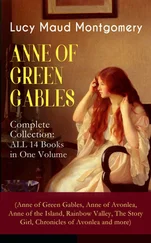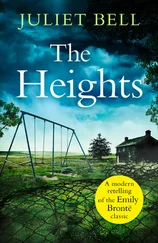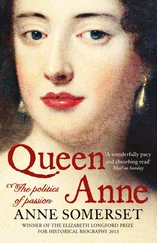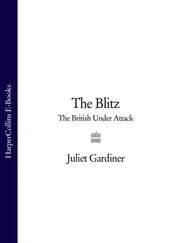– Por lo que dice, señor, deduzco que el cofre del anillo sigue allí, oculto en los bottini, bajo el palazzo Marescotti, intacto desde que Romanino lo escondió hace más de seiscientos años.
Marescotti no pudo evitar reírse a carcajadas, golpeándose las rodillas.
– ¡Todo esto es absurdo! -dijo-. Me cuesta creer que siga allí y, en caso contrario, será porque está tan bien escondido que nadie puede encontrarlo, ni siquiera yo.
Para persuadirlo de que fuese a buscar el anillo, Diane le dijo que, si lograba encontrarlo y se lo daba, ella le entregaría a cambio algo que los Marescotti posiblemente también querían recuperar y que llevaba demasiado tiempo en poder de los Tolomei. Le preguntó si sabía de qué le hablaba, pero él respondió que no.
Entonces, Diane sacó una foto del bolso y la puso en la mesa delante de él. Marescotti se persignó al verla. No era sólo un cencío antiquísimo, sino que era el mismo del que tanto había oído hablar a su propio abuelo, un cencío que jamás creyó que llegara a ver, o tocar, porque no era posible que aún existiese.
– ¿Cuánto hace que tu familia nos oculta esto? -inquirió con voz temblorosa.
– Tanto como su familia nos ha ocultado el anillo, signore. Coincidirá conmigo en que es hora de que devolvamos estos tesoros a sus legítimos dueños y pongamos fin al maleficio que nos ha dejado a ambos en tan lamentable estado.
Como era de esperar, al abuelo le ofendió ese último comentario y empezó a proclamar en voz alta todas las bendiciones que lo rodeaban.
– ¿Acaso insinúa -le dijo Diane inclinándose sobre la mesa y cogiéndole las manos- que no hay días en los que siente que lo observa con ojos impacientes una fuerza todopoderosa, un antiguo aliado que espera que haga lo único que de verdad le queda por hacer?
Esas palabras impresionaron a sus anfitriones, que guardaron silencio un momento, hasta que, de pronto, se oyó un gran alboroto en el granero y Romeo se acercó corriendo, cargado con una de sus invitadas, que se revolvía en sus brazos. Giulietta se había cortado con un bieldo, y la abuela de Romeo tuvo que coserle la herida encima de la mesa de la cocina.
Los abuelos no se enfadaron con Romeo por lo sucedido. Era mucho peor: les horrorizaba que su nieto causara dolor y destrucción allá adonde fuera. Tras oír el relato de Diane Tolomei, empezó a angustiarlos que de verdad tuviese las manos malditas, que algún viejo demonio lo poseyera y que, igual que su antepasado, viviese una vida -breve- de violencia y tristeza.
El abuelo Marescotti se sentía tan mal por lo que le había ocurrido a la pequeña que le prometió a Diane que haría cuanto pudiera por encontrar el anillo. Diane se lo agradeció y le dijo que, aunque no lo lograra, ella volvería pronto a llevarle el cencío para que al menos Romeo tuviera lo que le pertenecía. Para ella era fundamental que Romeo estuviese allí cuando regresara, porque quería probar algo con él. No dijo el qué, y nadie se atrevió a preguntar.
Acordaron que Diane regresaría a las dos semanas, con lo que Marescotti tendría tiempo de investigar lo del anillo, y se despidieron como amigos. Sin embargo, antes de marcharse, Diane le dijo una última cosa: si tenía suerte y encontraba el anillo, debía tener mucho cuidado, abrir el cofre lo mínimo posible y no tocar el anillo bajo ningún concepto. Aquella joya tenía tras de sí un largo historial de daños, le recordó.
El abuelo Marescotti se alegraba mucho de haber conocido a Diane y a las dos pequeñas y, al día siguiente, bajó a la ciudad dispuesto a recuperar el anillo. Pasó días y días recorriendo los pasadizos subterráneos del palazzo Marescotti en busca del escondite secreto de Romanino. Cuando al fin lo encontró -tuvo que pedir prestado un detector de metales-, entendió por qué nadie se había topado con él antes: el cofre estaba oculto en una grieta de la pared y había quedado enterrado por los restos de arenisca desprendida.
Al sacarlo, recordó lo que le había aconsejado Diane acerca de abrirlo sólo lo imprescindible, pero, tras seis siglos de polvo y gravilla acumulados, la madera estaba seca y quebradiza e incluso sus delicadas manos fueron demasiado para el cofre, que se deshizo como una bola de serrín y, en cuestión de segundos, lo dejó con el anillo en la mano.
Decidió no sucumbir a temores irracionales y, en lugar de guardar el anillo en otro cofre, se lo metió en el bolsillo de los pantalones y regresó a su villa en las afueras de la ciudad. Después de aquel trayecto con el anillo en el bolsillo, tan cerca de sus entrañas, reparó en que no había ningún otro varón en su familia de nombre Romeo Marescotti; para su frustración, todos habían tenido hijas y más hijas. Sólo quedaba un Romeo, su nieto, y dudaba mucho que aquel niño inquieto se casara alguna vez y tuviera hijos.
Como es lógico, el abuelo Marescotti no reparó entonces en eso; estaba demasiado feliz de haber encontrado el anillo para Diane Tolomei y ansiaba hacerse con el cencío de 1340 y enseñarlo por la contrada. Ya había planeado donarlo al museo del Águila, e imaginaba que les traería mucha suerte en el próximo Palio.
No fue así. El día en que Diane debía volver a verlos, el abuelo reunió a toda la familia para celebrar una gran fiesta, y su esposa había estado cocinando durante varios días. Había guardado el anillo en un cofre nuevo y ella le había atado un lazo rojo. Incluso habían llevado a Romeo a la ciudad -aun en vísperas del Palio- a que le cortasen bien el pelo, en vez de hacerlo con el perol de gnocchi y unas tijeras. Ya sólo les quedaba esperar.
Y esperaron. Diane no apareció. En otras circunstancias, el abuelo habría enfurecido, pero esa vez tuvo miedo. No habría sabido cómo explicarlo. Se sentía febril y falto de apetito. Esa misma noche se enteró de la noticia. Su primo lo llamó para contarle que había habido un accidente y la viuda del profesor Tolomei y sus pequeñas habían muerto. Eso le impactó. Su esposa y él lloraron por Diane y por las niñas, y esa noche se sentó a escribirle una carta a su hija, que vivía en Roma, para pedirle que lo perdonara y volviera a casa. No le respondió, tampoco volvió a Siena con ellos.
Oh, dueña soy ya del palacio del Amor y aún no lo poseo. Vendida fui ya y aún no me gozan.
Cuando Alessandro terminó por fin su historia, estábamos tumbados el uno junto al otro sobre el tomillo silvestre, cogidos de la mano.
– Aún recuerdo el día en que nos contaron lo del accidente -añadió-. Tenía trece años, pero entendí lo terrible que debía de ser. Pensé en la pequeña, tú, que en teoría era Giulietta. Siempre supe que yo era Romeo, claro, pero nunca me había parado mucho a pensar en Giulietta. A partir de entonces empecé a pensar en ella y me di cuenta de lo extraño que resultaba ser Romeo si no había Giulietta en el mundo. Extraño y triste.
– ¡Venga ya! -me incorporé sobre un codo, vacilándole con una violeta silvestre-. Seguro que no han faltado mujeres dispuestas a hacerte compañía.
Sonrió y apartó la flor.
– ¡Pensaba que habías muerto! ¿Qué iba a hacer?
Suspiré y meneé la cabeza.
– Adiós a la inscripción del anillo de Romeo: «Fiel por los siglos de los siglos.»
– ¡Eh! -Alessandro rodó conmigo y, mirándome ceñudo desde arriba, protestó-: Romeo le dio el anillo a Giulietta, ¿recuerdas?…
– Sabia decisión.
– Muy bien… -Me miró a los ojos, descontento con el rumbo de la conversación-. Dime, Giulietta de América…, ¿has sido fiel por los siglos de los siglos?
Lo decía medio en broma, pero para mí no lo era. En lugar de contestar, lo miré resuelta y le pregunté sin más:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу