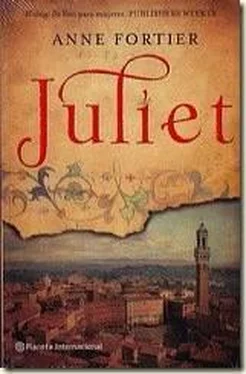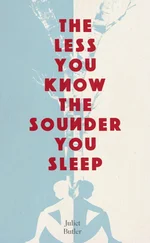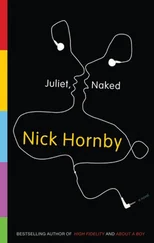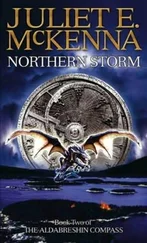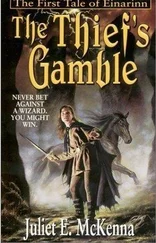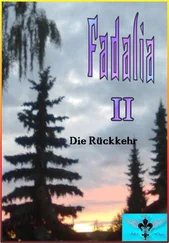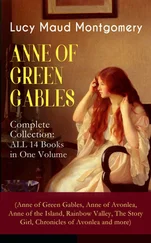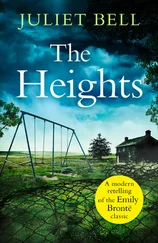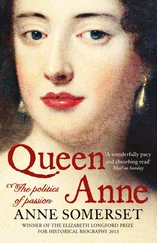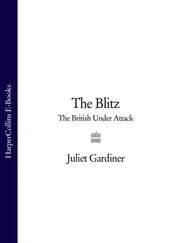Mientras avanzábamos juntas por el pórtico, me fue imposible no fijarme en su vestido. Si había barajado la idea de que mi atuendo me hacía parecer la heroína de una obra de teatro, al mirarla supe que, como mucho, me tocaba un papel secundario. Vestida de tafetán dorado, brillaba más que cualquier sol y, cuando bajó parsimoniosa la escalera, con la mano firmemente anclada a mi hombro, los invitados reunidos abajo no pudieron ignorarla.
Al menos había un centenar de personas en el salón, y todas contemplaron maravilladas el espléndido descenso de su anfitriona, que me escoltaba hasta ellos con la delicadeza de una hada esparciendo pétalos de rosa ante la realeza de los bosques. Sin duda había previsto ese efecto con antelación, porque sólo las velas altas de las lámparas de araña y los candelabros iluminaban la estancia, y ese tintineo daba tanta vida a su vestido que parecía tener luz propia. Por un momento, no oí más que música; no los temas de siempre sino la interpretación en directo de un grupo de músicos medievales apostados al fondo del salón.
Mientras observaba a la muda multitud, me alivió haberme decidido por el vestido de terciopelo rojo en lugar del mío. Calificar de puñado de gazmoños a los invitados de Eva Maria esa noche habría sido un eufemismo colosal; afirmar que eran de otro mundo habría resultado más acertado. A simple vista, no había allí nadie de menos de setenta; en realidad, eran casi todos octogenarios. Una persona caritativa los habría considerado abuelitos que sólo iban de fiesta cada veinte años y no habían abierto una revista de moda desde la segunda guerra mundial; yo había convivido demasiado con Janice para ser tan generosa. De haber visto lo que yo, mi hermana habría puesto cara de espanto y se habría pasado la lengua por los colmillos, provocativa. Por fortuna, si eran vampiros, parecían tan frágiles que probablemente jamás me dieran alcance.
Cuando llegamos al final de la escalera, un enjambre de ellos se acercó a mí, hablándome en un rapidísimo italiano y tocándome con sus dedos exangües para confirmar que era de verdad. Su asombro de verme parecía indicar que -a su juicio- era yo la que había salido de la tumba para la ocasión.
Al verme confundida e incómoda, Eva Maria no tardó en despacharlos y al final nos quedamos con las dos mujeres que sí tenían algo que decirme.
– Ella es la señora Teresa y ella es la señora Chiara -me explicó Eva Maria-. Teresa desciende de Giannozza Tolomei, como tú; Chiara, de la señora Mina de los Salimbeni. Están emocionadas de tenerte aquí, porque te creían muerta hace tiempo. Saben mucho del pasado, y de la mujer cuyo nombre has heredado, Giulietta Tolomei.
Miré a las dos ancianas. No me extrañaba nada que lo supieran todo de mis antepasados y de los sucesos de 1340, pues muy bien podrían haber huido de la Edad Media en un coche de caballos para asistir a la fiesta. Ambas parecían sostenerse sólo por los corsés y las gorgueras de encaje. Una de ellas no paraba de sonreír tímida tras un abanico negro; en cambio, la otra, con un moño que yo no había visto más que en pinturas antiguas, del que sobresalía una pluma de pavo real, me observaba con cierta reserva. Entre aquellos personajes obsoletos, Eva Maria resultaba decididamente juvenil, y me alegró que no se moviera de mi lado, impaciente por traducirme en seguida todo lo que me dijeran.
– La señora Teresa -dijo refiriéndose a la del abanico- quiere saber si tienes una gemela llamada Giannozza. Que las gemelas se llamen Giulietta y Giannozza es una tradición familiar centenaria.
– Lo cierto es que sí -asentí-. Ojalá estuviera aquí esta noche. Todo esto le… -repasé con la mirada la sala iluminada por las velas y a toda aquella gente rara y contuve una sonrisa- le habría encantado.
La noticia de que éramos dos rompió el rostro arrugado de la anciana en una efusiva sonrisa, y me hizo prometer que la próxima vez que fuéramos de visita me llevaría conmigo a mi hermana.
– Pero, si esos nombres son una tradición familiar -dije-, ¡debe de haber cientos, miles de Giuliettas Tolomei por el mundo aparte de mí!
– ¡No, no! -exclamó Eva Maria-. Recuerda que es una tradición de la rama materna y la mujer toma el apellido de su marido al casarse. Que la señora Teresa sepa, en todos estos años no se ha bautizado a ninguna otra Giulietta o Giannozza Tolomei. Pero tu madre era muy terca… -Eva Maria meneó la cabeza con medida admiración-. Ansiaba llevar ese apellido, así que se casó con el profesor Tolomei. Y, mira tú por dónde, ¡tuvo gemelas! -Buscó la confirmación de Teresa-. Que sepamos, eres la única Giulietta Tolomei del mundo. Eso te hace muy especial.
Me miraron expectantes, y me esforcé por parecer agradecida e interesada. Me encantaba averiguar más cosas de mi familia y conocer a parientes lejanos, claro está, pero no era el momento. Hay noches en que una es feliz departiendo con ancianitas adornadas de encajes y otras en que preferiría hacer algo distinto. Ese día, la verdad, habría preferido estar a solas con Alessandro -¿dónde demonios se había metido?- y, aunque habría pasado horas sumergida en los trágicos sucesos de 1340, las tradiciones familiares no eran lo que más me apetecía explorar esa noche.
Entonces fue Chiara quien me agarró del brazo para hablarme del pasado -con voz clara y frágil como el papel de seda-, y me acerqué cuanto pude para oírla bien sin comerme la pluma.
– La señora Chiara te invita a su casa -tradujo Eva Maria- para que veas su archivo de documentos familiares. Su antepasada, la señora Mina, fue la primera mujer que intentó esclarecer la historia de Giulietta, Romeo y fray Lorenzo. Ella encontró la mayoría de los viejos papeles: halló la documentación del juicio contra fray Lorenzo, y la confesión de éste, en un archivo oculto en una vieja cámara de tortura del palazzo Salimbeni y las cartas de Giulietta a Giannozza, escondidas en sitios distintos. Algunas estaban bajo el suelo del palazzo Tolomei, otras en el palazzo Salimbeni, e incluso una, la última de todas, en Rocca di Tentennano.
– Me encantaría tener esas cartas -dije, muy en serio-. He visto algunos fragmentos, pero…
– Cuando la señora Mina las encontró -me cortó Eva Maria a instancias de la señora Chiara, cuyos ojos, a la luz de las velas, se veían encendidos aunque distantes-, viajó muy lejos para llevárselas, al fin, a Giannozza, la hermana de Giulietta. Cuando esto sucedió, hacia 1372, Giannozza vivía feliz con su segundo marido, Mariotto, y era abuela. Imagina su sorpresa al saber que su hermana le había escrito hacía tantos años, antes de quitarse la vida. Las dos mujeres, Mina y Giannozza, hablaron de todo lo ocurrido, y juraron hacer lo posible por mantener viva aquella historia en futuras generaciones.
Eva Maria hizo una pausa y, sonriente, abrazó con cariño a las dos mujeres, que rieron como niñas agradecidas.
– Por eso nos hemos reunido aquí esta noche: para recordar lo ocurrido y procurar que no vuelva a suceder -dijo mirándome de forma significativa-. La señora Mina fue la primera, hace seiscientos años. Mientras vivió, todos los años, el día de la noche de bodas, bajó al sótano del palazzo Salimbeni a encenderle velas a fray Lorenzo en la horrible celda. Cuando sus hijas fueron lo bastante mayores, empezó a llevarlas allí consigo para que aprendieran a respetar el pasado y continuaran la tradición tras su muerte. Así, durante muchas generaciones, las mujeres de ambas familias mantuvieron viva esa costumbre. Sin embargo, hoy, esos hechos quedan muy lejos y, claro -me guiñó el ojo, revelando una pizca de su yo habitual-, a los grandes bancos modernos no les gustan las procesiones nocturnas de mujeres en camisón por sus cámaras de seguridad. Pregúntale a Sandro. Ahora nos reunimos aquí, en el castello Salimbeni, y encendemos las velas arriba, en vez de en el sótano. Somos personas civilizadas, y ya no tan jóvenes. Por eso, carissima, nos alegra tenerte con nosotras esta noche, la noche de bodas de Mina, y te damos la bienvenida a nuestro grupo.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу