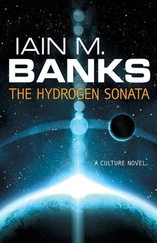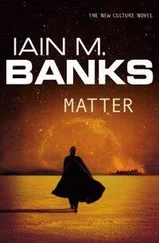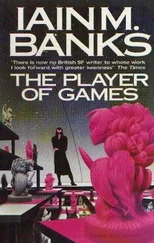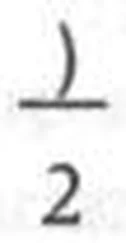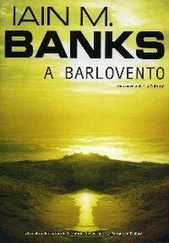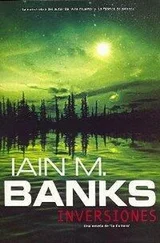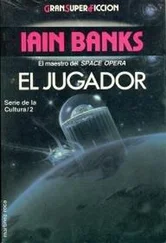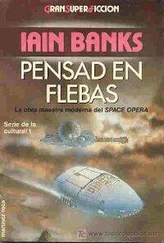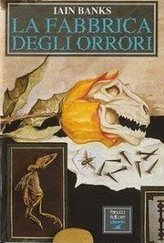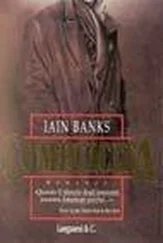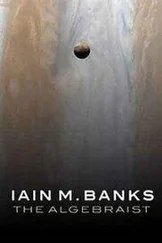—Y Kenneth, ¿te has fijado en que todo el mundo se ha vuelto más desconfiado?
—¿Desconfiado?
—Sí; se miran unos a otros como si todas las personas con las que se cruzan fueran terroristas.
—Tendrías que coger el metro, nena. La gente ha empezado a vigilarse unos a otros; en especial a cualquiera que lleve algo lo bastante grande para ser una bomba y aún más si lo dejan en el suelo y cabe la posibilidad de que lo abandonen allí al bajar.
—El metro me provoca claustrofobia.
—Lo sé.
—A veces voy en autobús —dijo con la boca pequeña, como disculpándose por tener un Bentley con chófer a placer y una cuenta ilimitada para el taxi.
—Eso me has contado. ¿Y puedo, en nombre de las masas luchadoras, expresarle nuestra gratitud por dignarse a descender entre nosotros y alegrar nuestras vidas hoscas y miserables con su radiante presencia, señora?
Me dio una palmadita en la mano y emitió un ruidito crítico. Aparté la mano y la deslicé sobre su vientre plano a través de su suave mata de rizos hasta la hendidura de debajo.
Tensó la parte alta de los muslos, cerrándolos levemente.
—Estoy un poco escocida de antes —dijo, volviendo a cogerme la mano. Sin soltarla, giró sobre las sábanas blancas como la nieve y la apoyó en su torso.
(En el costado izquierdo Ceel tiene un curioso dibujo de sombras oscuras, exactamente como si alguien le hubiera tatuado con henna un bosque de helechos en la piel morena. Se extiende desde un hombro, bordeando el pecho, y desciende por la dulce turgencia de la cadera. Es consecuencia del rayo.
—¿Qué es eso? —recuerdo haber susurrado la noche del día que lo vi por primera vez, hace casi cuatro meses, bajo el brillo empañado de las farolas doradas y la luz plateada de la luna, en otra habitación del extremo opuesto de la ciudad.
Parecía sacado de una serie de ciencia ficción barata, de una copia de Star Trek o Alien Nation o cualquier otra serie similar; creyéndolo una especie de tatuaje en henna de helechos raros llegué incluso a intentar lamerlo y borrarlo. Ella permaneció tumbada mirándome, sin que sus grandes ojos negros parpadearan.
—Es de cuando medio morí —dijo con total naturalidad.
—¿Qué?
—Del rayo, Kenneth.
—¿Rayo?
—Sí, rayo.
—Rayo, ¿como un relámpago?
—Sí.
Ceel había estado en un acantilado de la Martinica siendo apenas una niña, contemplando una tormenta, cuando le alcanzó un rayo.
Se le paró el corazón. Notó que se había parado, y cuando cayó al suelo fue solo cuestión de suerte que aterrizara de espaldas en la hierba y no se precipitara por el acantilado hacia las rocas que se elevaban treinta metros más abajo. Se había sentido muy tranquila y consciente mientras estaba tirada en el suelo —esperando a que el corazón volviera a ponerse en marcha y se disipara el olor a pelo quemado— de que sin duda iba a sobrevivir, pero también había tenido la certeza absoluta de que el mundo se había bifurcado en dos en el lugar exacto en que el rayo la había atravesado y de que, en otro mundo, paralelo al nuestro e idéntico en todos los sentidos hasta aquel momento, ella había muerto, ya fuera a consecuencia de la descarga eléctrica en sí o porque hubiera caído sobre las rocas al pie del acantilado.
—Todavía tengo una marca pequeña en la cabeza —me dijo en la penumbra cálida de aquella primera habitación.
Se había retirado el pelo de la frente, mostrándome una delgada línea ondulada marrón que, poco más gruesa que un pelo, avanzaba desde el borde del cráneo hacia la maraña de su melena larga y oscura.
La observé fijamente un rato.
—Dios. Soy el puto Harry Potter. —Ceel había sonreído.)
Recorrí las líneas frondosas con la mirada mientras Ceel guiaba mi mano hacia las mejillas de su trasero perfecto.
—Si quieres —me dijo—, podrías probar por ahí.
—Estoy en ello, nena.
—… Ah, sí, no hay duda. Con dulzura.
En algún lugar al otro lado y por debajo de capas de cortinas gruesas y oscuras, Londres gruñó para sus adentros.
—¿Qué es eso?
—Ah —suspiré contento, con la vista en la carta enmarcada—. Sí; mi primera carta de queja. Por entonces era DJ suplente del StrathClyde Sound, tenía que estar presente por las noches durante el Rock Show mientras nuestro residente con aires de Tommy Vance asistía a su acostumbrada cura de desintoxicación de mediados de enero.
—No consigo leerla.
—Ya; antes pensaba que los borrones eran resultado de las lágrimas, pero después me di cuenta de que lo más probable era que fuesen babas. Al menos no está escrita con tinta verde.
—¿Qué hiciste?
—Propuse dedicar un programa doble a Lynyrd Skynyrd y la Montaña.
Nikki me miró sin entender.
—Bueno, tendrías que haber estado —suspiré—. Eran otros tiempos.
—Lynyrd Skynyrd era un grupo estadounidense cuyo avión se estrelló contra una montaña —explicó Phil, levantando brevemente la vista de su ejemplar del Guardian—. Escribieron una canción llamada «Sweet Home Alabama», considerada la réplica confederada al tema de Neil Young «Southern Man», que era una crítica al racismo sureño.
—Ah, ya —dijo Nikki.
Yo tenía la impresión de que igual habría dado que estuviéramos hablando de la Grecia clásica.
—Phil posee todas las virtudes engorrosas de la Encarta sin las facilidades para apagarla sin problemas —le conté a Nikki.
—Ponte a hablar de tu vida sexual, Ken; normalmente funciona —repuso Phil, buscando otro chicle.
—Ah, sí, y además fuma —dije—. Phil, ¿no te toca ya otro parche de nicotina?
Se miró el reloj.
—No. Me quedan dieciocho minutos y cuarenta segundos. Tampoco es que lleve la cuenta.
Estábamos en el despacho del programa en las oficinas de Capital Live! en Soho Square, parte del complejo de The Fabulous Mouth Corporation en lo que antes había sido el edificio de United Film Producers. Por la tarde; Phil, que busca asiduamente material en la prensa antes del programa, lee a continuación los periódicos serios. Imperdonable.
Kayla, la ayudante, una über- hembra excéntrica de mirada mustia con eternas gafas de sol graduadas y enormes pantalones de camuflaje, estaba como cada tarde contestando al teléfono, garabateando apuntes y hablando en un monótono bajo pero intenso.
Nikki negó con la cabeza y se acercó cojeando al siguiente marco de la pared del despacho. Ahora solo llevaba una muleta, pero seguía renqueando. Le habían cubierto el yeso con una gran variedad de mensajes multicolores. Estaba en el despacho porque yo sabía que era fan de Radiohead y Thom Yorke iba a venir al programa de mediodía. Solo que ahora acabábamos de enterarnos de que no vendría, así que lo mejor que podía ofrecerle a la chica era una visita guiada por el lugar que culminara aquí, en el estrecho, ultracompartimentado y por lo general desintegrado espacio donde Phil, yo, dos ayudantes y algún investigador de refuerzo ocasional componíamos el programa todos los días. Desde el despacho disfrutábamos de una vista estupenda de los ladrillos blancos y manchados de lluvia del patio de luces, aunque, si te agachabas junto a la ventana y alzabas la vista, veías el cielo.
Las paredes del despacho estaban cubiertas casi por entero de carteles de grupos independientes de los que yo nunca había oído hablar —sospechaba que Phil solo contrataba ayudantes que despreciaran la música que pinchábamos; una de sus pequeñas rebeliones contra el sistema—, sin embargo, también disponíamos (así como del retrato obligatorio de nuestro querido propietario, sir Jamie, que venía con el equipamiento de la oficina) de algunos premios Sony, discos de oro y de platino donados por artistas y grupos que habían sido cruelmente engañados por sus disco— gráficas para que creyeran que nosotros los ayudaríamos con sus carreras y —de lo que me sentía más orgulloso— una modesta colección de gran calidad de correo vengativo enmarcado que había hecho historia.
Читать дальше