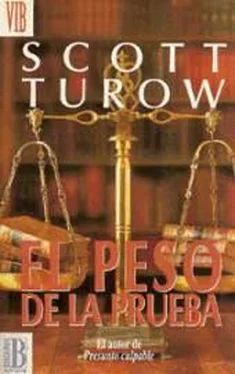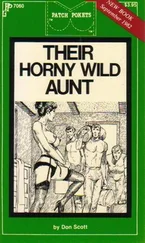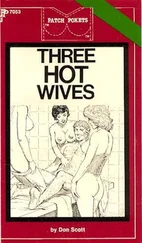Tendría que llamar a Cal. Sin demora. Qué historia para contarle. El abogado Hopkinson se abriría otro agujero en la cabeza. Stern quería los papeles ahora. Con el cheque, Nate estaba en una posición comprometedora. Su plan debía de consistir en ocultar a Fiona y al futuro abogado de su esposa la existencia de los fondos. Pero ahora, con la muerte de Clara, con banqueros y albaceas, con leyes testamentarias, tendría que actuar con el temor de que alguien se enterara de la transacción e intentara frustrarla. El día en que Nate tuviera el descaro de presentar el cheque, Stern le entablaría un pleito. Habría humo y fragmentos por doquier. Aplastaría a Nate Cawley como a un gusano.
En este arrebato de rencor, Stern tuvo la repentina sensación de que toda la situación era ridícula. Jamás había ocurrido. En cuanto buscara a tientas el interruptor, encontraría la luz y vería dónde estaba. Pero cuando se volvió, el perro estaba allí, observándolo, y la casa donde había vivido veinte años se veía por la ventana en un ángulo desde el cual nunca la había contemplado. Empezaba a sentir el labio hinchado a causa del impacto de uno de los anillos de Fiona. Bajó, encerró al perro en la cocina y, con una absoluta sensación de pérdida, salió a la calle.
Para Stern, los recuerdos más conmovedores de su noviazgo se referían a las veces en que estaba sentado en la sala de los Mittler mientras Clara tocaba el piano. El cabello rojizo de Clara ondeaba siguiendo los movimientos de la cabeza; con los ojos fijos en el teclado o cerrados, se entregaba a la música. Su aguda inteligencia cantaba a través del instrumento. La primera vez que tocó para él, Stern se quedó sin palabras. Había ido a buscarla y ella lo invitó a entrar un momento. Sus padres no estaban, y Clara se sentía en libertad de mostrarle la casa.
– Mi piano -señaló.
Stern le pidió que tocara, y en vez de negarse tímidamente, como él había esperado, Clara se liberó. Stern se sentó en el sofá de felpa roja sin quitarse el abrigo. No sabía nada de música, pero estaba fascinado por la convicción con que ella pulsaba las teclas. La admiró intensamente.
– Magnífico -comentó.
Ella se quedó tímidamente al lado del piano, saboreando el elogio.
Luego fueron al cine. Stern aún recordaba que la película había causado cierta conmoción. Marty. La historia de un hombre solitario, inepto, lleno de añoranza, conmovió a Stern. ¡Ése era él! Luego, mientras caminaban hacia el Chevy de George Murray, aparcado a cierta distancia, comprendió que Clara también se había conmovido. Lo aferraba con fuerza, evocando ciertos momentos estremecedores de la película.
Cuando llegaron al coche, Stern no pudo contenerse. Arqueó el cuerpo y soltó un grito.
– Oh, George -exclamó.
El que había rozado el coche de Murray había causado varios estragos. Los rasguños empezaban detrás de la portezuela y se transformaban en abolladuras en el guardabarros delantero. Allí el metal aparecía retorcido y el filamento del faro delantero colgaba de un solo alambre. El maletero estaba arrugado como cartón.
– Oh, Dios -dijo ella al verlo. Le cogió el brazo-. El coche no es tuyo, ¿verdad?
– Oh, no.
El daño parecía incalculable. Se devanó los sesos pensando cómo pagaría la reparación.
– Lo siento mucho.
Stern se encogió de hombros, mirando el desastre.
– Este mes no tendré teléfono -comentó.
Tenía que avisar a la policía. Caminaron hasta un drugstore y la policía estaba allí cuando regresaron al coche. George Murray, por suerte, no estaba en casa. Stern podía hacer frente a toda la situación, menos a la idea de contárselo. La muchacha y su calidez parecían darle valor. El policía era un individuo canoso y afable. Se interesó por el origen del acento de Stern con un tono sincero e inquisitivo y luego se apoyó en el parachoques para enderezarlo, a fin de que Stern no se ensuciara el traje. Stern se sentó al volante, haciéndolo girar mientras el policía empujaba la deteriorada lámina de metal.
– Así podrás conducir -anunció al fin el policía-. Te ahorrarás un par de céntimos de grúa. Esos sujetos son unos piratas.
El policía, Leary, se tocó el sombrero cuando arrancaron. Stern no sabía adónde ir.
– ¿Te llevo a casa? -preguntó.
– Todavía no -dijo ella con tanta decisión que Stern se sobresaltó. El coche no tenía radio, pero había un reloj. Eran las doce y cinco -. Tengo que asegurarme de que estás bien. ¿Cómo te encuentras?
Él masculló algo. Estaba deprimido, pero resultaba sorprendente que la atención femenina le diera tanta fuerza. Se acordó de las caricaturas de Popeye, cuando comía espinacas. Con Clara, antes de enfrentarse a George y a los meses de pago, se sentía casi invencible.
– ¿Adónde vamos? -preguntó-. ¿Tienes hambre?
– No, ahora no podría comer. He perdido el apetito. No bebo a menudo, pero me vendría bien un trago. ¿Qué dices?
– En estas circunstancias, podría beber -admitió Stern.
– ¿Sabes qué me gustaría? ¿Por qué no paras en una tienda y luego nos sentamos junto al río? Conozco un sitio encantador.
Así lo hicieron. Compraron una botella de Southern Comfort y dos vasos baratos y se dirigieron a un aparcamiento, en un acantilado junto al río. Allí la corriente era ancha, negra y cantarina. La luna ya había despuntado entre los árboles, inundando de luz el río Kindle.
Cuando ella abrió la botella, él le hizo una advertencia:
– George espera que le devuelva el coche sin un rasguño.
Ella lo miró sin festejar la humorada.
– Vas a sufrir muchísimo por esto, ¿verdad?
Él titubeó y meneó la cabeza.
– ¿No aceptarías que yo lo pagara?
Él meneó la cabeza de nuevo.
– Podría hacerlo, ¿sabes? Tengo mucho dinero. La hermana de mi madre dejó un fondo fiduciario. Está disponible desde que cumplí los veinticinco años y el dinero no hace nada allí.
– ¿Qué pensaría tu padre?
– No me importa lo que piense mi padre.
Stern masculló algo. La recordó tal como la había visto la primera vez, en el taburete de Henry.
– ¿Te importa? -preguntó ella- ¿Mi padre?
– Me temo que sí.
– A mí también -admitió ella al cabo de un momento-. Preferiría decir que no, pero no es cierto. Creo que la mayoría de las chicas quieren más a la madre; la mía lo adora. ¿ Tu familia es así?
Stern rió, pensando en su padre hacia el final, una criatura crispada al borde de un ataque.
– No -dijo.
– ¿ Te gusta mi padre?
Stern reflexionó. Había dejado el motor en marcha, un rumor ronco, para conservar la calefacción, que estaba puesta.
– Creo que lo temo demasiado para saber la respuesta. Ella soltó una carcajada.
– ¿Sabes qué me gusta de ti, Sandy? No me recuerdas a nadie más.
Él casi respondió que era convertir los defectos en virtudes. Pero comprendió que eso le gustaba. Él era quien era. El desastre del coche había permitido una notable sinceridad entre ambos. Más aún, como solía ocurrir en las pocas ocasiones en que alguien le inspiraba respuestas directas, aprendió mucho sobre sí mismo.
– ¿Qué sientes tú por tu padre?
– Lo mismo que tú -dijo ella-. Lo admiro. Cuando era niña quería ser como él… hasta que comprendí que no me lo permitiría. Supongo que le guardo rencor. Resulta difícil de saber. Hace tiempo que mis padres están muy enfadados conmigo.
Читать дальше