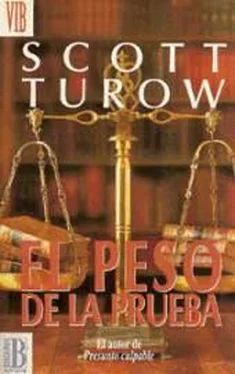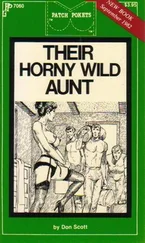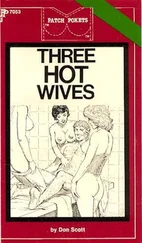– ¿Qué edad tenía usted?
Ella alzó los ojos para recordar.
– Treinta y cinco, treinta y seis años.
Stern meneó la cabeza. Demasiado joven para eso, comentó.
– Bien, ya sabe cómo es. Va al hospital, diciendo por qué yo, y ve a mucha gente en la misma situación, o peor. -Ella había pedido té y se interrumpió para hundir la bolsita en la taza-. Allí no parecía tan inusitado. Yo tenía treinta y seis años pero representaba menos. Mi vida era un caos. Estaba estudiando derecho, seguía unos cursos de posgraduada por cuarta vez. No tenía ni idea de lo que quería. Mi relación con Charlie atravesaba su millonésima crisis… -Alzó ambas manos. Tenía una muñeca cubierta de brazaletes de plástico brillante-. Me parecía increíble que me señalaran la puerta de salida cuando aún no creía haber entrado.
La expresión hizo reír a Stern.
– ¿Cuáles fueron los otros cursos de posgraduada?
– Veamos. -Ella alzó las manos para contar y de nuevo elevó los ojos hacia el techo de Duke's-. Cuando salí del colegio fui a estudiar filosofía a la universidad de California, pero no estaba preparada para eso, así que me alisté en el Cuerpo de Paz. ¿Lo recuerda? Estuve en las Filipinas dos años. Cuando regresé inicié unos cursos de literatura y allí conocí a Charlie. Desistí porque no me sentía capaz de escribir una tesis. Pero antes de llegar a esa conclusión, desde luego ya había hecho todos los cursos. Luego enseñé durante un año y medio, y regresé a la universidad como estudiante graduada en pedagogía. Al fin decidí que la burocracia educativa no tenía remedio. Claro que a esas alturas debía una fortuna en préstamos para estudiantes. Así que decidí buscar un trabajo lucrativo. Lo cual me condujo a la abogacía. Hubo otras cosas al mismo tiempo, pero no son dignas de mención.
– Entiendo. Parece que le costó bastante empezar.
– Empezar, no -precisó Klonsky-. Eso no fue problema. Lo difícil era terminar. Siempre creí que yo no era una persona interesada en el éxito, pero cuando caí enferma me sentí desgraciada por no haber concluido nada. Era como haber pasado sin dejar huellas. Era patético. Me trataban con radioterapia. Yo estaba tendida allí, se me había caído el cabello, me estaba recuperando de la operación, y Charlie me traía libros de Hart Crane. Recuerdo que empecé a escribir la tesis. Y una mañana vomité sobre los papeles. Lo cual no contribuyó a animarme. -Klonsky parecía fascinada por su propia historia. Cogió de la mesa un tenedor de acero opaco y lo miró fijamente-. Hablo demasiado.
– Es usted encantadora, Sonia -respondió Stern, y de inmediato sintió que había imitado el hábito de Klonsky de hablar más de la cuenta. Pasó a un terreno más neutral-. ¿Así que se aficionó a la comida naturista después de la enfermedad? Mi hija, que es abogada en Nueva York, viene a casa con una mochila llena de bolsas y frascos de esas cosas. He aprendido a no hacer preguntas.
– Oh, sí. Así soy yo. La señorita Natural. El sábado vamos de compras. Charlie ha escrito poemas sobre eso. Le aseguro que es mejor para la salud. Pero el médico ha insistido en que necesito más proteínas.
– ¿Su esposo es poeta?
– Un poeta militante, que escribe todos los días. Lo pone en nuestra declaración de impuestos: «Poeta». Tiene otro trabajo, desde luego. Es inevitable. Charlie dice que ambos tenemos el mismo patrón. -Klonsky sonrió-. Es empleado postal. Fue profesor en el departamento de inglés de la universidad durante años, pero no soportaba los chanchullos políticos. Así gana más dinero y tiene más tiempo para escribir. Es una vida imposible e incómoda a la cual se dedica por completo. -Sonrió una vez más, con cierta picardía. Tal vez advertía que estaba siendo desleal. Miró de nuevo los cubiertos y se tomó un instante para alabar los poemas del esposo. Entonces llegaron los huevos-. Por Dios -exclamó Klonsky-, ¿qué es esa cosa negra?
– «Destrucción.» ¿Qué más?
Stern cortó un trozo y se lo ofreció, pero ella hizo una mueca y levantó ambas manos.
– Me pica sólo de verla. Es asquerosa.
Stern dejó caer el tenedor.
– Jovencita -dijo sombríamente-, éste es mi desayuno.
Ella se echó a reír con un gorjeo. Stern también rió y ambos se contagiaron la risa hasta que ella tuvo que secarse los ojos con una servilleta. Ella atinó a decir «Buen provecho» y se echó a reír de nuevo.
Stern empezó a comer.
– Vale -lo animó ella-, no deje que se enfríe.
– Es buena. Y estoy famélico.
– No lo dudo -comentó ella, y se echó a reír una vez más.
Intentó en vano dominarse.
– ¿Está segura de que no quiere probarla? -dijo él, alzando el tenedor con aire burlón para hacerla reír de nuevo.
Stern mismo rió durante un buen rato.
Ella le dijo que sabía tomar las cosas con calma.
– Estoy acostumbrado -dijo Stern-. Mi hija de Nueva York me sermonea sobre la carne. Ha arruinado varias comidas.
– ¿Cómo se llama?
– Marta.
– Marta. Es hermoso. Ahora pienso en nombres todo el día. Parece muy importante. No quiero que mi hijo crea que le hice lo que me hizo mi madre.
– ¿No le gusta Sonia?
– Lo odié desde niña. Mi madre era una ferviente izquierdista. Una gremialista comprometida, hasta que su sindicato expulsó a los comunistas. Me puso el nombre de una revolucionaria rusa muerta en la revuelta de 1905 y me fastidiaba ser símbolo de otra persona. Quería que me llamaran «Sonny», lo cual exasperaba a mi madre. Ella pensaba que era una actitud antifeminista. Luego llegué a los cuarenta años y a ser abogada, y de pronto necesité un nombre que sonara profesional. Así que soy Sonia en la oficina. Pero mis viejos amigos aún me llaman Sonny. -Se rió de sí misma-. Un poco como usted. Usted se hace llamar Alejandro en el tribunal pero se presenta como Sandy.
Stern sonrió esquivamente, pero se sintió halagado de que lo observaran con tanta atención. Aunque era natural que ella vigilara a un probable adversario.
– Mi madre era una persona amable. Nos llamaba por nombres diferentes según el ambiente. Yo tenía un nombre yiddish y un nombre español. Desde luego ella quería que yo me adaptara bien aquí. Incluso a los trece años entendí que no era la mejor época para llamarse Alejandro en Estados Unidos. Supongo que el hacerme llamar Sandy se puede interpretar como debilidad por mi parte.
Eso pensaba, en efecto, que había cedido. Su madre era una persona autoritaria en el hogar. Stern rara vez hablaba de ella, aunque ella lo acompañaba todos los días, con sus ojos oscuros y astutos, sus ambiciones y la dolorosa esperanza de que su padre se convirtiera en el hombre que ella había anhelado y no en la criatura desvalida que había sido. Stern la recordaba tal como se arreglaba para ir a la ópera. El caro vestido exhibía generosamente sus opulentas proporciones; el pelo rojizo estaba sujeto por una gran peineta con incrustaciones de diamante, y toda su figura parecía dominada por la feroz determinación de ser vista y recordada. Desde el principio él supo que había heredado su fortaleza de ella.
– ¿Por qué eligió Marta? -preguntó Klonsky-. ¿Ya era un mundo mejor para llamarse Alejandro?
– Es el nombre de mi madre -rió Stern, y ambos se miraron: los dos comprendían la complejidad de estas situaciones. Luego Stern alzó el tenedor-: Último bocado.
Ella se tapó la boca para ahogar un sonido de disgusto y Stern le siguió el juego.
– Debe usted saber, jovencita, que hace días que no desayuno tan bien.
Enfatizó la frase golpeando el tenedor contra el plato, pero el comentario, hecho en broma, de alguna manera evocó melancólicamente su situación personal.
Klonsky lo miró de soslayo, con dulzura y tristeza, y de pronto Stern se sintió confuso. Se había disciplinado para evitar la búsqueda de compasión. Miró el plato.
Читать дальше