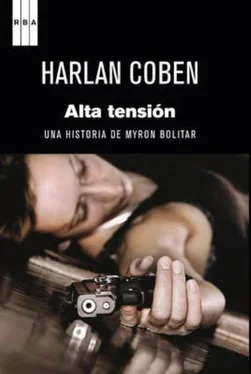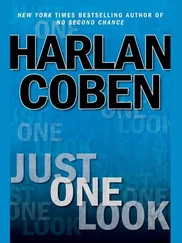– He oído que eres muy bueno tirando al aro.
– ¿Myron?
– ¿Sí?
– No trates de caerme bien.
Mickey se puso de nuevo los auriculares, aumentó el volumen hasta un nivel nada saludable y volvió a mirar por la ventanilla del copiloto. Hicieron el resto del camino en silencio. Cuando llegaron a la vieja casa en Livingston, Mickey apagó el iPod y la miró fijamente.
– ¿Ves aquella ventana de allá arriba? -preguntó Myron-. ¿La que tiene la pegatina?
Mickey siguió mirando sin decir nada.
– Cuando éramos niños, tu padre y yo compartíamos aquel dormitorio. Solíamos jugar a baloncesto, intercambiábamos cromos de béisbol y nos inventamos un juego de hockey con una pelota de tenis y la puerta del armario.
Mickey esperó un momento. Luego se volvió hacia su tío.
– Debíais de ser la hostia.
Todo el mundo se hace el listillo.
A pesar de los horrores de las últimas veinticuatro horas -o quizá por eso mismo-, Myron no pudo contener la risa. Mickey salió del coche y caminó por el mismo sendero donde la noche anterior había atacado a Myron. Su tío le siguió y, por un momento, estuvo tentado de placar en broma a su sobrino. Es curioso lo que nos pasa por la cabeza en los momentos más extraños.
Su madre estaba en la puerta. Primero abrazó a Mickey, de esa manera que sólo podía hacer ella. Cuando su madre daba un abrazo lo daba todo, no retenía nada. Mickey cerró los ojos y se dejó envolver.
Myron esperaba que el chico se echara a llorar, pero Mickey no era aficionado a la llantina. Mamá por fin le soltó y abrazó a su hijo. Luego dio un paso atrás y les detuvo ante la entrada con una mirada asesina.
– ¿Qué está pasando con vosotros dos? -preguntó mamá.
– ¿A qué te refieres? -dijo Myron.
– A mí no me vengas con ésas. Tu padre acaba de decirme que Mickey se quedará aquí un tiempo. Nada más. No me malinterpretes, Mickey, estoy encantada de que vengas a vivir con nosotros. Demasiado has tardado en venir, con todas esas tonterías por el extranjero. Tú perteneces a este lugar. Con nosotros. Con tu familia.
Mickey no dijo nada.
– ¿Dónde está papá? -preguntó Myron.
– Está en el sótano, preparando tu viejo dormitorio para Mickey. A ver, ¿qué está pasando?
– ¿Por qué no llamamos a papá y hablamos de todo?
– Por mí está bien -admitió mamá, y le apuntó con el dedo, como, eh, como una madre-, pero nada de cosas raras.
– ¿Cosas raras?
– ¿Al? Los chicos están aquí.
Entraron en la casa. Mamá cerró la puerta.
– ¿Al?
Ninguna respuesta. Se miraron, pero nadie se movió. Myron fue hacia el sótano. La puerta del viejo dormitorio de Myron -que pronto sería el de Mickey- estaba abierta de par en par. Llamó a su padre.
– ¿Papá?
No hubo respuesta.
Myron observó a su madre. Parecía más intrigada que otra cosa. Myron sintió que el pánico entraba en su pecho. Luchó contra él y por fin saltó y corrió por las escaleras del sótano. Mickey fue tras él.
Myron se detuvo cuando llegó al pie de las escaleras y Mickey chocó contra él, empujándolo un poco, pero Myron no sintió nada. Miraba fijamente hacia delante y sentía que todo su mundo comenzaba a derrumbarse.
Cuando Myron tenía diez años y Brad cinco, su padre los llevó al estadio de los Yankees para ver un partido contra los Red Sox. Casi todos los chicos tienen recuerdos como ése: aquel partido de la liga mayor de béisbol al que te llevó tu padre, el tiempo perfecto de julio, el momento en que te quedaste boquiabierto cuando saliste del túnel y viste el diamante por primera vez, el verde casi pintado de la hierba, el sol brillando como si fuese el primer día, tus héroes de uniforme haciendo ejercicios de calentamiento con la facilidad de los superdotados.
Pero aquel día iba a ser diferente.
Su padre había conseguido asientos en las gradas superiores, tan arriba que podía sangrarte la nariz, pero en el último minuto un socio le había dado dos asientos más, tres filas por detrás del banquillo de los Red Sox. Por alguna extraña razón, y para horror del resto de su familia, Brad era un forofo de los Red Sox. En realidad, por una razón muy sencilla. Carl Yaz Yastrzemski había sido el primer cromo de béisbol de Brad. Quizá no parezca gran cosa, pero Brad era uno de esos chiquillos que son leales hasta la muerte a sus primeros cromos.
Una vez sentados, su padre sacó las entradas privilegiadas como si fuese un mago y se las mostró a Brad: «¡Sorpresa!».
Le dio las entradas a Myron. Su padre se quedaría en la grada superior, y sus dos hijos ocuparían las localidades de platea. Myron tomó de la mano al entusiasmado Brad y bajaron. Cuando llegaron, Myron no podía creer lo cerca que estaban del campo. Los asientos eran, en una palabra, espectaculares.
En cuanto Brad vio a Yaz a sólo unos metros de distancia, en su rostro apareció una sonrisa que incluso ahora, cuando Myron cerraba los ojos, podía ver y sentir. Brad comenzó a gritar como un loco. En el momento en que Carl Yastrzemski entró en la caja del bateador, Brad se desmelenó: «¡Yaz! ¡Yaz! ¡Yaz!».
El tipo que estaba sentado delante de ellos se volvió, ceñudo. Tendría unos veinticinco años y tenía la barba desaliñada. Era otra cosa que Myron nunca olvidaría. Aquella barba.
– Ya está bien -le ordenó el tipo barbudo a Brad-. ¡Cállate!
El tipo de la barba volvió a mirar al campo. Brad se quedó como si alguien le hubiese dado una bofetada.
– No le hagas caso -dijo Myron-. Está permitido gritar.
Fue entones cuando todo se torció. El tipo barbudo se dio la vuelta y agarró a Myron por la camisa. Myron, que entonces tenía diez años, era un niño alto, pero de todos modos era sólo un niño de diez años. El hombre apretó el escudo de los Yankees en su enorme puño de adulto y se acercó a Myron lo suficiente como para que éste oliese la cerveza rancia en su aliento.
– Le está dando dolor de cabeza a mi novia -dijo el hombre de la barba-. Que se calle ahora mismo.
Myron se quedó pasmado. Las lágrimas asomaron a sus ojos, pero no las dejó salir. Sintió miedo en el pecho y, por alguna razón, vergüenza. El hombre lo mantuvo agarrado por la camisa unos segundos más y le hizo sentarse de un empujón. Después volvió la atención al juego y pasó un brazo sobre los hombros de su novia. Con miedo de echarse a llorar, Myron cogió de la mano a Brad y corrió a la grada superior. No dijo nada, al menos al principio, pero su padre era perspicaz y los chicos de diez años no son grandes actores.
– ¿Qué pasa? -preguntó papá.
Con el pecho atenazado por una mezcla de miedo y vergüenza, Myron le contó a su padre lo del hombre de la barba. Al Bolitar intentó mantener la calma mientras escuchaba. Apoyó una mano en el hombro de su hijo y asintió con él, pero el cuerpo de su padre se sacudía. Su rostro enrojeció. Cuando Myron llegó al punto de su relato en que el hombre le había agarrado por la camisa, los ojos de Al Bolitar parecieron estallar y tornarse negros.
– Ahora mismo vuelvo -dijo papá, con un tono muy controlado.
Myron observó el resto a través de los prismáticos.
Cinco minutos más tarde, su padre bajaba los escalones hasta la platea y se colocaba en la tercera fila detrás del hombre de la barba. Se llevó las manos a la boca como si fuese un megáfono y comenzó a gritar con toda su alma. El color rojo de su rostro se volvió escarlata. Su padre continuó gritando. El hombre barbudo no se volvió. Papá se inclinó hacia él hasta que su boca abierta quedó a un par de centímetros del hombre de la barba.
Gritó un poco más.
El hombre barbudo por fin se dio la vuelta y entonces su padre hizo algo que sorprendió a Myron hasta el tuétano. Empujó al hombre de la barba. El hombre de la barba separó las manos como si dijese: «¿Qué pasa?». Su padre le empujó dos veces más y después le señaló la salida con el pulgar, invitándolo a salir de allí con él. Cuando el tipo de la barba rehusó, su padre le empujó de nuevo.
Читать дальше