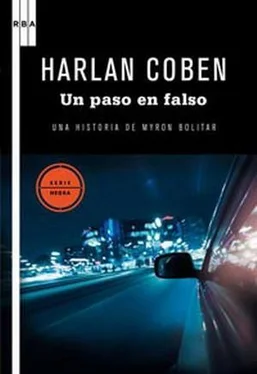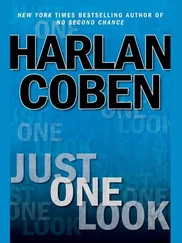– Cuando dices cesaron…
– Me refiero del todo. Su nombre no aparecía en ninguna parte, ni siquiera en el periódico local.
Myron lo meditó.
– Quizás estaba en la Costa Azul.
– Puede. Pero su marido no estaba allí con ella. Arthur aún seguía apareciendo con frecuencia.
Myron se echó hacia atrás y giró en la silla. Volvió a mirar los carteles de Broadway detrás de su mesa. Sí, tenían que desaparecer.
– ¿Dijiste que había muchas historias sobre Elizabeth Bradford antes de eso?
– Ninguna historia -lo corrigió Esperanza-. Menciones. Su nombre casi siempre iba precedido por un «Anfitriona de…», «Entre los asistentes…», o «Fotografiados de izquierda a derecha están…».
Myron asintió.
– ¿Aparecía en alguna columna, en artículos generales, o qué?
– El Jersey Ledger solía tener una columna de actos sociales. Se llamaba «Social Soirées».
– Pegadizo.
Myron recordaba la columna vagamente de su infancia. Su madre solía leerla, buscaba en la letra de imprenta los nombres de alguien conocido. Mamá había sido incluso mencionada una vez, con la referencia de «la prominente abogada local Ellen Bolitar». Así fue como quiso que la llamaran durante la semana siguiente. Myron le gritaba: «Eh, mamá» y ella replicaba: «Para ti la prominente abogada local Ellen Bolitar, listillo».
– ¿Quién escribía la columna? -preguntó Myron.
Esperanza le entregó una hoja de papel. Salía la foto de una mujer bonita con un estilizado peinado tipo casco a lo lady Bird Johnson. Su nombre era Deborah Whittaker.
– ¿Crees que podemos conseguir una dirección?
Esperanza asintió.
– No costará mucho.
Se miraron el uno al otro durante un largo lapso de tiempo. La fecha límite de Esperanza colgaba sobre ellos como la guadaña de la muerte.
– No puedo imaginarme que no estés en mi vida -dijo Myron.
– No pasará -respondió Esperanza-. No importa lo que decidas, seguirás siendo mi mejor amigo.
– Las sociedades arruinan las amistades.
– Eso lo dices tú.
– Es lo que sé. -Había eludido la conversación durante demasiado tiempo. Para usar terminología baloncestística, habían movido bien la pelota, pero el marcador de los veinticuatro segundos se había agotado. Ya no podía retrasar más lo inevitable, en la ilusión de que lo inevitable se convertiría en humo y desaparecería en el aire-. Mi padre y mi tío lo intentaron. Acabaron sin hablarse el uno al otro durante cuatro años.
– Lo sé -asintió ella.
– Incluso ahora, su relación no es lo que era. Nunca lo será. Conozco literalmente a docenas de familias y amigos, todos buenas personas, Esperanza, que intentaron sociedades como ésta. No conozco ni un solo caso en que funcionase a largo plazo. Ni uno. Hermano contra hermano. Hija contra padre. Mejor amigo contra mejor amigo. El dinero hace cosas curiosas a las personas.
Esperanza asintió de nuevo.
– Nuestra amistad podrá sobrevivir a cualquier cosa -añadió Myron-, pero no estoy seguro de que pueda sobrevivir a una sociedad.
Esperanza se levantó de nuevo.
– Te buscaré la dirección de Deborah Whittaker. No tardaré mucho.
– Gracias.
– Y te daré tres semanas para la transición. ¿Será suficiente?
Myron asintió, con la garganta seca. Quería decir algo más, pero todo lo que le venía a la mente era incluso más estúpido de lo que lo había precedido.
Sonó el intercomunicador. Esperanza dejó la habitación. Myron apretó el botón.
– ¿Sí?
– El Seattle Times por la línea uno -dijo Big Cyndi.
La Inglemoore Convalescent Home estaba pintada de color amarillo brillante, muy bien mantenida y en un paisaje colorido, y así y todo seguía pareciendo un lugar donde ibas a morir.
El vestíbulo tenía pintado un arco iris en la pared. El mobiliario era alegre y funcional. Nada demasiado blando. Los clientes se tenían que levantar sin problemas de las sillas. Una mesa en el centro tenía un enorme ramo de rosas frescas, de un color rojo brillante y muy bellas, y que morirían en un par de días.
Myron respiró hondo. «Tranquilo, muchacho, tranquilo.»
El lugar olía intensamente a cerezas, como uno de aquellos ambientadores de automóvil en forma de pino. Una mujer vestida con pantalón y blusa -lo que llamarías «informal elegante»- lo saludó. Tendría unos treinta años y le sonrió con el sincero afecto de una esposa de Las mujeres perfectas.
– He venido a ver a Deborah Whittaker.
– Por supuesto -dijo ella-. Creo que Deborah está en la sala de juegos. Yo soy Gayle. Le acompañaré.
Deborah. Gayle. Todos tenían un nombre de pila. Sin duda habría un doctor Bob en el lugar. Fueron por un pasillo decorado con alegres murales. Los suelos resplandecían, pero Myron aún podía ver las marcas frescas de las sillas de ruedas. Todo el personal tenía la misma sonrisa falsa. Parte del entrenamiento, se dijo Myron. Todos ellos -ordenanzas, enfermeras, lo que fuese- vestían prendas de calle. Nadie llevaba un estetoscopio, un busca, una placa con el nombre o nada que oliese a médico. Aquí todos eran camaradas.
Gayle y Myron entraron en la sala de juegos. Mesas de ping-pong vacías. Mesas de billar vacías. Mesas de cartas vacías. La televisión muy usada.
– Por favor siéntese -dijo Gayle-. Becky y Deborah estarán con usted en un momento.
– ¿Becky? -preguntó Myron.
De nuevo la sonrisa.
– Becky es la amiga de Deborah.
– Comprendo.
Myron se quedó solo con seis ancianos, cinco de ellos mujeres. No hay sexismo en la longevidad. Estaban correctamente vestidos, el único hombre incluso llevaba una corbata y todos estaban sentados en sillas de ruedas. Dos tenían temblores. Otro dos murmuraban para sí mismos. Todos tenían la piel de un color más cercano al gris desteñido que a cualquier otro tono de carne. Una de las mujeres saludó a Myron con una mano huesuda marcada con las venas azules. Myron sonrió y respondió al saludo.
Varios carteles de la pared tenían el lema de la residencia:
INGLEMOORE – NINGÚN DÍA COMO EL DE HOY
Bonito, se dijo Myron, pero no pudo evitar pensar en otro más apropiado:
INGLEMOORE – MEJOR QUE LA ALTERNATIVA
Vaya. Lo dejaría en la caja de sugerencias cuando se marchase.
– ¿Señor Bolitar?
Deborah Whittaker entró en la habitación. Seguía llevando el mismo peinado de la foto del periódico -negro como el betún y con tanta laca que parecía fibra de vidrio-, pero el efecto total era como sacado de Dorian Gray, como si hubiese envejecido un millón de años en un pestañeo. Sus ojos tenían la mirada distante de los agotados. Tenía un ligero temblor en el rostro que le recordó a Katherine Hepburn. Quizá Parkinson, pero no era un experto.
Su «amiga» Becky había sido quien había dicho su nombre. Becky tendría unos treinta años. Ella también vestía prendas de calle en lugar de blanco, y si bien nada en su aspecto sugería una enfermera, Myron aún pensó en Louise Fletcher en Alguien vol ó sobre el nido del cuco.
Se levantó.
– Soy Becky -dijo la enfermera.
– Myron Bolitar.
Becky le estrechó la mano y le dirigió una sonrisa paternalista. Con toda probabilidad no podía evitarlo. Con toda probabilidad no podía sonreír de verdad hasta por lo menos una hora después de salir de allí.
– ¿Le importa si me quedo con ustedes dos?
Deborah Whittaker habló por primera vez.
– Váyase -dijo.
Su voz sonó como un neumático gastado en un camino de grava.
– A ver, Deborah…
– Nada de a ver, Deborah -dijo ésta-. Me he conseguido un elegante caballero visitante y no pienso compartirlo. Así que lárguese.
Читать дальше