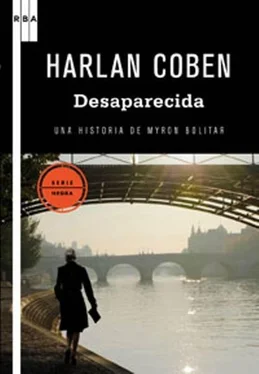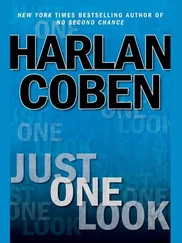– Marge y yo tenemos un bebé -dije, sin olvidar sacudir mi cabeza como muestra de admiración ante la horrible monstruosidad victoriana que había convertido a un bonito bebé en mi tío Morty con Herpes-. Tendríamos que fijar una cita para traerla.
Albin continuó acicalándose en su capa. Acicalarse, pensé, era lo que le tocaba a un hombre con capa. Hablamos del precio, que era del todo ridículo, y por el cual habría necesitado de una segunda hipoteca. Le seguí el juego. Por último, dije:
– Mire, aquí tiene el número que me dio mi esposa. El número de sesión. Dijo que si veía estas fotos sería algo sensacional. ¿Cree que podría ver las fotos de la sesión 4-7-1-2?
Si le pareció extraño que en un primer momento hubiese dicho que venía a recoger las fotos y ahora quería mirar las de una sesión, la nota no había sonado por encima del estrépito del auténtico genio.
– Sí, por supuesto, están aquí en el ordenador. Debo decírselo, no me gusta la fotografía digital. Para su hija pequeña, quiero utilizar la clásica cámara de cajón. Hay mucha más textura en el trabajo.
– Eso sería estupendo.
– Así y todo utilizo la digital para archivarlas en la red. -Comenzó a escribir y apretó el retorno-. Bueno, está claro que no son fotos de una niña. Aquí las tiene.
Albin giró la pantalla hacia mí. Un montón de fotos diminutas aparecieron en la pantalla. Sentí que mi pecho se comprimía incluso antes de que clicase en una, y la imagen llenó toda la pantalla. No había ninguna duda.
Era la muchacha rubia.
Intenté no perder la calma.
– Necesitaré una copia.
– ¿De qué tamaño?
– El que sea, trece por veinte sería fantástico.
– Estará lista dentro de una semana a contar del martes que viene.
– La necesito ahora.
– Imposible.
– Tiene el ordenador conectado a la impresora de color que está allí -dije.
– Sí, pero eso no daría una calidad fotográfica.
No tenía tiempo para explicaciones. Saqué mi billetera.
– Le daré doscientos dólares por una copia.
Sus ojos se entrecerraron, pero solo por un instante. Por fin estaba comprendiendo que pasaba alguna cosa, pero era un fotógrafo, no un abogado o un médico. Aquí no había un acuerdo de confidencialidad. Le di los doscientos dólares. Él se dirigió a la impresora. Vi un enlace que decía «Información personal». Lo pinché mientras él recogía la copia.
– ¿Perdón? -preguntó Albin.
Retrocedí, aunque ya había visto lo suficiente. El nombre que aparecía era Carrie. ¿Su dirección?
La puerta vecina. La fundación Salvar a los Ángeles.
Albin no sabía el apellido de Carrie. Cuando insistí, me hizo saber que tomaba fotos para Salvar a los Ángeles, nada más. Solo le daban los nombres de pila. Cogí la foto y fui a la puerta vecina. Salvar a los Ángeles seguía cerrado. Ninguna sorpresa. Encontré a Minerva, mi recepcionista favorita, en Bruno y Asociados y le mostré la foto de la rubia Carrie.
– ¿La conoce?
Minerva me miró.
– Ha desaparecido. Intento encontrarla.
– ¿Es usted un detective privado?
– Lo soy. -Era más fácil que dar explicaciones.
– Qué emocionante.
– Sí. Se llama Carrie. ¿La reconoce?
– Trabaja allí.
– ¿En Salvar a los Ángeles?
– Bueno, no trabajaba. Era una de las internas. Estuvo durante unas semanas el veranó pasado.
– ¿Puede decirme alguna cosa de ella?
– Es hermosa, ¿verdad?
No dije nada.
– Nunca supe su nombre. No era muy agradable. En realidad ninguno de sus internos lo era. Amor a Dios, supongo, pero no hacia las personas de verdad. Nuestros despachos comparten un baño al final del pasillo. Yo la saludaba. Ella hacía como que no me veía. ¿Sabe a lo que me refiero?
Le di las gracias a Minerva y volví al despacho 3 B. Me detuve delante de la puerta y la miré. De nuevo: la mente. Dejé que las piezas cayesen a través de la cavidad del viejo cerebro como los calcetines en una lavadora. Pensé en la página web que había leído la noche anterior, en el nombre de la organización. Miré la foto que tenía en la mano. El pelo rubio. El rostro hermoso. Los ojos azules con aquel anillo dorado alrededor de cada pupila y, no obstante, vi exactamente lo que Minerva quería decir.
Ningún error.
Algunas veces ves fuertes similitudes genéticas en un rostro, como el anillo dorado alrededor de la pupila. Entonces también ves algo más que es como un eco. Aquello fue lo que vi en el rostro de la muchacha. Un eco.
Un eco, estaba seguro, de su madre.
Miré de nuevo la puerta. Miré de nuevo la foto. Y mientras iba asimilando su significado, sentí que un escalofrío recorría mi espalda.
Berleand no había mentido.
Sonó mi móvil. Era Win.
– Han acabado con la prueba de ADN de los huesos.
– No me lo digas. Coinciden con Terese como madre. Jones decía la verdad.
– Sí.
Miré la foto un poco más.
– ¿Myron?
– Creo que ahora lo comprendo. Creo que ahora sé lo que está pasando.
Volví a la ciudad; para ser más específicos, a las oficinas de Cryo-Hope.
No podía ser.
Ése era el pensamiento que me daba vueltas por la cabeza. No sabía si esperaba estar en lo cierto o en lo equivocado; pero como dije, la verdad tiene un cierto olor. En cuanto a aquello de «no puede ser», de nuevo recurrí al axioma de Sherlock Holmes: cuando elimines lo imposible, aquello que queda, no importa lo improbable que parezca, debe ser la verdad.
Me sentí tentado de llamar al agente especial Jones. Tenía la foto de la muchacha. La tal Carrie era probablemente una terrorista, una simpatizante o quizás -en el mejor de los casos- estaba retenida contra su voluntad. Pero aún era demasiado pronto para hacerlo. Podría hablar con Terese, explicarle esa posibilidad, pero también me pareció prematuro.
Necesitaba saberlo a ciencia cierta antes de despertar las esperanzas de Terese o acabar con ellas.
El centro tenía un aparcacoches. Le di las llaves y entré. Tras haber descubierto que tenía la enfermedad de Huntington, Rick Collins había venido aquí de inmediato. A primera vista tenía sentido. Cryo-Hope encabezaba la investigación con células madre. Era natural creer que había venido aquí con la ilusión de encontrar algo que pudiese salvarlo de su destino genético.
Pero no había sido así.
Recordé el nombre del médico que aparecía en el folleto.
– Querría ver al doctor Sloan -le dije a la recepcionista.
– ¿Su nombre?
– Myron Bolitar. Dígale que se trata de Rick Collins y una muchacha llamada Carrie.
Cuando salí, Win estaba junto a la puerta principal, apoyado en la pared con la calma de quien mira pasar el tiempo. Su limusina esperaba en el aparcamiento, pero él se quedó conmigo.
– ¿Qué? -preguntó.
Se lo conté todo. Lo escuchó sin interrumpirme ni formular preguntas aclaratorias. Cuando acabé, dijo:
– ¿El siguiente paso?
– Se lo diré a Terese.
– ¿Alguna idea de cómo reaccionará?
– Ninguna.
– Podrías esperar. Investigar un poco más.
– ¿Qué?
Cogió la foto.
– La muchacha.
– Lo haremos. Pero necesito decírselo a Terese ahora.
Sonó mi móvil. El identificador de llamada mostró un número desconocido.
Atendí y conecté el altavoz.
– ¿Hola?
– ¿Me ha echado de menos?
Era Berleand.
– Usted no me llamó.
– Habíamos quedado en que se mantendría fuera del caso. Llamarlo podría haberlo alentado a volver a la investigación.
– Entonces, ¿por qué me llama ahora?
– Porque ahora tiene un grave problema -dijo.
Читать дальше