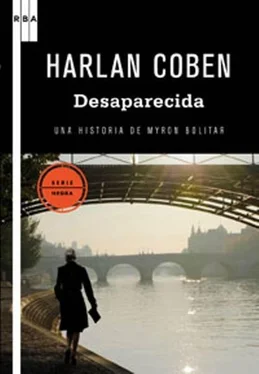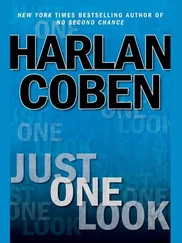Jones mantuvo el teléfono pegado al oído, y comenzó a mirar en derredor.
– Supongo que hablo con el señor Windsor Horne Lockwood.
– No tengo ni idea de qué me está hablando.
– ¿Qué quiere?
– Muy sencillo. El señor Bolitar no irá con usted.
– Está amenazando a un agente federal. Ése es un delito capital.
– Estoy comentando su sentido de la estética -replicó Win-. Dado que su cinturón es negro y sus zapatos son marrones, aquí el único que está cometiendo un crimen es usted.
Los ojos de Jones se fijaron en los míos. Había una extraña calma en ellos para un tipo al que están apuntando con un fusil a la ingle.
Miré a Esperanza. Ella rehuyó mi mirada. Comprendí algo un tanto obvio: Win no estaba en Bangkok. Me había mentido.
– No quiero montar una escena -dijo Jones. Levantó ambas manos-. De acuerdo, vale, aquí nadie está forzando a nadie. Que pase un buen día.
Se volvió y se dirigió de vuelta a su coche.
– ¿Jones? -llamé.
Me miró, protegiéndose los ojos del sol.
– ¿Sabe qué le pasó a Terese Collins?
– Sí.
– Dígamelo.
– Si viene conmigo.
Miré a Esperanza. Ella le pasó el móvil a Jones de nuevo.
– Solo para dejar esto bien claro -dijo Win-. No podrá ocultarse. Su familia no podrá ocultarse. Si le ocurre algo a él, será la destrucción total. Todo lo que usted ama o le interesa. Y no, no es una amenaza.
El teléfono enmudeció.
Jones me miró.
– Un tipo encantador.
– No tiene usted idea.
– ¿Preparado para marchar?
Lo seguí hasta el coche y entré.
Cruzamos el puente George Washington y regresamos a Manhattan. Jones me presentó a los dos agentes del asiento delantero, pero no recuerdo sus nombres. El Escalade salió por la calle 79 Oeste. Unos minutos más tarde se detuvo en Central Park Oeste. Jones abrió la puerta, cogió su maletín y dijo:
– Vayamos a dar un paseo.
Me apeé. El sol aún brillaba con fuerza.
– ¿Qué le pasó a Terese? -pregunté.
– Primero necesita conocer el resto.
No era así, pero no tenía ningún sentido insistir. Ya me lo diría en su momento. Jones se quitó la americana marrón y la dejó en el asiento de atrás. Supuse que los agentes aparcarían para después escoltarnos, pero Jones dio una palmada en el techo y el coche se marchó.
– ¿Solo nosotros? -pregunté.
– Solo nosotros.
Su maletín era de otra época, rectangular con cerraduras de combinación. Mi padre tenía uno igual donde llevaba los contratos y las facturas, los bolígrafos y un pequeño magnetófono para ir y venir de su despacho en la factoría de Newark.
Jones entró en el parque por la 67 Oeste. Pasamos por delante del Tavern on the Green, las luces en los árboles atenuadas. Lo alcancé y dije:
– Esto parece una novela de capa y espada.
– Es una precaución. Quizás del todo innecesaria. Pero en mi oficio a veces comprendes el porqué.
Me pareció un tanto melodramático, pero de nuevo no quise insistir. Jones se mostró de pronto sombrío y meditabundo, y no tenía idea de por qué. Miraba a los que corrían, a los que patinaban, a los ciclistas, a las mamas con los cochecitos.
– Sé que suena un tanto ridículo -dijo-, pero patinan, viven, trabajan, aman, ríen, y no tienen ni idea de lo frágil que es todo.
Torcí el gesto.
– Permítame adivinar. Usted, agente especial Jones, es el silencioso centinela que los protege, aquel que sacrifica su propia vida para que la ciudadanía pueda dormir tranquila por la noche. ¿Va de eso?
Sonrió.
– Supongo que me lo merecía.
– ¿Qué le pasó a Terese?
Jones continuó caminando.
– Cuando estábamos en Londres usted me puso bajo custodia.
– Sí.
– ¿Y después?
Se encogió de hombres.
– Esto funciona en compartimientos estancos. No lo sé. Lo entregué a alguien de otro departamento. Ahí acabó mi parte.
– Algo moralmente muy conveniente.
Hizo una mueca pero no se detuvo.
– ¿Qué sabe de Mohammad Matar? -preguntó.
– Solo lo que leí en los periódicos -respondí-. Era, supongo, un tipo muy malo.
– El peor de los malos. Un radical extremista muy educado que hacía que otros radicales terroristas se mearan de miedo en la cama. A Matar le encantaba la tortura. Creía que la única manera de matar infieles era infiltrarse y vivir entre ellos. Fundó una organización terrorista llamada Muerte Verde. Su lema es: «Al-sabr wal-sayf sawf yu-dammir al-kafirun».
Me sacudió un espasmo.
«Al-sabr wal-sayf».
– ¿Qué significa? -pregunté.
– La paciencia y la espada destruirán a los pecadores.
Sacudí la cabeza con la voluntad de aclararla.
– Mohammad Matar pasó casi toda su vida en Occidente. Se crió en España, pero pasó algún tiempo en Francia e Inglaterra. Doctor Muerte es más que un apodo; fue a la Facultad de Medicina de Georgetown e hizo su residencia aquí mismo, en la ciudad de Nueva York. Pasó doce años en Estados Unidos bajo varios nombres falsos. Adivine qué día se marchó de Estados Unidos.
– No estoy de humor para adivinanzas.
– El 10 de septiembre de 2001.
Ambos dejamos de hablar por un momento, y, casi de forma inconsciente, nos volvimos hacia el sur. No, no hubiésemos podido ver las torres, aunque continuasen en pie. Pero se debían presentar los respetos. Siempre y esperemos que para siempre.
– ¿Me está diciendo que él estaba involucrado?
– ¿Involucrado? Es difícil de decir. Pero Mohammad lo sabía. Su partida no fue una coincidencia. Tenemos a un testigo que lo sitúa en el Pink Pony a principios de aquel mes. ¿El nombre le suena?
– ¿No era aquel club de striptease donde se reunían los terroristas antes del 11-S?
Jones asintió. Una excursión escolar desfiló ante nosotros. Los niños -que tendrían unos diez u once años- vestían camisas verdes con el nombre del colegio bordado en la pechera. Un maestro delante y otro detrás.
– Usted mató a un gran jefe terrorista -añadió Jones-. ¿Tiene idea de lo que le harían sus seguidores si descubriesen la verdad?
– ¿Por eso se atribuyó el mérito de matarlo?
– Por eso mantuvimos su nombre en secreto.
– Se lo agradezco de verdad.
– ¿Es un sarcasmo?
Ni yo estaba seguro.
– Si continúa dando palos de ciego, acabará por saberse la verdad. Habrá dado un puntapié a un avispero y saldrá un enjambre de terroristas.
– Suponga que no les tengo miedo.
– Entonces es que está loco.
– ¿Qué le pasó a Terese?
Nos detuvimos al llegar a un banco.
Puso un pie en el asiento y apoyó el maletín en la rodilla. Buscó en el interior.
– La noche antes de matar a Mohammad, usted abrió la fosa de Miriam Collins para sacar pruebas destinadas a un análisis de ADN.
– ¿Espera una confesión?
Jones sacudió la cabeza.
– No lo entiende.
– ¿Qué es lo que no entiendo?
– Confiscamos los restos. Es probable que lo sepa.
Esperé.
Jones sacó un sobre.
– Aquí tiene los resultados de las pruebas de ADN que quería.
Tendí la mano. Jones jugó durante un momento a dudar si me lo daría o no. Pero ambos lo sabíamos. Estaba ahí por eso. Me entregó el sobre. Lo abrí. Lo primero era una foto de la muestra de hueso que Win y yo habíamos sacado aquella noche. Pasé la página, pero Jones ya caminaba.
– Las pruebas fueron concluyentes. Los huesos que sacaron pertenecen a Miriam Collins. El ADN corresponde a Rick Collins como padre y a Terese Collins como madre. Además, los huesos coinciden con el tamaño y el desarrollo aproximado de una niña de siete años.
Читать дальше