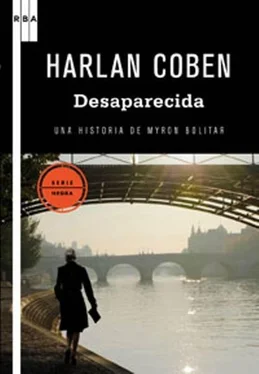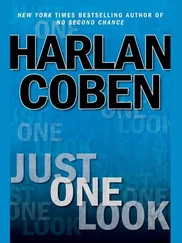Durante un buen tiempo no dijo nada.
– El análisis de sangre tiene que estar equivocado.
Ninguno de los dos dijo nada.
– Un momento, creen que vosotros matasteis a Rick, ¿no?
– En un primer momento creyeron que Terese había tenido algo que ver.
– ¿Qué pasa con usted, Bolitar?
– Yo estaba en Nueva Jersey cuando lo asesinaron.
– Entonces creen que Terese lo hizo, ¿no?
– Sí.
– Usted sabe cómo son los polis. Juegan a confundirte. ¿Qué mejor juego mental puede haber que decirle que su hija muerta puede estar viva todavía?
Fui yo quien entonces torció el gesto.
– ¿En qué podría ayudar eso para achacarle el crimen?
– ¿Cómo voy a saberlo? Pero vamos, Terese, sé que lo deseas. Demonios, yo también. Pero, ¿cómo puede ser posible?
– Una vez que eliminas lo imposible, lo que queda, no importa lo improbable que sea, debe ser la verdad -cité.
– Sir Arthur Conan Doyle -dijo Mario.
– Sí.
– ¿Hasta ahí llegan sus lecturas, Bolitar?
– Estoy dispuesto a llegar hasta donde sea necesario.
Cuando estábamos a una manzana de distancia, Terese dijo:
– Tengo que visitar la tumba de Miriam.
Tomamos otro taxi y viajamos en silencio. Cuando llegamos a la reja del cementerio, nos detuvimos en la entrada. Los cementerios siempre tienen una reja y una verja. ¿Qué será lo que están protegiendo?
– ¿Quieres que espere aquí? -pregunté.
– Sí.
Así que me quedé al otro lado de la verja, como si tuviese miedo de pisar el suelo sagrado, que, supongo, tenía. Mantuve a Terese a la vista por razones de seguridad, pero cuando se puso de rodillas me volví y comencé a caminar. Pensé en lo que estaría pasando por su mente, las imágenes que desfilaban por su cabeza. No era una buena idea, así que llamé a Esperanza a Nueva York.
Tardó seis toques en responder.
– Hay una diferencia horaria, imbécil.
Miré mi reloj. Eran las cinco de la mañana en Nueva York.
– Vaya -exclamé.
– ¿Qué pasa ahora?
Decidí empezar a lo grande. Le hablé a Esperanza del resultado de la prueba de ADN y de la muchacha rubia.
– ¿Es su hija?
– Al parecer.
– Eso -dijo Esperanza- es un gran follón.
– Lo es.
– ¿Qué necesitas de mí?
– Cogí un montón de fotos, extractos de tarjetas de crédito, teléfonos, de todo, y te las envié por e-mail. Ah, y hay algo extraño sobre unos ópalos y algo en cosas pendientes.
– ¿Ópalos como las piedras?
– No tengo ni idea. Puede ser un código.
– Soy terrible con los códigos.
– Yo también, pero quizás algo cuadre. De cualquier manera, comencemos por averiguar en qué estaba metido Rick Collins. Su padre se suicidó. -Le di el nombre y la dirección-. Quizás podamos investigarlo.
– ¿Investigar un suicidio?
– Sí.
– ¿Investigarlo para qué?
– Para ver si hay algo sospechoso, no lo sé.
Hubo un silencio. Comencé a caminar.
– ¿Esperanza?
– Me gusta.
– ¿Quién?
– Margaret Thatcher. ¿De quién estamos hablando? Terese, idiota. Tú me conoces. Odio a todas tus novias.
Pensé.
– ¿Te gusta Ali? -dije.
– Me gusta. Es una buena persona.
– ¿Escucho un pero?
– Pero no es para ti.
– ¿Por qué no?
– No hay intangibles -respondió.
– ¿Y eso qué significa?
– ¿Qué te convierte en un gran atleta? -preguntó Esperanza-. No un buen atleta. Hablo de un nivel profesional, un miembro del primer equipo Oíd American, de todo eso.
– Habilidad, trabajo duro, la genética.
– Hay muchos tipos que lo tienen. Pero lo que los separa, lo que divide a los grandes de los casi, son los intangibles.
– ¿Qué pasa con Ali y yo?
– No hay intangibles.
Escuché a un bebé llorar de fondo. El hijo de Esperanza, Héctor, tenía dieciocho meses.
– Sigue sin dormir toda la noche -dijo Esperanza-, así que te imaginas lo entusiasmada que estoy con tu llamada.
– Lo siento.
– Lo superaré. Cuídate. Dile a Terese que no afloje. Ya aclararemos esto.
Colgó. Miré el teléfono. Por lo general Win y Esperanza odian cuando me meto en cosas como éstas. De pronto toda renuencia había desaparecido. Me pregunté por qué.
Al otro lado de la calle, un hombre con gafas, zapatillas de baloncesto Chuck Taylor negras y una camiseta verde pasó con toda tranquilidad. Mis antenas comenzaron a zumbar. Tenía el pelo corto y oscuro. También lo era su piel, lo que llamamos semítico, lo que yo a menudo confundo con latino, árabe, griego o, joder, italiano.
Llegó a la esquina y desapareció. Esperé a ver si volvía a aparecer. No lo hizo. Miré alrededor para ver si alguien más había entrado en escena. Pasaron varias personas más, pero ninguna puso en marcha mis antenas.
Cuando Terese reapareció tenía los ojos secos.
– ¿Cogemos un taxi? -preguntó.
– ¿Conoces esta zona?
– Sí.
– ¿Hay alguna estación de metro cerca?
Casi podía escuchar a Win diciendo: «En Londres, Myron, lo llamamos el tubo o el subterráneo».
Asintió. Caminamos dos calles. Ella abría la marcha.
– Sé que esto suena como la pregunta más idiota conocida por la humanidad -comencé-, pero, ¿estás bien?
Terese asintió.
– ¿Crees en alguna cosa sobrenatural?
– ¿A qué te refieres?
– Fantasmas, espíritus, percepción extrasensorial, cualquiera de esas cosas.
– No. ¿Por qué, tú sí?
No respondió a la pregunta directamente.
– Ésta es tan solo la segunda vez que visito la tumba de mi hija.
Metí la tarjeta de crédito en la máquina expendedora y dejé que Terese apretase los botones correctos.
– Detesto estar ahí. No porque me infunda tristeza. Sino porque no siento nada. Cualquiera creería que todo ese sufrimiento, todas las lágrimas que se han derramado allí… ¿alguna vez te has parado a pensar en ello en un cementerio? Cuántas personas han llorado. Cuántas personas han dicho el último adiós a los seres queridos. Piensas, no sé, que todo ese sufrimiento humano se levantaría en pequeñas partículas para formar algo así como una sensación cósmica negativa. Quizás un cosquilleo en los huesos, un temblor helado en la nuca, algo.
– Pero tú nunca lo sentiste -dije.
– Nunca. Toda la idea de enterrar a los muertos y de poner una lápida sobre los restos… parece un desperdicio de espacio, algo que se conserva desde una época supersticiosa.
– Sin embargo -señalé-, hoy quisiste volver.
– No para presentar mis respetos.
– Entonces, ¿para qué?
– Esto te parecerá una locura.
– Adelante.
– Quise volver para ver si algo había cambiado en la última década. Para ver si esta vez podía sentir alguna cosa.
– No suena como una locura.
– No «sentir» de esa manera. No lo estoy diciendo bien. Creí que venir aquí podría ayudarme.
– ¿De qué manera?
Terese continuó caminando.
– Ahí está la cosa. Supuse… -Se detuvo, tragó saliva.
– ¿Qué? -pregunté.
Parpadeó a la luz del sol.
– No creo en lo sobrenatural, pero, ¿sabes en qué creo?
Sacudí la cabeza.
– Creo en el vínculo maternal. No sé de qué otra manera decirlo. Soy su madre. Ése es el vínculo más poderoso conocido por la humanidad, ¿no? El amor de una madre por su hijo es superior a todo. Por lo tanto, debería sentir algo, de una manera u otra. Debería ser capaz de estar junto a la tumba y saber si mi propia hija está viva o no. ¿Sabes a qué me refiero?
Mi reacción instintiva era ofrecerle un rollo compasivo como por ejemplo «¿Cómo podrías?» o «No te martirices más», pero me detuve antes de decir una estupidez. Tengo un hijo, al menos biológico. Ahora es mayor y está haciendo su segunda temporada de servicio en ultramar, esta vez en Kabul. Me preocupo a todas horas por él y, si bien no lo creo posible, no dejo de pensar que sabría si algo malo le ocurriese. Sentiría o imaginaría un viento helado en el interior de mi pecho o alguna tontería como ésa.
Читать дальше