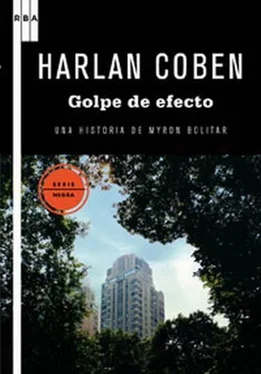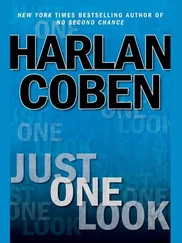– Hola, Esperanza -dijo Ned saludándola con la mano.
Ella se volvió hacia él y lo atravesó con la mirada, uno de sus múltiples talentos.
Myron se disculpó y la siguió afuera. La mesa de Esperanza estaba despejada salvo por dos fotografías enmarcadas. Una era la de su perra, una perrita muy peluda y muy mona que se llamaba Chloe, en un concurso que había ganado. Esperanza estaba muy metida en los concursos de perros, afición que los latinos del centro de la ciudad no es que dominaran precisamente, pero que a ella parecía dársele bastante bien. Y en la segunda foto salía Esperanza con otra mujer, librando un combate de lucha libre. La encantadora y ágil Esperanza había sido profesional de lucha libre bajo el nombre artístico de Pequeña Pocahontas, la princesa india. Durante tres años consecutivos, la Pequeña Pocahontas fue la favorita del público de la organización Radiantes Estrellas Guerreras de la Lucha Atlética, popularmente conocida como la regla (alguien había sugerido llamarla simplemente Guerreras Unidas de la Lucha Atlética, pero el acrónimo resultaba problemático para los locutores). La Pequeña Pocahontas de Esperanza era una fantasía sexual ligera de ropa (básicamente un bikini de ante), a quien los admiradores animaban y repasaban con la mirada de arriba abajo mientras ella se enfrentaba todas las semanas contra enormes y malévolas adversarias que siempre hacían trampas. Algunos lo veían como una alegoría moral, la típica representación de la lucha del bien contra el mal. Sin embargo, para Myron, el combate de la semana se parecía más a una de esas películas de mujeres encarceladas de serie Z, donde Esperanza representaba a la bella e ingenua prisionera encerrada en el ala C; su contraria era Olga, la sádica matrona de la prisión.
– Es Duane -dijo Esperanza.
Myron respondió directamente con el teléfono de su socia.
– Hola, Duane, ¿qué hay de nuevo?
– Vente para aquí, colega, ya estás tardando -dijo Duane hablando muy rápido.
– ¿Qué ocurre?
– Tengo a la policía aquí delante. Y están haciéndome un montón de preguntas muy jodidas.
– ¿Sobre qué?
– Sobre esa chica a quien han matado hoy. Creen que yo he tenido algo que ver.
– Pásame con el policía -pidió Myron a Duane.
– Al habla el detective de homicidios Roland Dimonte -comentó una voz al otro lado de la línea telefónica con el típico tono impaciente de los policías-. ¿Quién narices es usted?
– Me llamo Myron Bolitar y soy el abogado del señor Richwood.
– Conque el abogado, ¿eh? Pensaba que era su agente.
– Soy las dos cosas -contestó Myron.
– ¿Lo dice en serio?
– Sí.
– ¿Ha hecho la carrera de Derecho?
– Tengo el título colgado en la pared, pero puedo llevárselo si quiere.
Dimonte hizo un ruido parecido a una media sonrisa.
– Ex jugador de baloncesto, ex federal ¿y ahora va a decirme que es usted un puto abogado?
– Soy lo que podría llamarse un hombre del Renacimiento -dijo Myron.
– ¿Ah, sí? Y dígame, señor Bolitar, ¿qué universidad iba a admitir a alguien como usted?
– Harvard -respondió Myron.
– Vaya, menudo personaje está hecho.
– Usted me ha preguntado.
– Está bien, tiene media hora para venir aquí. Después me llevaré a su chico a la comisaría, ¿entendido?
– Ha sido un placer hablar contigo, Rolly.
– Le doy veintinueve minutos. Y no me llame Rolly.
– No quiero que le hagan ninguna pregunta a mi cliente hasta que yo llegue, ¿está claro?
Roland Dimonte no respondió.
– ¿Está claro? -repitió Myron.
Más silencio. Y de repente:
– Creo que hay interferencias y no le oigo muy bien, señor Bolitar.
Dimonte colgó.
Un tipo la mar de agradable.
– ¿Quieres ocuparte de Ned por mí? -le dijo Myron a Esperanza mientras le devolvía el auricular del teléfono.
– No te preocupes.
Myron bajó a la planta baja por el ascensor y salió hacia el parking Kinney corriendo. «¡Corre, corre, O. J. Simpson!», oyó que le gritaba alguien a su espalda. En Nueva York parece que todo el mundo fuera cómico profesional. Mario lanzó las llaves a Myron sin apartar la vista del periódico que tenía en las manos.
El coche de Myron estaba aparcado en la planta baja. Al contrario que Win, Myron no era precisamente un amante de los grandes coches. Para Myron, el coche era un medio de transporte y nada más. Myron tenía un Ford Taurus. Un Ford Taurus gris. Por eso cuando conducía las chicas no se le tiraban precisamente encima.
No había recorrido más de veinte manzanas cuando vio que un Cadillac azul pálido con techo amarillo canario lo seguía. Aquel coche tenía algo raro. Y probablemente fuera el color. ¿Azul pálido con el techo amarillo? ¿En Manhattan? Podía imaginarse un coche como aquél en un complejo para jubilados de una ciudad tipo Boca Ratón y en manos de algún tipo llamado Sid, que siempre se dejaba el intermitente de la izquierda encendido, pero no en Manhattan. Además, Myron recordaba haber pasado corriendo junto a ese mismo coche de camino al parking.
¿Estaría siguiéndolo alguien?
Era una posibilidad, pero poco probable. Se encontraba en el centro de Manhattan y Myron se dirigía en línea recta hacia la Séptima Avenida, seguido por un millón de coches más. Quizá no tuviera ninguna importancia. O quizá sí. Myron tomó mentalmente nota al respecto y siguió adelante.
Duane había alquilado hacía poco un piso en la esquina de la Calle 12 con la Sexta Avenida, en el edificio John Adams, justo a las puertas de Greenwich Village. Myron aparcó en una zona prohibida delante de un restaurante chino de la Sexta Avenida, pasó por delante del portero y subió en ascensor hasta el apartamento 7G.
Le abrió la puerta un hombre que sólo podía ser el detective Roland Dimonte. Llevaba téjanos, camisa verde con estampado de cachemira y chaleco de cuero negro. También llevaba el par de botas de piel de serpiente más feas que Myron había visto en su vida, color blanco nuclear con motas color lila. Tenía el pelo graso y varios mechones pegados en la frente como con cola. De la boca le salía un mondadientes, un mondadientes de verdad. Tenía los ojos encajados firmemente en una cara regordeta, como si alguien le hubiera encajado dos cuentas marrones a último momento.
– Hola, Rolly -dijo Myron sonriendo.
– Vamos a dejar clara una cosa, señor Bolitar. Sé muy bien quién es usted. Lo sé todo sobre su época de esplendor con los federales y sé lo mucho que le gusta jugar a ser policía, pero a mí nada de eso me importa una mierda. Y me importa una mierda que su cliente sea un personaje público. Yo tengo un trabajo que hacer, ¿está claro?
– Creo que hay interferencias y no te oigo muy bien -dijo Myron poniéndose la mano detrás de la oreja.
Roland Dimonte se cruzó de brazos y lanzó a Myron la mirada más asesina que seguramente sabía hacer. Las botas de piel de serpiente debían de tener alguna clase de plataforma que le hacía pasar el metro ochenta de altura, pero aun así, Myron seguía siendo ocho o nueve centímetros más alto. Pasó un minuto entero y Roland seguía mirándolo lleno de odio. Luego pasó otro minuto más. Roland masticó un poco el mondadientes, manteniendo aquella mirada asesina sin pestañear.
– No lo parece, pero por dentro estoy temblando de miedo -dijo Myron.
– Que le den por culo, señor Bolitar.
– Masticar el mondadientes ha sido un verdadero detalle. Un poco clásico, tal vez, pero a ti te queda bien.
– Ándese con cuidado, listillo.
– ¿Me dejarías pasar antes de que me mee encima de miedo? -dijo Myron.
Dimonte se apartó. Lentamente. Su mirada asesina seguía puesta en piloto automático.
Читать дальше