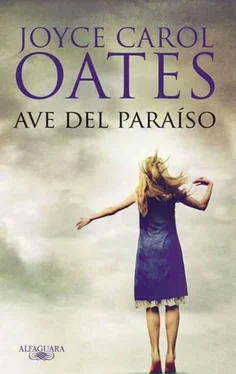Me asaltó un imprudente impulso de imitar a Zoe Kruller con su uniforme blanco de Honeystone's. ¡Vaya! ¿Qué tal? Me había parecido que eras tú.
Con aquella voz gutural, íntima ¿Qué puedo hacerte hoy?
Y aquella sonrisa picara, hambrienta. Aquellos ojos también hambrientos.
Aaron me miraba ya con menos timidez. También vi hambre en sus ojos: vi al varón sexualmente agresivo, no del todo seguro de su poder sobre mí, sobre la persona en la que me había convertido. Me pregunté si estaba recordando: si pensaba en el antiguo vínculo entre nosotros.
En el baño de Viola. En aquellos minutos en que su tía había estado en otro sitio. Aaron Kruller echándose sobre mí, sobre mi espalda; sus manos tensándose alrededor de mi cuello.
Su rostro enrojeció. Se acordaba.
– … hay que salir esta noche -dijo-. Ahora. Te llevaré, Krista.
– ¡Esta noche! No me puedo marchar esta noche…
Una absoluta sorpresa. Mi fingida calma al ver a Aaron Kruller en mi despacho después de quince años empezaba a tambalearse.
Pero Aaron insistió:
– Si salimos ahora, podemos estar en Sparta más o menos hacia las once de la noche. Luego, por la mañana, iremos a ver a DeLucca. Por teléfono me dijo que las mañanas eran su mejor momento.
Empecé a tartamudear. Me sentía aturdida, desorientada. Me resultaba vergonzoso y sorprendente, pero había empezado a sentir un atisbo de deseo sexual en presencia de aquel hombre. Aunque estaba diciendo:
– Aaron, ¡no hablas en serio! No me es posible salir ahora camino de Sparta. El trabajo que tengo no es de los que se pueden abandonar así por las buenas. Necesitaré… -rápidamente mi cabeza trabajó, pensamientos que giraban en el vacío como las ruedas sobre el barro. Estaba indignada, me sentía insultada. Quería que Aaron Kruller se enterase de que mi vida era una vida importante, de que mis responsabilidades eran considerables a pesar de la pequeñez del despacho compartido, del escritorio utilitario y del entorno sombrío, decorado con pósteres sin encuadrar de cuadros de Georgia O'Keeffe y Edward Hopper-. Necesito hacer cambios relativos a mi trabajo. Mañana tengo citas durante todo el día. Me corresponde visitar Ossining. Tendría que hacer una reserva en un hotel de Sparta.
– Te puedes alojar con algún pariente, ¿no es cierto? O con mi tía Viola, sabe que vienes.
Sabe que vienes. Tenía delante a un hombre acostumbrado a tomar decisiones por la fuerza y sin oposición; un hombre acostumbrado a dar órdenes.
Le dije que no, que no quería alojarme con ningún pariente. Ni con su tía. Dijo que podía llamar a un motel desde su coche. Cuando estuviéramos cerca de Sparta, «si eso es una cosa que te preocupa».
Había estado jugueteando con las llaves de su automóvil. Se le veía impaciente por ponerse en camino. En su rostro apareció un destello de superioridad masculina, sutilmente sexual, coercitiva. En él era inconsciente, pero sentí una punzada de desagrado. Quise protestar con toda mi alma: ¿por qué no me había telefoneado antes de recorrer toda aquella distancia hasta Peekskill? ¿Por qué, en quince años, no había hecho el menor intento de ponerse en contacto conmigo?
Lo que de verdad me había dolido fue que, cuando murió mi padre, Aaron no me hubiese llamado. No hubiera intentado verme. Existía aquel vínculo profundo, íntimo entre nosotros, más profundo que la conexión entre Ben y yo, un vínculo que no se podía deshacer.
Porque Aaron Kruller había sentido el pulso de la sangre en mi garganta. Había sentido el movimiento de la vida por mi cuerpo. Y yo había sentido el acaloramiento y el apremio de su cuerpo adolescente de varón, cuando por mediación de sus manos y de su entrepierna se había aplastado contra mí en un trance de deseo. No había sucedido nada parecido en toda mi vida adulta, lo que había sucedido entre nosotros no se podía deshacer jamás.
Que hubiera vuelto a las oficinas de Prosecution Watch Inc., en Seventh Street, Peekskill, en lugar de irme a casa había sido sólo una casualidad. Porque eran ya más de las cuatro de la tarde y un buen número de mis colegas, además de mi supervisor, se habían marchado. Lo sucedido en el centro penitenciario de Newburgh me había afectado mucho, me dolía la nuca y me sentía humillada, tenía un desgarrón en la chaqueta de lana de color azul marino y la trenza se me había deshecho en parte. La verdad era que no soportaba la idea del vacío que me esperaba en mi apartamento.
– Podría salir dentro de una hora más o menos, imagino. Pero he de ir antes a casa. Y viajaré con mi coche.
– No. Conduzco yo.
– Y después, ¿qué? ¿Me traerás de vuelta a Peekskill, mañana?
– Claro. Lo puedo hacer.
– ¿Seis horas? Eso es ridículo, Aaron.
Dije su nombre con despreocupación. Quería que «Aaron» sonara indiferente, ordinario. Quería que sonara como un nombre que no significaba nada para mí. Él me había llamado «Krista» de la misma manera, y me estaba preguntando si no lo había hecho a propósito.
¿Habíamos empezado a pelearnos? Se tenía la sensación de que a Aaron Kruller no le gustaba que se le llevara la contraria ni siquiera en cosas pequeñas. Había planeado llevarme a Sparta en su coche, y yo ponía objeciones, discrepaba de manera muy razonable, como Aaron podía haberse imaginado que sucedería; era puro sentido común utilizar mi propio coche. Quizá no se fiaba de que condujera con la competencia necesaria para llegar hasta allí, y era crucial que fuera con él para que Jacky DeLucca pudiera hablar con los dos.
O quizá quería que estuviésemos juntos en su coche. Durante el viaje nocturno de regreso a Sparta, de camino hacia el norte por la autopista, bordeada por tramos de paisaje desolado. Para llegar tarde a un motel en Sparta.
No hay amor como el primero.
Sentía una opresión en el pecho, una necesidad de resistir la voluntad de aquel hombre, de oponerme a él. Ya no era una muchachita de Sparta, era una mujer joven que trabajaba en Prosecution Watch, Inc.; tenía títulos universitarios, me ganaba la vida y vivía sola. No estaba ni casada ni prometida: ningún anillo en mi mano izquierda. Había hombres en mi vida pero ninguno indispensable. Quería que Aaron Kruller se diera cuenta de todo aquello.
Le dije que llevaría mi propio coche. Le expliqué que era una buena conductora. Dije que mantendría el coche por delante de él en la autopista, de manera que pudiera verlo desde el suyo.
Objetó que viajar los dos en un solo coche sería más fácil. En el caso de que empezase a nevar, según las predicciones en el norte del estado.
¿Predicciones para el norte del estado? No estaba enterada.
– Probablemente no estás acostumbrada a conducir de noche, Krista. Yo sí.
– ¿Probablemente? ¿Cómo lo sabes?
– ¿Estás acostumbrada? ¿Durante seis horas?
Seis horas. Sentí un conato de pánico. En mi estado de agotamiento, aquello era una locura. No era una buena idea. Y sin embargo, no iba a retractarme, iría por mi cuenta y saldría dentro de una hora.
– Quiero ir en mi coche, Aaron -dije-. O voy en mi coche o no voy.
Ante mi oposición, Aaron acabó por ceder. Se echó a reír para demostrar que tenía espíritu deportivo.
– De acuerdo, Krista. Lo que tú digas.
Y sólo si tienes una pierna fantasma que duele que se las mata, puedes conseguir una pierna artificial para ir a trabajar.
En la repisa de la ventana que tengo frente a mi mesa está pegado este comentario hecho por una cliente mía, escrito con letra de imprenta sobre cartulina.
Me hubiera gustado que Aaron Kruller se fijara e hiciese algún comentario. Pero no era ésa la manera de proceder de Aaron Kruller.
Mi cliente era una diabética corpulenta condenada a una «cadena perpetua» de duración indeterminada, acusada de asesinato en segundo grado por haber apuñalado en 1974 a su marido, maltratador habitual, causándole la muerte. Cuando alguien llamó la atención de Prosecution Watch, Inc. sobre aquel caso, Jasmine llevaba veintisiete años en Lyndhurst. Como no había recibido el adecuado tratamiento médico para su diabetes, se le había gangrenado el pie derecho y habían tenido que amputárselo; a la larga también tuvieron que amputarle la pierna derecha. Después siguió sintiendo el miembro que le faltaba, y en ocasiones padecía dolores muy intensos.
Читать дальше