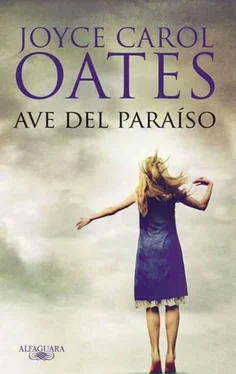Había firmado una hoja en blanco, afirmaba Loomis. Ni una sola de las palabras de la supuesta «confesión» era suya.
– … su primer abogado, en 1991, nos consta que no llegó a contrainterrogar a ninguno de los testigos de cargo. No llegó a…
No llegó. Se abstuvo. Tantos años transcurridos.
Gran parte de mi conversación con Claude Loomis es una repetición de conversaciones anteriores. Porque nuestros casos -de los que el de Claude Loomis es representativo- avanzan con torturadora lentitud, como estiércol fluyendo cuesta arriba. No consigo saber si mi cliente tiene dificultades para ver -podría ser miope o padecer de cataratas- o si se trata sencillamente de que no lee muy bien; también existe la posibilidad de que esté drogado; o de que no tenga muchas luces o de que esté enfermo. En realidad sé tan poco sobre Claude Loomis como Claude Loomis sabe sobre Krista Diehl. Si Loomis, como tantos presos, es analfabeto, no querrá que yo lo sepa; los analfabetos tienen su orgullo, como nos sucedería a nosotros en su caso. O quizá está inclinado sobre la mesa entornando los ojos para mirar a los documentos como una manera de no mirarme; quizá lo que siente no es una atracción sexual hacia mí sino repugnancia sexual. Claude Loomis se sentiría mucho más cómodo con un asesor varón, negro o hispano. Es algo que sé, pero no está en mi mano hacer nada para cambiarlo.
En Sparta lo aprendí de pequeña: tienes que jugar con las cartas que te tocan. En este caso Krista Diehl son las cartas de que se dispone y con ésas hay que jugar.
Con una sonrisa, siempre ilusionada, alegre y esperanzadora, digo:
– … mi despacho es optimista en lo relativo al tribunal de apelación. En una de sus decisiones recientes, Claude, en la que se anulaba una condena en un caso similar al de usted, porque se rechazó «la confirmación de la identificación del acusado por un testigo informante de la policía»… el testigo que el abogado de usted no llegó a contrainterrogar ni a cuestionar…
Cuánto recuerdan mis palabras a las de un abogado, aunque sólo sea una asesora jurídica. Al cliente se le ha explicado la diferencia pero es muy posible que la haya olvidado.
– Discúlpeme, Claude, ¿podría devolverme el expediente, para que…?
Le llamo Claude. No una, sino dos veces. Esforzándome para ganarme su confianza.
Sin querer pensar ¡Renuncia! No se fía de ti, chica blanca.
Por qué tendría que fiarse de ti, chica blanca.
Recupero el material que me entrega el cliente. De mi cartera de documentos han salido esas carpetas de papel manila, manchadas ya, con ejemplares (con las esquinas dobladas) de actas de las sesiones del tribunal, con documentos legales amarillentos y frágiles, con documentos grapados procedentes del despacho del fiscal del distrito del condado de Newburgh, y todo ello colocado entre nosotros encima de la mesa. Cientos de páginas, miles de palabras. Nadie es capaz de leer y de retener tantas palabras incluso aunque su destino esté contenido en ellas. ¡Qué agotador es esto, en este cuarto mal ventilado! Como sorber oxígeno por una pajita aplastada, queriendo respirar a toda costa.
La primera vez que me reuní a solas con un cliente, sin supervisión, fue hace varios años ya, y no aquí en Newburgh, sino en Ossining. Al cabo de quince minutos empecé a sentirme desorientada y después de una hora creía oír a lo lejos un pesado motor que vibraba y que repetía un ruido sordo, que daba golpes, pero a la larga no resultó ser más que el pulso de la sangre en mi cabeza. Y a veces he estado muy cerca de desmayarme y de vomitar. De hecho me he desmayado y he devuelto pero, afortunadamente, nunca con testigos. Como decía Lucille Quieres demostrar algo con tu vida, como si fuera tu fluido vital lo que quieres derramar, pero ¿para qué? Todo eso se acabó. No lo sabrá nunca.
Todo lo que mi padre me dijo fue que si no quería que me hicieran daño, quizá fuese mejor que no participara. Pero estoy jugando y creo que lo hago bien.
Al menos, no he fracasado aún.
Todavía soy joven. Y tengo mucho tiempo por delante.
– ¿… poner al día estos formularios? Pariente más próximo…
¿Ha sufrido Claude Loomis un ataque de apoplejía en la cárcel? ¿O le ha golpeado alguien, causándole una hemorragia cerebral? Eso explicaría la sensación de parálisis que da la mitad de su cara. Si le han pegado, no habrá denunciado la agresión.
– … déjeme leerle esto, Claude. Vamos a ver si encontramos el sentido… -un olor a rancio me llega hasta las ventanas de la nariz, un olor a desesperación que surge de Claude Loomis o del montón de documentos. Siento unas ganas terribles de apoyar la cabeza en los brazos, de acunar la cabeza que me martillea y protegerme la cara del resplandor fluorescente, cerrar los ojos y hundirme en el sueño.
¿Es eso lo que está haciendo Claude Loomis? Tiene entornados los ojos saltones, sus párpados son pliegues de carne de reptil. Cuando le pregunto si se encuentra bien murmura lo que suena como ¡Señora!, o quizá Soy o Mmm…
En esta prisión de máxima seguridad, Claude Loomis es un anciano. Ha cumplido por lo menos cincuenta años y la mayoría de los presos son jóvenes -blancos, negros, hispanos- que tienen desde veinte a algo más de treinta. Unos cuantos, muy pocos, son mayores, alrededor de los cuarenta. Y a Claude Loomis le aquejan además problemas físicos. Entristece pensar en la posibilidad, nada remota, de que muera en este terrible lugar si el tribunal de apelación rechazara revisar su caso. Entristece todavía más pensar que a este hombre le han sorbido el espíritu, le han secado el tuétano de los huesos. Incluso si a Claude Loomis le conceden finalmente un nuevo juicio, incluso aunque lo absuelvan y lo pongan en libertad después de once años de cárcel…
El problema que se presentó en mi vida.
El problema que va a acabar con mi vida.
Cuando disimuladamente consulto mi reloj -el reloj que fue de mi padre, con su cadena extensible de oro blanco- compruebo con horror que llevo menos de treinta minutos en esta habitación. ¡Treinta minutos!
Entrar en estos lugares con vallas de piedra de cuatro metros de altura coronadas por espirales de alambres puntiagudos, en estos corredores laberínticos sin carteles que indiquen dónde está la salida y con pesadas puertas metálicas que sólo se abren si se marca un código, es entrar en un tiempo primitivo. En una curvatura en el tiempo. Dado que eres «visitante», tienes «libertad» de entrar y de salir. Y cuando te marchas, sales tambaleándote, exhausta, incapaz de creer que haya transcurrido tan poco tiempo, relativamente, desde que entraste. Una hora son muchas horas. Un solo día son muchos días. Un mes es un año. Los presos hablan de hacer tiempo. En sitios así tiempo es esfuerzo, como si se tratara de un trabajo corporal.
Mi padre, al menos, se libró de eso. Se consiguió una ejecución rápida por pelotón de fusilamiento.
Sueño con él a menudo: Edward Diehl. Puede que de continuo, todas las noches. Como si soñaras con algo anudado y retorcido en la región del corazón. Como si soñaras con un compás musical repetido hasta llegar a la locura. Como si soñaras con el hecho incognoscible e indecible de tu propia muerte. Y como si la ciudad de Sparta se hubiera convertido, en mi recuerdo, en una muda sensación física que hace que el corazón se me contraiga de emoción. Volver allí.
Donde los perdí a todos. A mi padre, a mi familia.
A Aaron Kruller, de quien me enamoré.
Por esas razones -de las que no he hablado a nadie en mi vida de ahora- trasladarme a la cárcel de Newburgh es para mí una acción con un significado profundo. Tiene para mí un significado profundo venir sola hasta aquí y entrar sola en estas instalaciones a través de sus sucesivos controles. El Centro Penitenciario para Hombres de Newburgh es una anticuada fortaleza de piedra sobre el río Hudson, azotada por el viento y del color del plomo fundido en esta tarde nublaba de noviembre, catorce años, once meses y quince días después de la muerte de Edward Diehl.
Читать дальше