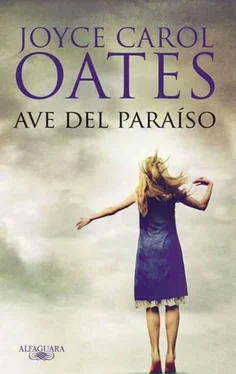Señora, qué es lo que quiere me preguntó Claude Loomis, en nuestra primera entrevista hace varios meses, y yo respondí Lo que quiero es ayudar.
Y Claude Loomis se rió enseñando grandes dientes manchados ¿Es eso cierto, señora? No hay mucho dinero en esa ocupación, ¿no es así?
El guarda al otro lado de la puerta es un fornido hombre blanco de los Catskill que se apellida Emmet: me lo ha dicho él porque, a diferencia de mis colegas más agresivos, se lo he preguntado, ya que siempre me muestro amistosa con el personal de cualquier prisión o centro al que se me envía. Emmet debe de pesar más de ciento diez kilos, el pelo, de color limaduras de metal, lo lleva cortado al rape, y su rostro es una masa de músculos. Sus ojos de color piedra se deslizan sobre mí cuando me acerco, la boca esboza una sonrisa que podría ser amistosa o sólo sutilmente burlona; el personal de prisiones no siente respeto por mi profesión, de hecho su actitud es más bien de resentimiento, de desagrado. Porque lo que nosotros buscamos es anular, invalidar, poner en libertad, mientras que a ellos les preocupa encarcelar, mantener la seguridad. Pero soy una rubia joven -parezco más joven de lo que soy- y he conseguido hacerme amiga de Emmet, o al menos ésa es mi impresión. Quiero creer que este fornido hombre uniformado no es mi enemigo. Quiero creer que me protegerá si lo necesito. Y que no me mira con malos ojos aunque se me haya permitido entrar en la cárcel como visitante privilegiada, se me haya asignado una habitación para «entrevistas» y no se me obligue a reunirme con mi cliente en la gran sala de visitas, abierta, ruidosa, donde media docena de oficiales de prisiones están apostados de manera harto visible.
Quiero creer, sí, que Emmet es amigo mío. Una protesta por mi parte, el ruido de las sillas de plástico al caer al suelo, y Emmet estaría preparado para abrir la puerta y entrar a toda velocidad.
Preparado para salvarme de Claude Loomis, si es que necesito que me salven.
El señor Loomis lo sabe, todos los presos lo saben, y ése es el motivo de que me mire a mí, su asesora jurídica, con ojos irónicos. La llamativa cicatriz en su labio superior atrae mi atención, se da cuenta. Y la piel de color morado oscuro, la oreja mutilada. Sin embargo, le estoy explicando, con aparente calma:
– estos documentos, señor Loomis? Si usted pudiera confirmar… Siento que las fotocopias no sean muy claras, ¡es así como me han llegado! Y en su historial falta todavía una partida de nacimiento compulsada, he tratado varias veces de ponerme en contacto con el registro civil de Haggen County…
Haggen County, Alabama. Aunque es posible que nunca se haya expedido una partida de nacimiento a nombre de Claude Loomis.
Mi cliente es uno de los ciudadanos estadounidenses que -como él afirma- no vino al mundo en un hospital, y cuyo nacimiento nadie se preocupó de inscribir, nacimiento que, según mis cálenlos, debió de tener lugar hacia mediados de los años cincuenta.
Ni partida de nacimiento, ni número de la seguridad social. En este montón de documentos que han pasado por muchas manos y que pertenecen a Loomis, Claude T. la información relativa a «historia docente», «trayectoria laboral», «situación militar», «domicilio», «familia», y que parece haber sido cumplimentada por alguien que no era el señor Loomis, es incompleta, incoherente y poco fidedigna.
(¿Es Claude de verdad el nombre de pila de Loomis? En uno de los documentos más antiguos, el parte inicial del departamento de policía de Newburgh al detenerlo, el nombre mecanografiado es Cylde. ¿Clyde?) En esta habitación para entrevistas que carece de ventanas, iluminada con luz fluorescente, que está mal ventilada, y que mide quizá tres metros por cuatro, intento, sin éxito visible, conseguir de Claude Loomis información crucial. ¡Esta entrevista podría tener lugar en un bote salvavidas sobre un mar agitado! La luz es al mismo tiempo violentamente cegadora y débil. Mi estado de ánimo es por un lado profesionalmente optimista mientras que por otro crece mi preocupación. Claude Loomis está inclinado sobre los documentos que le he pasado y parpadea y bizquea como si tratara de enfocarlos. Joder, señora. El cliente descontento sabe bajar la voz para evitar que le oiga el funcionario al otro lado de la puerta.
Cliente es el término correcto, no preso. La organización para la que trabajo se ocupa de clientes y no de presos, internos, reclusos, delincuentes confesos. Sostenemos que el ciudadano Claude Loomis, de cuyo caso hemos decidido ocuparnos, ha sido injustamente encarcelado en esta prisión de máxima seguridad como consecuencia final de una serie de acciones injustificadas por parte del estado: agentes de la policía practican una detención errónea -«discriminación racial»-, y consideran a nuestro defendido «sospechoso» de uno o varios delitos; le someten a una «entrevista» de doce horas que fue de hecho un interrogatorio; obtienen una «confesión» de la que posteriormente se retracta; un jurado de acusación formula cargos, pese a la insuficiencia de las pruebas y a que el detenido se ha retractado de su supuesta confesión; sigue un proceso con un abogado defensor aquejado de exceso de trabajo y mal preparado; y todo concluye con una condena y una pena de prisión que pueden mantenerlo entre rejas durante lo que le quede de vida.
Para la visita me he puesto mi acostumbrada ropa de asesora jurídica: traje azul marino de lana (chaqueta y pantalón), blusa blanca de seda y estilizados botines negros. Esta vez estoy decidida a tener éxito y a no fracasar, me he trenzado el pelo -largo, sedoso y rubio claro- y me lo he sujetado alrededor de la cabeza con una peineta de carey por encima de la nuca. Llevo pendientes de perlas típicos de profesoras, y un reloj más grande de lo normal (de hombre) en la muñeca izquierda. Con mucha paciencia estoy diciendo con mi voz de calma forzada:
– … señor Loomis, ¡por favor! Si no distingue la letra pequeña, permítame que se la lea. Lo que el formulario requiere es…
¿Qué demonios hace Loomis? ¿Inclinado hasta tal punto sobre la mesa que da la sensación de tener rota la columna vertebral? En su breve historial no hay otra indicación de dolencias que la diabetes y la tensión sanguínea elevada, pero ahora parece proyectarse hacia adelante en una secuencia de estremecidos y breves movimientos bruscos como si -no quiero pensarlo, no lo estoy pensando - hubiera algo groseramente sexual en su agitación y yo fuera el objeto.
– ¡Señor Loomis! Permítame leerle estas líneas…
Loomis hace una pausa. Se frota la cabeza con las manos, hundiendo con fuerza los pulgares. Sus ojos brillantes siguen fijos en los textos que tiene delante. Mientras leo en beneficio suyo, estoy pensando que en ningún lugar de esos documentos se establece el hecho más evidente y desalentador de la vida de mi cliente en su condición de delincuente condenado: condenado, aunque es muy probable que sea inocente. Claude Loomis estaba casualmente en el lugar equivocado en el momento equivocado, por lo que en una noche de sábado un coche patrulla de la policía de Newburgh lo detuvo, lo «identificó» y lo anisó de un robo con homicidio en la jurisdicción de Newburgh que, al parecer, había sido cometido, a juzgar por las pruebas reunidas más adelante, por otra persona de color, aproximadamente de la edad, tamaño, apariencia y tono de piel de Loomis. Después de horas de interrogatorio se llegó a disponer de una «confesión» que más adelante se presentó como prueba en el juicio contra Loomis, confesión no de puño y letra del acusado -sólo capaz de reproducir letras de imprenta de la manera elemental en que lo hace un niño pequeño-, sino escrita por un detective de la policía de Newburgh, una sola hoja de papel en cuya parte inferior, en un espacio reservado para una firma, aparece el nombre de Loomis, como claud lomiss. El juicio duró dos días y el jurado deliberó durante cuarenta minutos antes de sentenciar. Nuestro cliente lleva ya más de diez años recluido en la cárcel de máxima seguridad de Newburgh.
Читать дальше