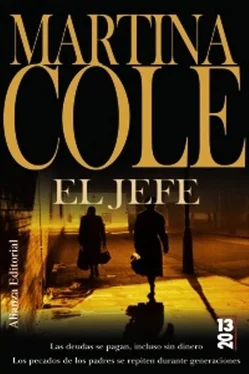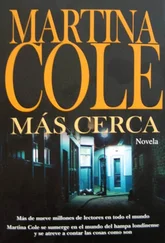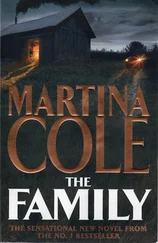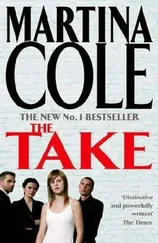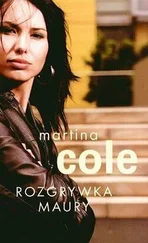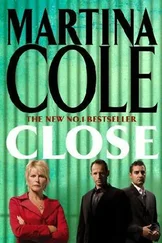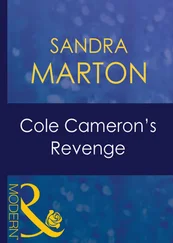Que el padre entrase de nuevo en escena y que sólo fuese una cuestión de tiempo que hiciera acto de presencia, le resultaba difícil de entender. No sabía qué debía hacer, si decírselo al muchacho y advertirle de lo que pasaba o mantener la boca cerrada y esperar a ver qué sucedía.
Era probable, y sólo probable, que Big Dan Cadogan volviera a las andadas y se podría evitar un desastre aún mayor.
Suspiró y, después de guiñar un ojo a Cedric, le hizo señas con las manos a Danny para indicarle que deseaba hablar con él en la oficina. Danny detuvo la trituradora al instante y se dirigió a la destartalada caseta que les servía de santuario contra la bofia, los chatarreros y, con frecuencia, el mundo en general.
La chatarrería no era un negocio que fomentase la amistad con la competencia, ni tampoco resultaba demasiado glamoroso para el sexo opuesto. La chatarrería era una fuente de ingresos, pero sólo para las personas que sabían cómo descargarla sin dañarla y estaban dispuestos a servirla con una puntualidad que les garantizase cierta clase de confianza. Un desguace tenía que llevar muchos años funcionando antes de ser rentable para los delincuentes y para ser considerado una empresa establecida. El propietario de un desguace debía ser una persona con capacidad para tratar con todas las clases sociales y, lo más importante, con la pasma, y hacerlo sin levantar sospechas. Era una línea muy delgada que no se podía rebasar, además de una situación muy engorrosa para una persona que no tuviera don de gentes.
La chatarrería significaba un buen dinero, una buena fuente de ingresos y un negocio rentable que permitía muchos chanchullos en la contabilidad, además de permitirte tener el tiempo que se precisa para establecer una fructífera y larga relación con una enorme diversidad de empresarios. En pocas palabras, la chatarrería era un buen negocio, pero sólo se sacaría la mayor rentabilidad si la persona que lo dirigía tenía el cerebro y el instinto para reconocer un buen trato al instante, y la suficiente sensibilidad para invitar a un buen whisky después de realizarlo. El joven Danny era la persona indicada, pues se sentía como en casa en el desguace y vislumbraba un buen negocio a kilómetros de distancia. Y lo más importante de todo: estaba interesado en su comisión.
Louie tenía que decidir si mantener la boca cerrada o llevarle por un camino que resultaba más retorcido que el hombre que lo había parido.
Angélica Cadogan estaba sentada en la mesa de la cocina, la «nueva» mesa que había comprado su hijo y que le echaba en cara a cada instante. Deseaba que su hija se quedase en casa, que no tuviese que ir a esa escuela donde lo único que parecía aprender eran groserías y donde siempre estaba causando problemas con todas las personas que se relacionaban con ella. Angélica tenía el rosario en la mano, pues a veces hacía pequeñas peticiones a lo largo del día, convencida de que no serían ignoradas. Jamás había creído que sus oraciones sirviesen para que su marido regresase a casa o le fuese fiel y sabía que tenía tantas probabilidades de que algo así sucediese como de que le tocase la lotería. Sin embargo, se sentía muy inquieta, incapaz de relajarse por un instante. Jamás se había sentido así en su vida. Era como si estuviese esperando algo, pero no sabía qué.
Los golpes que dieron en la puerta fueron bien recibidos, pues al menos le dieron algo que hacer. Se levantó de la silla bruscamente y llegó hasta la puerta en breves segundos. Cuando la abrió, se quedó muda al ver quién estaba en la entrada. Wilfred Murray le sonrió, enseñando sus dientes largos y amarillentos y sus enormes encías. La seguridad social era gratuita en su país, incluido el dentista, pero hasta la fecha jamás había visto unos dientes tan desgarradores como aquéllos.
Wilfred entró en el piso antes de que ella pudiera darle los buenos días, parpadear o rascarse el culo.
Michael Miles entró en el desguace pasadas las tres y veinte, algo temprano incluso para él. Louie lo saludó con indiferencia. Al ser un buen amigo de Danny, solía verlo con frecuencia. Parecía un chico agradable, con un cerebro analítico que podía proporcionarle muchas ganancias si sabía cómo desarrollarlo. Era un ladrón nato, pero no un ladrón de bancos, sino de libros, una diferencia que resultaba patente para cualquiera que tratase con él. El muchacho podía hacer operaciones matemáticas más rápidamente que una calculadora y le gustaban las matemáticas de la calle, un don para cualquiera que quisiese ganarse una comisión sin tener que pagar impuestos. Stein sabía que ambos formaban un equipo ganador y esperaba que, cuando llegase ese día, ambos estuviesen de su lado. Danny tenía los requisitos necesarios para encargarse de sus negocios y Michael la sagacidad para ocuparse de los números, pero también la personalidad para dedicarse al mundo delictivo. Poseía el don de percatarse de un buen negocio, pero no la resistencia necesaria. Su idea de un fondo de pensiones sería una cuenta bancaria en algún lugar remoto y un piso cuya existencia no conociera ni su esposa.
Esos dos jóvenes se habían convertido en su único contacto con el mundo real. Verlos crecer y madurar era lo único que impedía que se pegase un tiro con una de las pistolas que alquilaba a diario o se metiera dentro de la trituradora. Era depresivo por naturaleza y lo sabía. Un hombre en su posición necesitaba de un hijo que diera sentido a sus últimos años. Estaba pensando dejarle todo el fruto de su vida a uno de los maridos de sus hijas, al mismo tiempo que rogaba al cielo que le concediese un nieto. Tener un hijo y perder esa oportunidad era algo vergonzoso, casi un delito. Vio el semblante tan serio que se le ponía a Danny mientras hablaba con Michael y se dio cuenta de que la noticia de que su padre había hecho acto de presencia en el mundo había llegado a oídos de todos. Cada día sentía más aprecio por el joven Michael.
Wilfred no estaba seguro de lo que debía hacer ahora que estaba frente a la madre de su mayor enemigo. De hecho, las palabras de advertencia de su madre, junto con la presencia de esa mujer y su tos nerviosa, le hicieron pensar por primera vez en muchos años que quizá se había equivocado.
Su madre le había comentado que atacarle con el hacha era justo lo que ella habría hecho para proteger a sus hijos. Una madre tenía la obligación de cuidar de sus hijos, puesto que, habiendo tan pocos padres buenos, la única persona en la que un hijo podía confiar era la mujer que lo había parido y amamantado. Pues bien, ahí estaba él delante de una persona a la que, en otro momento, se hubiese sentido encantado de llevarle la bolsa de la compra.
Angélica estaba aterrorizada, pero no por eso dejaba de buscar algún tipo de arma con que defenderse. Ese hombre no iba a acercarse a sus hijos sin pasar antes por encima de ella. Una vez más maldijo a su marido y su manía de jugar, esa manía que siempre le había causado tantos problemas. Era como rezar, pues había maldecido con tanta asiduidad a su marido que era capaz de hacerlo mientras pensaba en algo completamente distinto. Ese descubrimiento la irritaba tanto como la complacía.
Wilfred, sin embargo, estaba desconcertado. Ahora que estaba allí no estaba seguro de poder satisfacer sus deseos sin esperar que las consecuencias recayeran sobre su propia familia.
Angélica se percató de lo indeciso que estaba y, con suavidad, le dijo:
– Muchacho, vete a casa. Mi marido no se merece todo esto.
Wilfred aún estaba de pie y Angélica se dio cuenta de que continuaba dudando sobre lo que debía hacer. Gracias a su marido y su hijo, su mundo había explotado en mil pedazos; ni una bomba nuclear habría causado tantos daños.
– ¿Te apetece una taza de té, hijo?
Читать дальше