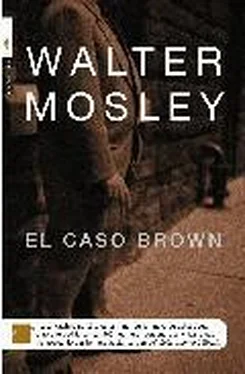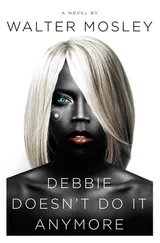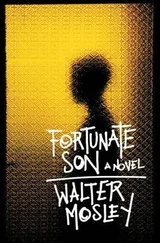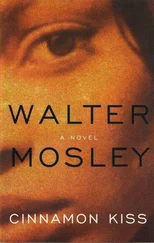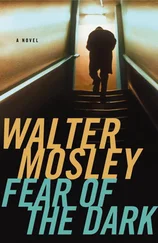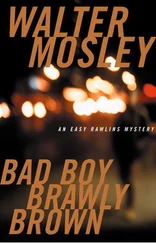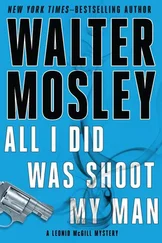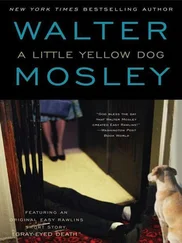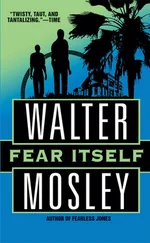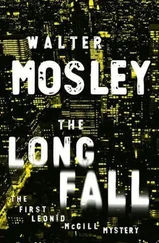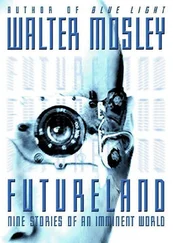Walter Mosley - El Caso Brown
Здесь есть возможность читать онлайн «Walter Mosley - El Caso Brown» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Триллер, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:El Caso Brown
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
El Caso Brown: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «El Caso Brown»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
El Caso Brown — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «El Caso Brown», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Me eché atrás en la silla.
– ¿Qué dices? -preguntó Sam.
– Mantenía relaciones sexuales con él hasta que al final, él robó una radio en una tienda para que el condado se lo llevara de allí -dijo Clarissa.
– Mantenía relaciones sexuales con él. -Sam repitió aquellas palabras, como si fuesen un intrincado rompecabezas.
– ¿Sabes dónde está Brawly ahora mismo? -le volví a preguntar.
Y de nuevo Clarissa meneó negativamente la cabeza.
– ¿Va a llamar?
– No, hasta el domingo no -respondió.
– Será demasiado tarde -murmuré yo.
– ¿Qué dices, Easy? -preguntó Sam.
Cogí aliento y me puse de pie.
– ¿Te vas a quedar aquí? -le pregunté a Clarissa.
Era la primera vez que ella pensaba que quizá podía abandonar la casa donde Brawly la había escondido.
– Sí -dijo, dirigiendo una mirada a Sam.
– Vuelve con nosotros, querida -dijo Sam-. Puedes quedarte conmigo y con Margaret. Estarás a salvo allí.
– Ya han muerto dos personas -le recordé yo también-. Y ninguno de nosotros sabe quién lo ha hecho.
El camino de vuelta a L.A. fue casi completamente silencioso. Clarissa iba sentada detrás.
Cuando llegamos al alcance de las emisoras de radio de L.A., empezamos a oír la KGFJ, la emisora de soul. James Brown y Otis Redding acunaron nuestras mentes doloridas. En una ocasión Sam me preguntó si había sabido algo de Etta Mae, la mujer del Ratón y la madre de su hijo, LaMarque, y una de mis mejores amigas.
– No -dije-. Ha desaparecido.
No siguió haciendo preguntas y yo no ofrecí ninguna explicación más de mi culpa.
– Espera un minuto, Easy -me dijo Sam.
Yo había aparcado frente a su casa, al lado de Denker, más o menos a las ocho. El llevó a Clarissa al interior de la casa y yo me recosté y cerré los ojos. Empezó a aparecer un esquema en mi mente. No era un cuadro demasiado bonito, ni demasiado claro tampoco. Todavía no sabía dónde encajaba Brawly en todo aquello, ni si podría salvarlo.
Tenía una vía de investigación muy clara, sin embargo. Sabía qué era lo que venía después, y también quién iría tras de mí.
Sam salió y subió al asiento del pasajero.
– ¿Crees que puedes llevarme de vuelta al restaurante? -me pidió.
– Claro.
Pero no hice nada. Ni puse en marcha el coche ni me moví demasiado.
– ¿Vamos o no? -preguntó Sam.
Encendí un Chesterfield.
– No son conversaciones de bar, Sam.
– ¿El qué?
– Lo que has oído hoy -dijo-. Ni lo de la casa de Riverside, ni Brawly Brown, ni la mención a los rifles del ejército. Cada vez que alguien se ha ido de la lengua con esta mierda, ha acabado muerto.
Sam se llevó la mano a la larga garganta, intentando esconder su miedo con una postura contemplativa.
– Pueden matar a tu prima -continué-, y es una amenaza para mi paz mental.
Me volví hacia él con la cara terriblemente seria.
– Esta mierda puede hacer que te maten.
– Yo no voy a decir ni una palabra, tío -afirmó Sam.
Le miré hasta que él apartó la vista.
Sam no intentó volver a quedarse conmigo después de aquel día. Cuando yo iba a Hambones se mostraba muy amistoso, pero no había bromas malintencionadas ni superioridad alguna por su parte. A partir de entonces eché de menos nuestras antiguas peleas pero, por otra parte, me parecía bien que tuviera miedo.
37
Cuando llegué por fin a casa, los niños ya habían cenado y se habían ido a dormir. Bonnie estaba acurrucada en el sofá, leyendo una novela francesa con unos pantalones ajustados y una camisa de terciopelo azul abrochada sólo a medias por la parte delantera.
Cuando entré, ella vino a recibirme y me besó. No me preguntó por qué llegaba tarde, ni dónde había estado. Ya lo sabía. No tenía que disculparme por ser como soy. Sentí en aquel momento que Bonnie me conocía de toda la vida.
La cena me esperaba en la cocina. Pollo asado y arroz con salsa de melocotón, y coles de Bruselas de acompañamiento. Comimos y hablamos de sus viajes por África y por Europa con Air France. Ella era una azafata negra que trabajaba en tres idiomas en un país al que en tiempos pensé en irme a vivir, porque me parecía mucho mejor que Estados Unidos.
– Es mejor en algunos aspectos -me dijo Bonnie en una ocasión, cuando le sugerí que viviéramos juntos en París-. Pero sí que tienen prejuicios.
– ¿Ahorcan a la gente de color en el campo? -le pregunté.
– No -respondió ella-. Pero es que en Francia no tienen miedo de los negros, porque están convencidos de que nuestra cultura es inferior. Somos interesantes, pero en resumidas cuentas, bastante primitivos. Al menos aquí en Estados Unidos los blancos que yo he conocido sí tienen miedo de los negros.
– ¿Y eso es mejor?
– Así lo creo -dijo ella. Era una expresión que había aprendido hacía poco. Bonnie cogía cosas de la forma de hablar de la gente y luego las usaba a su manera-. Si tienes miedo de alguien, de alguna manera estás obligado a pensar que es tu igual. No te enfrentas a un niño, sino a un hombre.
Tenía unas ideas profundas, y yo era muy afortunado por el tiempo que iba a pasar con ella.
Aquella noche no hicimos el amor, sólo nos abrazamos. Escuché su respiración hasta que se fue haciendo más profunda y supe que se había dormido. Me dormí también junto a ella, y el crimen era sólo como un trueno distante en mi mente.
Yo podía acumular veintisiete días por enfermedad por aquel entonces, y pertenecía a un sindicato bastante bueno, de modo que llamé a la mañana siguiente, dije que seguía enfermo y me dirigí a ver a John a su obra.
Llevaba un mono blanco y unos zapatos viejos de piel de caimán, uno de los cuales estaba roto y dejaba asomar el dedo pequeño de un pie. También llevaba un cinturón de herramientas y un reloj de muñeca con una gruesa pulsera de oro, y estaba clavando un clavo de una forma algo extraña, con una sola mano.
– Eh, John -dije.
– Easy.
– Espero que uses los clavos suficientes en ese chisme -dije.
– He comprado tantos clavos que creo que estas casas se podrían llamar «hogares acorazados».
Ambos nos reímos y nos estrechamos la mano.
Supongo que estaba algo sensible por entonces. John y yo raramente nos dábamos la mano. Éramos amigos de verdad, y no teníamos necesidad alguna de expresar nuestras intenciones pacíficas. Pero aquel día había un obstáculo, o quizá más de uno, entre ambos. Nos sujetamos el uno al otro para asegurarnos de que nada nos separaría.
– Me han dicho que estuviste en casa ayer -dijo.
– Tenía que contarme la verdad, John. Y sabes que no podía hacerlo estando tú delante.
– ¿Y esa verdad te ayudará a encontrar a Brawly? -Su voz tenía un tono agrio.
– Encontrarle no será ni muchísimo menos tan difícil como salvarle.
– ¿Y qué significa eso, si se puede saber?
– Alva tenía razón -afirmé-. Brawly está metido en algo feo.
– Son ésos, los Primeros Hombres -dijo John.
– Algunos de ellos -accedí-. Pero hay más.
– ¿El qué?
– No estoy seguro aún. Pero ¿sabías que ese tal Henry Strong, uno de los mentores de los Primeros Hombres, solía venir por aquí y ver a Brawly?
– No.
– ¿Sabías que Aldridge Brown venía por aquí también a ver a su hijo? Almorzaban juntos muy a menudo.
– No lo creo. Brawly odiaba a Aldridge.
– ¿Te dijo eso él mismo?
– Alva me lo dijo. Es su hijo. Ella debía saberlo.
– Tu madre todavía vive, ¿verdad? -le pregunté.
– Sabes que sí.
– ¿Y le cuentas todo lo que te pasa? ¿Le dices siempre la verdad? Quiero decir que Brawly sabe perfectamente lo que siente su madre por Aldridge. ¿Por qué le iba a contar que habían hecho las paces y volvían a hablarse?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «El Caso Brown»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «El Caso Brown» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «El Caso Brown» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.