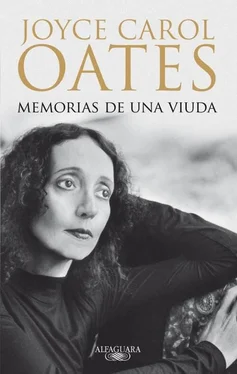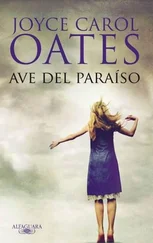Recuerdo la vieja y deliciosa casa en la carretera principal, con un tráfico constante, por lo que a veces casi no podíamos oírnos unos a otros. Recuerdo que Martha me pareció tremenda, una mujer rubia, de carácter fuerte, que había aportado tres hijos pequeños a esta nueva familia: ¡qué prueba de amor!
Recuerdo que John decía que Harvard había tenido un efecto destructivo sobre él, Harvard era «antimateria», y había convertido su identidad de «campesino» en otra personalidad, un «antiyó». Curiosamente dijo que «no era famoso», pero que yo sí.
(Por aquella época, John había tenido un enorme éxito con Parejas , y no sólo era famoso sino que tenía mala fama.)
Por supuesto, John siempre hablaba en broma, de forma provisional. Con su tono ligero, era la antítesis del dogmático, el argumentativo, el autoritario; su tendencia natural era a reírse de sí mismo. Lo más sorprendente que me dijo fue que el Ulises de James Joyce le parecía «feo».
¡Ulises! Esa novela tan bella, rapsódica, fantasmagórica, de la que tanto aprendió Updike.
Años después visitamos a John y Martha en su majestuosa casa situada en lo alto de una colina, en Beverly Farms, al norte de Boston: el arquetípico barrio residencial de clase media alta, que despertaba en John un orgullo de propietario. Para entonces, había dejado ya muy atrás al campesino de Pennsylvania, apartado como ropa vieja. La casa de los Updike era cara, lujosamente amueblada, grande; John nos hizo la visita y vimos el laberinto de pequeñas habitaciones en la planta alta en el que trabajaba él: una mesa y una máquina de escribir para la ficción, otra mesa y otra máquina de escribir para las reseñas, otro sitio para los manuscritos, las galeradas, los libros. De todos los hombres escritores estadounidenses, John Updike era quizá el más felizmente doméstico y domesticado . No le iban nada los dudosos placeres de aficiones masculinas como la caza, la pesca, el senderismo; John, que adoraba a las mujeres y era adorado por ellas, no sentía ninguna conexión con los eufóricos lazos masculinos en torno a los deportes de equipo, el ejército, la guerra.
Hace años que no visitamos a los Updike. Y ahora, Ray y yo no volveremos a visitarlos jamás.
El olor a desatascador me pica en la nariz, es un olor fuerte y ácido; han pasado más de quince minutos desde que lo vertí por los desagües de las tres bañeras, y ahora debo apresurarme a abrir el agua caliente para que «se vaya».
No es que los desagües estén atascados, todavía. No es que sea necesario hacer ninguna de estas labores domésticas, todavía. En este momento.
Estas memorias están empapadas de los detalles más descarnados, igual que las sábanas de la pobre Emma Bovary estaban empapadas de su agonía física, pero no logran transmitir exactamente la gran, la enorme, la interminable cantidad de cosas que tiene que hacer la viuda tras la muerte de su marido; tantas cosas que hacer, todavía más que sopesar, en diversas fases de angustia, incluso cuando, como en este caso, el difunto marido dejó los asuntos económicos arreglados y un testamento. ¡Un testamento inequívoco y legalmente notariado que deja todo a la esposa superviviente! Sin embargo, siempre hace falta otro documento más, «con urgencia», y otro ejemplar «original» del certificado de defunción, ese pergamino rígido que para la viuda es el más terrible de manejar.
Un consejo para la viuda: haz copias duplicadas del certificado de defunción. ¡Muchas!
Una vez más estoy en el despacho de Ray revisando sus archivos. Muchos son ya mis archivos, porque he reordenado el material y lo he puesto en carpetas identificadas con letras grandes para evitar confusiones. (Consejo para la viuda: en esas circunstancias, escribe siempre con letras grandes. Otro consejo para la viuda: deja siempre tus llaves exactamente en el mismo lugar.) Aun con retraso, he quitado todas las carpetas del suelo; no es nada típico del pobre Reynard que aplaque su ansiedad subiéndose a una mesa para orinar sobre estos odiosos documentos; es demasiado esfuerzo para un gato viejo.
Hasta las cuatro y diez de la mañana, cuando me vence el agotamiento, sigo buscando lo que me ha pedido Matt. Busco con diligencia aunque sé (creo que sé) que he revisado estos papeles numerosas veces, como los archivadores de Ray, y el armario del estudio de Ray, sin encontrar lo que me asegura que tiene que estar ahí .
Porque Ray Smith dejó todo tan ordenado, que es inconcebible que ese documento no esté en su despacho. En algún sitio .
La última vez que busqué entre las cosas de Ray, incluidos los cajones de su mesa, que contenían sobre todo artículos de oficina como clips, bolígrafos, sellos, descubrí una tarjeta de San Valentín -«A mi adorada esposa»- que todavía no había firmado.
Unos descubrimientos que te rompen el corazón.
También, viejas tarjetas de cumpleaños, algunas hechas a mano, que pretendían ser cómicas y que me había entregado Ray.
Todos esos tesoros los he guardado para que no les pase nada. Con nuestra colección de instantáneas y fotografías, que se remontan al otoño de I960 en Madison, Wisconsin.
En la mesa de Ray destaca su calendario de 2008. ¡Qué importantes son en nuestras vidas nuestros calendarios!
Tengo el calendario de Ray en la mano. Estoy mirando el calendario de Ray. No es la primera vez que miro el calendario de Ray a una hora deprimente de la madrugada, como si fuera una adivinanza que debo descifrar. Porque todo lo que hace la viuda lo ha hecho ya antes. La viuda se ha convertido enseguida en un fantasma que ronda su propia casa.
Qué irónico es, y qué terrible, que Ray tachara todos los días de enero de 2008; en febrero había tachado del 1 al 10, el 10, un domingo, que sería el último día que iba a pasar en casa.
Con su estilo metódico, Ray mantenía una especie de diario en su calendario. Citas, cosas que debía hacer, plazos de la revista y la editorial. Nuestras citas sociales, apuntadas en abreviatura. Si me esfuerzo, puedo recordar qué citas eran, qué cenas, qué salidas a restaurantes, al McCarter Theater. Nochevieja, Año Nuevo… El 14 de febrero, San Valentín, Ray había anotado una cita para una fiesta.
Ahora me quedan todas esas X. Si examino el calendario de 2007, que está todavía en su mesa, descubriré un año entero -¡365 días!- tachado metódicamente con X.
Poco a poco, nuestras vidas son un dibujo de X (cada vez más). Con qué ingenua satisfacción tachamos un día, luego una semana, un mes, un año, sin pensar nunca que los días se acaban y estamos gastándolos.
¡Felicidades! Recuerdo una vez, hace años, quizás hace diez, o quince, estábamos preparándonos para acostarnos cuando sonó el teléfono, era pasada la medianoche, una hora alarmante para llamar, e inmediatamente pensé: «Les ha ocurrido algo a mamá o papá»; en ese caso, habría sido mi hermano quien llamaba. Pero cuando cogí el teléfono, mientras Ray me miraba, preocupado, la persona al otro lado dijo que era la responsable de las reseñas de libros en el Philadelphia Inquirer , que llamaba para decirme -para «ser la primera en notificárselo»- que yo había ganado el Premio Nobel de Literatura de ese año; no era un fenómeno completamente nuevo en nuestras vidas que nos transmitieran esos rumores a mí o a Ray, siempre con tono excitado; año tras año, esas volutas de rumores seguramente flotaban sobre las cabezas de docenas, centenares de posibles candidatos; esa noche, la información, o mejor dicho, desinformación, me llegó con un rugido de sangre en los oídos, porque había temido que fuera una llamada sobre mis padres y, en cambio, esa noticia, deslumbrante aunque improbable, me aceleró el corazón y azuzó mi tendencia a la ironía: «Cualquier nominación de cualquier libro mío es simultáneamente el anuncio de que el libro no ha ganado», salvo que en este caso, como me aseguró con énfasis la periodista al otro lado del teléfono, su llamada no era para anunciar una mera «nominación», sino la noticia de que Joyce Carol Oates había obtenido el Premio Nobel de Literatura…
Читать дальше