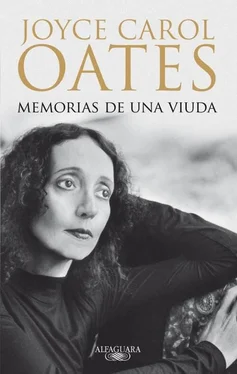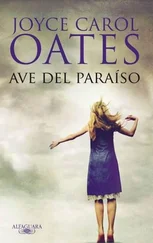Me sorprende una voz áspera de hombre:
– Está él.
– ¿Él? ¿Quién?
– Mi hijo.
Aunque el asiento no está ocupado y está roto, es cierto que hay un niño pequeño sentado o arrastrándose en la suciedad del suelo delante de él, ajeno a mí y a la indignación de su padre conmigo. Me apresuro a coger mis cosas y pedir perdón al hombre furioso:
– Lo siento muchísimo, no había visto a su hijo. No había visto que nadie estuviera «sentado» en este asiento.
Aunque el padre del niño está extrañamente molesto conmigo, como si yo, además de quitarle la silla a su hijo, hubiera violado la santidad de su familia, mis tartamudeos de disculpa y las lágrimas que se me agolpan en los ojos parecen apaciguarle, porque deja de mirarme con severidad y dice:
– No pasa nada.
Me apresuro a retroceder. Hay una madre también, y otro niño, una familia, ¡sin darme cuenta he importunado a una familia! Soy muy consciente de mi estado aislado y despreciable -sin familia, sin marido- y sigo pidiendo perdón mientras mi rostro se disuelve y mi frágil autocontrol se evapora, antes de darme la vuelta e irme a toda prisa ya estoy llorando desconsolada, como llora un niño, abriéndome paso a ciegas a través de una muchedumbre que toma posiciones para subir a un avión.
Voy dando tumbos por el aeropuerto atestado. No tengo dónde esconderme, la gente me mira al pasar, mi rostro anegado en lágrimas, como alguien reconozca a la « wonder woman de la literatura norteamericana», ¡qué embarazoso!, ¡qué vergüenza!
Pienso: «Estoy derrumbándome. Estoy viniéndome abajo. Sufriendo un ataque de nervios. Debo irme a casa. No debo volver a salir de casa nunca más».
Lo más difícil de viajar es el regreso. Mientras que antes, el regreso era la mejor parte del viaje.
– ¿Cariño? Hola…
En el hospital me había dicho él, hablando de algún tratamiento molesto: «Dan demasiada importancia a las cosas, aquí».
Estaba equivocado. Al final, no dieron suficiente importancia a cosas que tenían una importancia crucial.
– Cariño. Hola…
Una voz tonta y triste. No engaño ni a los gatos.
Camino por las habitaciones de la casa y en cada una de ellas hay una imagen de Ray; es decir, del retrato de Ray a la acuarela que pintó un amigo suyo después de su muerte, como si fuera la portada del último número de Ontario Review .
El original, que está enmarcado, lo guardo en la cocina. Hay fotocopias en los demás sitios, incluidas la puerta del estudio de Ray y mi mesa.
Así, cuando recorro la casa, veo el rostro de Ray como sería, más o menos, si estuviera vivo hoy. Para saludarme y animarme. Para sugerirme que «No vas a dejarte derrotar por esto. ¡Puedes salir adelante!».
La cabeza se me llena de aforismos. Tratar de impedirlo es como tratar de detener un grifo que gotea con el dedo.
Por ejemplo, esta máxima escalofriante de Nietzsche:
Lo que es una persona empieza a revelarse cuando se apaga su talento, cuando deja de demostrar lo que puede hacer .
La viuda puede añadir a esto: «Lo que soy empieza a revelarse ahora que estoy sola. Y esa revelación está llena de terror».
No fue que, por propia voluntad, por su propio deseo específico de hacerse daño a sí misma, ni siquiera por su deseo razonable de aniquilar la cascada incesante de lenguaje roto y desdeñoso en su cabeza -«¡Tu vida se ha terminado, estás acabada, estás muerta y lo sabes, hipócrita!»-, empezase a calcular de qué formas podía morir; fue más bien el deseo en sí, concebido fríamente, puro e inviolable como un preludio de Chopin de incomparable belleza: «Existe una salida, y la salida es la muerte».
Sobre una encimera extendió las pastillas acumuladas a lo largo de los años por su marido y por ella. Eran analgésicos recetados para dolores hace tiempo desaparecidos y olvidados. Eran analgésicos de los que no se habían utilizado más que uno o dos; ¡evidentemente, pastillas demasiado fuertes para arriesgarse a tomarlas en la vida diaria! Había pastillas para dormir, había «relajantes musculares». Había tranquilizantes, sedantes. Las extendió sobre la encimera, las contó con cuidado. Hipnotizada por aquellas pastillas, aquellas cápsulas. Hipnotizada por lo que contienen. ¡Qué sensación de seguridad, qué alivio siente! Marco Aurelio aconseja: «El poder de quitarte la vida está siempre en tu mano. No lo olvides nunca».
Ella no lo olvidó jamás.
52 . El secreto de la viuda
Mido cada pena que encuentro
Con ojos estrictos, indagadores.
Me pregunto si pesa tanto como la mía
O tiene un tamaño más llevadero.
Emily Dickinson (561)
El teléfono suena en la distancia como a través de bolas de algodón, y más tarde, por la mañana, llega un correo electrónico -varios correos- que dicen ¡felicidades!, no uno sino dos de mis libros del año pasado han sido seleccionados para premios del National Book Critics Circle en dos categorías, ficción y no ficción. La noticia me deja un poco más triste de lo que estaba, porque pienso: «No hay nadie con quien compartirlo. No hay nadie».
Es difícil darse cuenta de lo dolorosas que pueden ser las «buenas» noticias. ¿Quién lo iba a saber?
Una «mala» noticia -si me diagnosticaran un cáncer, por ejemplo- sería un alivio, porque Ray se la ahorraría. Pero una «buena» noticia que no se puede compartir es dolorosa.
Sobre las sábanas está el gato más viejo, Reynard, que duerme todavía acurrucado al estilo felino con una zarpa regordeta tapándole los ojos cerrados. Casi parece que Reynard no respira, salvo que, si se mira de cerca, se ve cómo se le mueven los costados. Reynard es el nombre que le di cuando era un gatito, por su preciosa piel atigrada y brillante -que ahora se ha apagado y endurecido un poco, con el tiempo- y por Raymond .
Recuerdo cuando Ray trajo a Reynard a casa, para darme una sorpresa. Un gatito muy pequeño, abandonado, de un refugio de animales en Pennington.
¡Cuántos años hace! No quiero pensar en la edad de Reynard.
Por la noche, Reynard ha dormido a mi lado, apretándose contra mi pierna y dándome calor, que es una cosa agradable pero también restrictiva, porque no me atrevía a moverme por miedo a molestarle, hacer que se bajara de un salto de la cama y se fuera, así que ahora hago la cama con cuidado, igual que hago la cama cada mañana, como avergonzada del nido, que hay que desmantelar, hasta cierto punto: libros, manuscritos, etcétera, tienen que pasar a una mesa cercana.
Hago la cama también, a toda prisa, para no volver a meterme en el nido. Ya he olvidado por qué me han llamado para felicitarme, sólo queda un dolor en la zona del corazón, pienso en cómo mi padre me aseguró que no hacía falta que fuéramos Ray y yo a verle todavía:
– Estás ocupada con tus clases, no hay prisa, puedes venir más tarde, puedes verme cuando sea -me convenció; por supuesto, yo quería que me convenciera-. Aquí estaré.
Pero no. No volví a verlo.
Cuando mi padre se quedó tranquilo de que mamá iba a estar bien atendida, en su residencia de ancianos en Amherst, Nueva York, se quedó dormido, me dijo mi hermano Fred, y no volvió a despertarse.
Nadie pudo despertarlo. Papá estaba en tratamiento por enfisema, cáncer de próstata, una enfermedad de corazón, pero no parecía próximo a la muerte. Sin embargo, le sobrevino un sueño profundo, y nunca más se despertó.
¡Qué exhausto estaba! Llevaba años preocupado por la salud de mi madre, se había convertido en una obsesión. Papá estaba harto de la vida.
Читать дальше