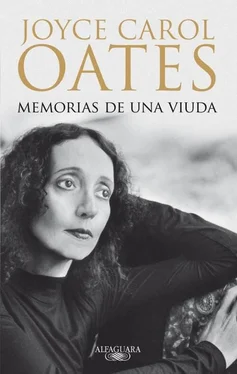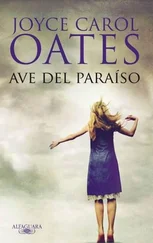¡Qué conversación tan extraña y objetiva fue! Y estábamos en un restaurante, rodeados de comensales alegres y amistosos.
Yo no le había dicho nada del alijo de pastillas. Pero él parecía saberlo.
O tal vez -éste es un pensamiento repentino y aterrador- acumular pastillas es de lo más normal, todo el mundo lo hace y por el mismo motivo.
Formas seguras de cometer suicidio, dice mi amigo filósofo, hay pocas. Una bala en el cerebro, podríamos pensar: «Pero puedes fallar, y necesitas un arma»; tomarse unas cuantas pastillas antes de meter la cabeza en una bolsa de plástico que atas lo más fuerte posible: «Pero es complicado e incómodo, puedes sentir pánico y cambiar de opinión».
Es posible que el suicidio sea un tema tabú, pero hablar así de él posee un elemento de humor negro. Intentamos darle un aire demasiado informal, o demasiado sombrío. Incluso la mera insinuación parece falsa, infantil, una forma de llamar la atención.
¡Por supuesto que no lo digo en serio! Muy poco de lo que digo lo digo en serio .
Por supuesto, fantaseo… No puedes tomarme en serio, por Dios .
Hay un filósofo -¿Leibniz?- que aseguraba creer que el universo está constantemente desintegrándose y reagrupándose, durante toda la eternidad. No recuerdo si también creía en Dios; supongo que sí, si es Leibniz, era a finales del XVII. Como metafísica extravagante, ésta no es de las peores. Despreciarla por ilógica, arbitraria e indemostrable no tiene sentido. Así que he empezado a pensar en mi yo -mi «personalidad»- como una entidad que se desintegra cuando estoy sola y sin otros que me perciban; pero luego, como por arte de magia, cuando estoy con otros, mi «personalidad» se reagrupa.
Como alguien que debe avanzar por la cuerda floja, sin red, rápido, antes de que se caiga, pero no demasiado rápido.
Caminando con Edmund White por la playa, andando por la arena húmeda, la víspera de irnos de Boca Ratón, Florida, hablamos de Ray, a quien Edmund conocía bien; y hablamos de Hubert, el amante francés de Edmund, que murió de sida hace unos años, sobre quien escribió en su novela The Married Man con una sinceridad a toda prueba; hablamos de cómo nos parece a los que hemos «sobrevivido» que una parte de nosotros ha muerto con nuestros seres amados y está enterrada con ellos, o hecha cenizas. La muerte es el hecho más obvio, común, banal de la vida y, sin embargo, ¿cómo hablar de ella, cuando nos toca tan de cerca? Cuando uno muere, y otro vive, ¿qué es esta «vida» que nos queda? Durante mucho tiempo, dice Edmund, parecerá irreal. Es irreal, al lado de la intensidad del amor que hemos perdido.
Por eso es maravilloso tener un amigo como Edmund, con quien puedo hablar de estas cosas. Y Edmund es un compañero de lo más alegre y me hace reír. Y me hace olvidar la voz furiosa dentro de mi cabeza: «¡Esto no está bien! No puedes disfrutar esto. Si Ray no puede estar aquí junto al océano, no está bien que tú sí puedas estar. ¡Lo sabes!».
Esa misma noche, oímos al joven y asombroso pianista chino Lang Lang interpretar a Chopin. Más tarde aún, en mi suite del hotel, viendo Lockdown -un documental duro y descarnado de un canal de cable sobre una cárcel de máxima seguridad para hombres en Illinois, que ni Edmund ni yo habíamos visto antes-: «¡Esa gente está peor que nosotros!».
Y quizás a las once de la noche cambiaremos a CNN para ver cuáles son las últimas revelaciones morbosas sobre el escándalo de Eliot Spitzer.
49. ¡En movimiento!: «La wonder woman de la literatura norteamericana»
Columbia, Carolina del Sur, 19 de marzo de 2008 .
Y ahora estoy en la acogedora compañía de Janette Turner Hospital, que me ha invitado a dar una lectura en la Universidad de Carolina del Sur en conjunción con su enorme clase sobre escritores estadounidenses contemporáneos; la novela mía que han leído es Niágara , pero algunos han leído también hace poco La hija del sepulturero; hay una nube de aplausos, apretones de mano y rostros sonrientes, me siento eufórica, flotando, porque qué fácil es, qué natural, sonreír cuando sonríen otros. La viuda tendría que tener una depresión clínica o estar catatónica para no reaccionar.
– ¡Señora Oates! Es usted mi escritora favorita, la primera novela suya que leí fue Ellos… .
– ¡Señora Oates! He leído todos sus libros, mi favorito es Blonde… .
– El cumpleaños de mi hermana es el domingo, puede poner «Feliz cumpleaños, Sondra», la firma y la fecha, gracias…
Un runrún de voces, un rugido en mis oídos, aunque parece que sonrío y la verdad es que estoy muy contenta de estar aquí , sea quien sea «Joyce Carol Oates» o fuera lo que fuera, estoy muy contenta de ser ella , si ésa es la persona a la que se presta tanta atención, por lo menos durante esta hora afectuosa, acogedora y pasajera.
Estoy tratando de recordar cómo era -no sería hace mucho tiempo, un mes y un día- sentir que estaba viva; sentir que era una persona real , y no este simulacro de persona; sentir que, si no me retiro pronto a mi habitación del hotel, me desintegraré en pedazos que rebotarán por el suelo. Y, sin embargo -ésa es la vanidad (secreta) de la viuda-, creo que sólo ahora, en este estado disminuido pero totalmente lúcido, se me permite ver las cosas como verdaderamente son .
Porque cuando Ray vivía, incluso cuando no estaba conmigo, nunca estaba sola; ahora que Ray ha muerto, incluso cuando estoy con otra gente, una multitud de otras personas, nunca estoy no sola.
«La cura para el sentimiento de soledad es estar solos», dice Marianne Moore. ¡Pero cuánto miedo me da la soledad en estos momentos!
Hace muchos siglos, los escritores aspiraban a obtener una especie de inmortalidad mediante sus escritos; los sonetos de Shakespeare están llenos de esta esperanza, y los últimos versos de las Metamorfosis de Ovidio muestran esa reivindicación de forma casi desafiante:
Ya he hecho mi trabajo. Perdurará,
confío, más allá de la cólera de Júpiter, el juego y la espada,
más allá de la voracidad del tiempo…
Parte de mí,
la mejor parte, inmortal, ascenderá
sobre las estrellas; mi nombre será recordado
donde el poder romano gobierne tierras conquistadas,
me leerán, y por los siglos de los siglos,
si son ciertas las profecías de los bardos,
estaré vivo eternamente.
(Ovidio, Metamorfosis, «Epílogo»)
En la época contemporánea -al menos en Occidente-, no es sólo que la mayoría de los escritores no crea ya en nada parecido a la «inmortalidad», ni para nuestros libros, ni para nosotros; es que una afirmación así, o incluso un deseo así, tiene un tinte irónico y cómico. Quién podía imaginar, en tiempos de Ovidio, en el siglo I a. C., que un día existiría un mundo en el que las palabras «el poder romano gobierne tierras conquistadas» no tendrían ya ningún significado, como el dios de dioses, «Júpiter». Es triste consuelo -mucho más triste que consuelo- saber que nuestros libros se traducen, se venden y es de suponer que se leen en muchos países, incluso cuando la vida del autor está destrozada; y qué «buena noticia» tan irónica es saber, por un mensaje de correo electrónico recibido la víspera del cumpleaños de Ray, la semana pasada, que en la Powell Library de la Universidad de California en Los Angeles acaba de montarse una muestra muy esperada de la colección que posee el escritor y entrevistador Larry Grobel de mis libros bajo el título joyce carol oates, la wonder woman de la literatura norteamericana («… a lo largo de Cuatro decenios, ha escrito más de ciento quince libros, cincuenta y cinco novelas, más de cuatrocientos relatos breves, más de una docena de libros de no ficción y ensayos, ocho libros de poesía y más de treinta obras de teatro…»).
Читать дальше