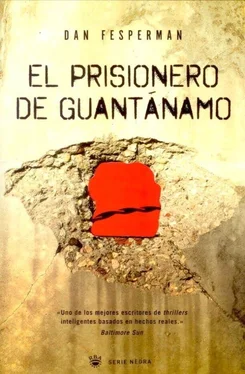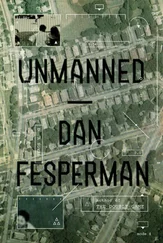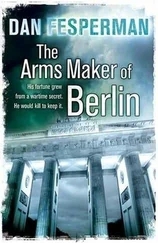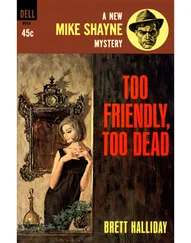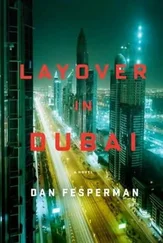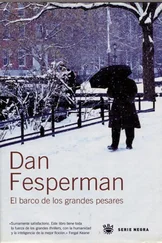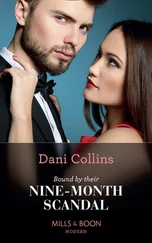– Debe ser usted el agente especial Falk.
– ¿Y usted, el coronel Davis?
– El mismo.
Le acompañaban algunos soldados, en una atmósfera de serena hostilidad. A la tensión habitual en cualquier unidad que acaba de perder a un soldado, se sumaba la desconfianza entre civiles y militares que solía darse en otras partes de Gitmo. Esa desconfianza se duplicaba si sabían que hablabas árabe. Estos individuos solían escuchar a sus oficiales veinticuatro horas al día, siete días a la semana, que todos y cada uno de los prisioneros eran asesinos endurecidos y terroristas expertos, que compartían de algún modo la responsabilidad del 11-S. Era algo que formaba parte del esfuerzo para mantenerlos motivados y estimular su moral. A Falk no le sorprendía lo más mínimo que con ese tipo de adoctrinamiento desconfiaran de cualquiera que pensara de otro modo. En su opinión, Falk se contaba entre los que eran complacientes y hacían tratos, un individuo que no sólo hablaba el idioma del enemigo, sino que además se había quejado de algunos de los tratamientos más duros durante los interrogatorios. Y ahora había ido allí a hacerles preguntas, sin importarle si les fastidiaba o no.
– Hemos procurado que nadie toque sus cosas -dijo Davis-. No es que nadie quisiera hacerlo. Ha sido bastante duro para ellos mantener su litera vacía.
– Lo comprendo. Yo también fui marine hace tiempo. ¿Tenía una llave este baúl?
– La hemos guardado para usted. En cuanto dé el visto bueno, enviaremos sus cosas a casa.
– Pueden enviar esta misma tarde todo lo que no decida quedarme. Su pueblo natal era Buxton, Michigan, ¿no?
– Sí. A unos ciento sesenta kilómetros de Lansing.
– Casi todos los de su unidad son de esa región, ¿verdad?
– Sí, la mayoría.
Falk vio las fotografías que esperaba encontrar sobre la cama. Una linda esposa, una hija de aspecto saludable, que tendría unos cuatro o cinco años, y un bebé de pocos meses. Ludwig aparecía en una foto, y Falk se sorprendió momentáneamente. Reconoció el rostro por algunas de sus visitas nocturnas al Campo 3, la zona de Adnan. Supuso que era lógico, al ver que Ludwig hacía el turno de ocho de la tarde a cuatro de la madrugada. Y ningún miembro del JIG como él tenía que conocer el nombre de los guardias, y viceversa, para evitar que a alguien se le escapara un nombre al alcance del oído de un prisionero. Por eso empleaban los guardias apodos falsos, árabes con frecuencia, sólo para divertirse.
El baúl estaba casi lleno. Encima de todo había un manoseado ejemplar en rústica de Tom Clancy, aunque era el único libro. Si no leías mucho allí, no leerías mucho en ningún sitio. Había ropa de paisano, otro uniforme, algunos artículos de afeitar, unos cuantos discos compactos de música y un reproductor portátil con auriculares. Celine Dion y Garth Brooks. Música de banquero para el nuevo milenio. Algunos sobres, papel de carta para escribir a casa y un par de bolígrafos. Una toalla, un guante de softball y un par de zapatillas de correr. Pero no había bañadores, ni nada parecido a un diario o un cuaderno de notas. Falk hurgó hasta el fondo, esperando encontrar un fajo de cartas de su mujer. Pero no encontró indicios de eso tampoco. Tal vez Ludwig se comunicase sólo por teléfono y por correo electrónico. Muchos lo hacían. Falk tendría que pedir permiso para comprobarlo también, aunque supondría más obstáculos que salvar.
– ¿Cuáles eran sus deberes habituales?
– Suboficial al mando de su turno en el Campo 3.
Que significaba suboficial responsable. Falk tendría que ver la lista de turnos, consultar con otros soldados del turno de Ludwig.
– ¿Ha comentado alguien algo sobre su estado de ánimo? ¿Estaba disgustado? ¿Deprimido?
– Ludwig era muy reservado. Pero he preguntado y todos dicen que no advirtieron nada especial. El soldado Calhoun aquí presente seguramente fuese su mejor amigo.
Falk se volvió para ver a un soldado raso de cara redonda, sentado tres literas más abajo, con la gorra en la mano y tan expectante como el aspirante a un trabajo.
– El cabo Belkin me habló de usted la otra noche en la playa -le dijo Falk a Calhoun.
– También a mí me ha hablado de usted -repuso Calhoun, en un tono que indicaba que no le había gustado lo que le había contado. ¡Santo cielo! Qué susceptibles eran aquellos individuos.
– Estas preguntas hay que hacerlas, soldado, aunque algunas sean desagradables. Me han dicho que fue usted el último que lo vio. ¿Es así todavía, al menos que usted sepa?
– Sí, señor.
– ¿Y dónde fue?
– A cenar. A la cocina de la playa.
– ¿Recuerda usted de qué hablaron?
Calhoun se encogió de hombros y volvió la mirada hacia el rincón. O estaba ocultando algo o le importaba un bledo lo que pensara Falk.
– ¿Y bien? ¿Fútbol? ¿Mujeres?
– Sí. Algo parecido. Temas triviales.
– ¿A qué hora acabaron?
– Hacia las seis y media.
– ¿Y después?
– Algunos nos fuimos a ver la televisión. Él dijo que iba a dar un paseo. Lo hacía algunas veces después de cenar.
El banquero que da su paseo después de cenar, igual que en Main Street. Sólo que aquél no había regresado. Quedarían aún algunas horas de luz. Tal vez las pasara en la playa, contemplando la puesta de sol mientras se hundía en una espiral de depresión.
– ¿Y no lo vio nadie después de eso?
Calhoun negó, ahora mirándose los pies.
– ¿Eran ustedes amigos en Buxton?
– Sí, señor. Solíamos ir de caza juntos. Y salíamos juntos con las novias antes de casarnos.
– ¿Y cómo era su matrimonio?
– Feliz -contestó Calhoun, alzando la vista con expresión desafiante.
– ¿Qué le gustaba hacer aquí en su tiempo libre?
– Lo mismo que a los demás. Ir al cine. Conectarse a la red. Sí, era todo un aficionado al correo electrónico, de eso no hay duda.
– ¿Daba paseos en barco?
– Ninguno lo hacíamos. No hay mucha agua en Buxton. Creo que no apreciamos bien este lugar.
– ¿Nadaba?
– Lo hacía en el mar. -Un poco a la defensiva, le pareció a Falk.
– Resulta extraño, porque parece que no tiene ningún bañador.
Calhoun se encogió de hombros. Le tenía sin cuidado.
– Disculpe que sea poco delicado, soldado, pero ¿tenía algo aquí, una amante, tal vez?
Parker enrojeció, pero no de bochorno sino de cólera.
– No, señor. Era recto como una flecha. Era banquero. -Como si eso zanjara la cuestión.
– ¿Cómo se llama su banco? -Falk telefonearía.
– Farmers Federal. Le ascendieron a director de la sucursal un mes antes de que nos desplegaran. No te ascienden en un lugar así cuando las cosas son raras o tienes problemas personales.
– Entendido, soldado. Dígame una última cosa. Incluso antes de estos últimos días, ¿le pareció algo deprimido? ¿Preocupado?
– Mire a su alrededor, señor -contestó Calhoun, con un gesto que incluía a los otros tres soldados-. ¿Le parecemos contentísimos? Llevamos aquí diez meses y nos quedan otros dos. Quien no se deprima un poco por eso sin duda necesita que le examinen la cabeza. Pero no pensamos en el suicidio. Éste es el último lugar del mundo en el que desearíamos acabar nuestra vida.
– Mensaje recibido, soldado. -Falk cerró el cuaderno de notas y luego el baúl-. Puede enviarlo a casa cuando quiera, coronel. Pero necesitaría una copia de sus expedientes personales.
– Algunos tendrán que enviármelos por fax de la oficina central de Michigan.
– Está bien. Sólo echaré una última ojeada, entonces.
El coronel asintió y se marchó. Los otros dos soldados le siguieron, pero Calhoun se quedó, como si velara las pertenencias de su amigo. Falk volvió a mirar las fotos. Al lado de las mismas había una postal navideña desvaída. Miró debajo de la cama, pero no había nada en el suelo ni debajo del colchón. Seguía preocupándole la ausencia de cartas. Tenía que haber algo, además del correo electrónico, sobre todo tratándose de un individuo que había conservado una felicitación navideña más de siete meses.
Читать дальше