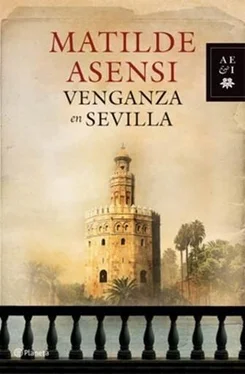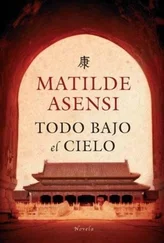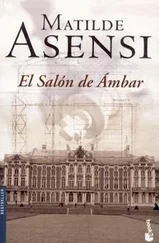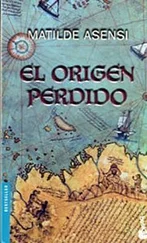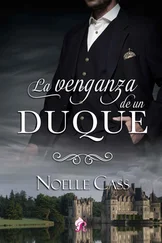Se secó las lágrimas con las mangas del gabán y me escudriñó de arriba abajo.
– Y, ahora -ordenó con voz imperiosa-, cuéntame lodos los pormenores de la muerte de tu señor padre y dame buenas razones para explicar tanto tu permanencia en Sevilla como este espléndido palacio y esta traza de marquesa que te das, con tantos lujos y tantos criados. No daba crédito a lo que veía cuando las gentes me han señalado esta casa como la de la viuda Catalina Solís. Haz que pueda perdonarle a María los tres meses de viaje con la flota y la renuncia a mi nao y a mis tratos.
– Es una larga historia, señor Juan -repuse, colgándome elegantemente de su brazo y tirando de él hacia el patio grande por mejor llegar hasta el gabinete donde Rodrigo, Damiana y Juanillo esperaban mi regreso.
– Pues haz memoria -replicó, inmisericorde- y que no se te pase nada.
– Así lo haré, señor Juan.
Cuando se conoció, a los primeros de noviembre, que el rey Felipe el Tercero había suspendido las situaciones que tenía hechas para pagar los doce millones de ducados que adeudaba a los banqueros de Europa, las gentes de España descubrieron con pesadumbre que el imperio estaba nuevamente en bancarrota. Pronto se rumoreó por las calles de Sevilla que las pagas de los ejércitos y de las otras costas de las guerras -que, a tales alturas, ya eran mucho más que precisas-, tampoco se iban a satisfacer. Como, asimismo, había dejado de llover y los labradores no podían continuar la sementera comenzada en octubre, las lenguas de los charlatanes, las beatas, los iluminados y los embaucadores se soltaron para señalar al culpable de tantas desgracias: cierto cometa que se veía en el cielo entre poniente y septentrión desde mediados del mes anterior. Cuando el cometa mudó de lugar y se le vio entre poniente y mediodía, las mismas lenguas dieron en gritar y gemir por las muchas tribulaciones que caerían pronto sobre el imperio y sus naciones. Se hicieron procesiones para pedir la lluvia, misas por el rey y por España, y se rezaron rosarios por nuestros arruinados Tercios, especialmente por los de Flandes, que tanto sufrían.
El señor Juan, como buen indiano recién llegado, no comprendía nada:
– ¿Acaso no arribó la flota de Tierra Firme hace sólo quince días con más de doce millones de pesos de a ocho reales? -repetía sorprendido-. ¿Cómo puede estar el imperio en bancarrota? ¿Quién ha robado esos caudales?
Fatigada ya antes de comenzar a explicarle lo inexplicable, me retiraba discretamente y dejaba la pesada tarea en manos de Rodrigo, que, mucho más interesado que yo en estos asuntos de la Hacienda imperial, no se cansaba de lanzar severas razones sobre los más de veinte y dos millones de ducados de deuda que acumulaba la Corona por demoras e intereses y sobre los muchos tributos que tendrían que pagar las ciudades de España y sus gentes para satisfacer esos compromisos. Entretanto yo lidiaba todas las tardes con mi modista por las extrañas cualidades del nuevo vestido que debía confeccionarme, ellos dos, en compañía de Juanillo, se marchaban a dar largas caminatas por Sevilla buscando, según declaraban, buenas ocasiones para poner en ejecución tratos comerciales extraordinarios. A lo que se veía, el señor Juan, que no dejaba de ser mercader ni siquiera cuando se hallaba cumpliendo un encargo de amistad a miles de leguas de casa, había conservado los dos mil y quinientos escudos que yo le había pagado por su zabra la Sospechosa y deseaba sacar provecho del viaje comprando mercaderías para venderlas luego en Tierra Firme.
La tarde que Juan de Cuba llegó a mi palacio, una vez que estuvimos de nuevo sentados a la redonda del tablero en el gabinete, entre Damiana y yo le referimos punto por punto la muerte de mi señor padre en la Cárcel Real de Sevilla y fue digno de ver y de escribir en las crónicas de esta historia cómo saltó de su silla cuando escuchó sus últimas palabras y cómo se conmovió cuando le repetí el juramento que yo había hecho, y cómo lloró y me abrazó y me alentó a llevar a cabo mi venganza. Al igual que Rodrigo, también él, una vez sosegado, juró por su honor asistirme en todo cuanto precisara.
– ¡Yo mismo mataré a los Curvos con mis manos! -exclamó, bravucón.
– Considerad, señor Juan -le dije cariñosamente-, que ya tenéis una edad avanzada y que no os conviene entrar en lizas. Dejad esa tarea en mis manos que ya la tengo bien encaminada.
Entonces pasamos a narrarle cómo estaban las cosas en aquel punto y se mostró tan complacido que trocó su tristeza en alegría y pidió vino para beber por el alma de su compadre Esteban Nevares y por las almas de los Curvos que pronto habitarían en el infierno para toda la eternidad. Preguntó en qué podía asistirnos y, como no había nada que confiarle, le invité a permanecer en mi palacio haciéndonos compañía hasta que todo terminara.
– ¡Cómo disfrutaría María con esto! -afirmó cuando ya el mucho vino se le había subido a la cabeza.
De suerte que también bebimos a la salud de madre y, luego, por el recuerdo de las pobres mancebas asesinadas por los piratas, y por nuestros compadres de la Chacona, los añorados Mateo Quesada, Lucas Urbina, Guacoa, Jayuheibo, el pequeño Nicolasito, Negro Tomé, Miguel y el pobre Antón.
Al anochecer, ebrio como un odre, el señor Juan tornó a las lágrimas y a los sollozos:
– ¡A lo menos mi compadre murió junto a su hijo! -gemía al tiempo que Rodrigo se lo llevaba hacia su aposento, sin cenar, para que durmiera el vino-. ¡Qué grande alegría para él, Martín, tenerte a su lado en el último momento! ¡Podría haber muerto solo como un perro! ¡Malditos Curvos! -gritaba-. ¡Malditos por siempre!
Dos semanas después, paseaba junto a Rodrigo por las calles de Sevilla envuelto en su nueva capa buscando sacar provecho a sus caudales. En nada me inquietaba que hablara con mercaderes y comerciantes pues en toda Sevilla sólo Diego Curvo le conocía el rostro y Diego se hallaba demasiado enfermo para abandonar su palacio.
Cierto día, a la hora de la cena, las animadas voces de los dos compadres recién llegados de la calle se escucharon en el patio pequeño dirigiéndose hacia el comedor donde los criados les habían advertido que debían esperarme. Aquella tarde, tras bregar de nuevo con la modista durante más de una hora, me encerré en mi cámara para escribir una nota a Luis de Heredia, el piloto de la Sospechosa, pues debía prevenirle de que tuviera dispuesta la zabra para antes de la Natividad, lista para el tornaviaje a Tierra Firme, y le participaba que, aunque salimos cuatro de la nao, regresaríamos cinco. Le advertía asimismo que, de no aparecer antes del día del Año Nuevo, que no nos esperara más, que zarpara rumbo a Cartagena de Indias o al puerto que más le conviniera y que la zabra sería, desde ese punto, propiedad de María Chacón, de Santa Marta. Estábamos a jueves, día que se contaban veinte y dos del mes de noviembre y era tiempo ya de empezar a pensar en liar los bártulos y abandonar Sevilla. Aunque ocultaba a mis compadres el miedo que me ahogaba por no metérselo a ellos en el corazón, a solas cavilaba una y otra vez en todo lo que podía salir mal el día en que los Curvos de Sevilla debían de entregar sus almas al diablo.
Con la misiva en la mano salí de mis aposentos y me encaminé hacia el comedor seguida por dos de mis doncellas, que me dejaron en la puerta y se fueron hacia las cocinas, a cenar también. En cuanto entré, Rodrigo y el señor Juan, que conversaban de sus cosas junto a la grande chimenea encendida, se volvieron a mirarme.
– Felices os veo, señores -les dije con una sonrisa.
– ¡Ha sido un día de grande provecho! -declaró el señor Juan dirigiéndose hacia su lugar en la mesa.
– Rodrigo, hazme la merced de entregar esta nota a Juanillo.
Читать дальше