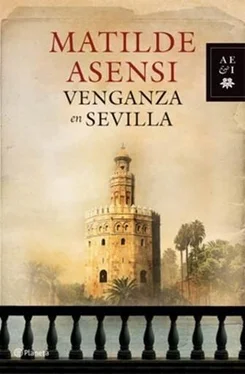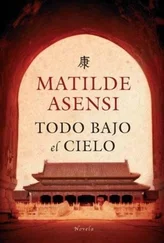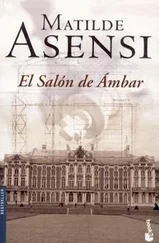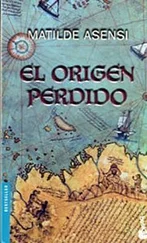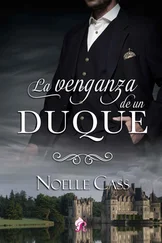– ¡Querida doña Catalina! -exclamaron ambas hermanas en cuanto alzamos a la par los lienzos de nuestros ventanucos.
– Qué grande alegría, señoras mías -manifesté con una sonrisa-. ¿También bajan vuestras mercedes al puerto, a ver la flota?
– En efecto, allí vamos -me confirmó la gruesa Isabel, cuyo maquillado rostro expresaba una notable alegría-. ¿Venís vos de allí? ¿Cómo está aquello?
Alonso se adelantó un tanto para liberarme de la molestia de sujetar el lienzo e hizo una leve y cortés inclinación de cabeza a las dos damas. Los ojos de Juana Curvo se posaron brevemente en él y… en él se quedaron. A no dudar, le traía a la memoria a aquel hermoso galán de su juventud.
– El puerto está abarrotado -expliqué, obligándome a encubrir un grotesco enojo-. No cabe ni un alfiler. Mas imagino que vuestras mercedes, por ser las esposas de los gentilhombres principales de tan grande acontecimiento, no encontrarán obstáculos para allegarse.
Juana Curvo arrancó con esfuerzo la mirada de Alonso (quien, a su vez, haciéndose el distraído, la escudriñaba comiéndosela con los ojos), y se dirigió a mí:
– Para allegarnos al puerto, querida doña Catalina -dijo, y volvió a echar una rauda ojeada a Alonso-, sufrimos los mismos inconvenientes que cualquiera.
– Una vez que crucemos la puerta del Arenal -terció entonces la feliz Isabel-, ya será otro cantar. Los soldados nos escoltarán hasta la orilla, junto a nuestros esposos.
No se me escapaba que Juana Curvo se distraía de nuestra charla para otorgar toda su atención a aquel hermosísimo lacayo que, con aparente respeto y temor, le dedicaba tímidas y dulces sonrisas cargadas de pecaminoso deseo. Por más que aquello me estaba matando, debía echarle un capote para prolongar el momento:
– Os veo muy bien de salud, querida doña Isabel. ¿Cómo os encontráis de vuestros dolores?
– ¡Ah, doña Catalina, qué feliz soy! -La gruesa hermana Curvo se hallaba por entero ignorante de lo que acontecía a su lado-. Desde que vuestra criada Damiana me visita todas las semanas para darme de beber esa asombrosa medicina del Nuevo Mundo me encuentro totalmente curada. No podéis figuraros hasta qué punto han desaparecido todos los dolores ni con qué premura camino ahora. ¡Mi esposo dice que pronto daremos una fiesta para celebrarlo! Naturalmente, os espero en ella. ¡Seréis mi invitada de honor, doña Catalina! Estoy en deuda eterna con vuestra merced. Don Jerónimo lo dice todos los días: «¡Cuánto tenemos que agradecer a doña Catalina Solís!» y yo estoy muy de acuerdo con él. Deseaba ardientemente volver a veros para contároslo.
Juana y Alonso seguían a lo suyo que, por otra parte, no dejaba de ser lo mío y era tal el ardor de sus atrevidas miradas y la indiscreción de sus audaces sonrisas que, aun conociendo que Alonsillo fingía, aquello me ofendía tanto que hubiera deseado hallarme a miles de leguas de allí. Con todo, la mayor de los Curvos no tardaría mucho en despertar de su extravío pues era una dama hidalga de la alta sociedad y, para un primer encuentro con un lacayo de librea -por gallardo que fuera el mozo-, empezaba a ser suficiente. Había que admitir que Alonso estaba obrando muy felizmente, mejor que un buen cómico de la legua, y, de no ser yo tan necia, me habría regocijado que Juana hubiera sido cazada como un ciervo en la berrea.
– Me agradaría mucho -dije a las dos hermanas, fijando mi mirada en Juana Curvo para obligarla a salir de su embelesamiento- que vuestras mercedes vinieran alguna tarde a merendar a mi palacio. ¿Qué les parece mañana?
– ¿Mañana? -preguntó Juana, ignorante del asunto que se trataba.
– ¿No puedes ir mañana a merendar al palacio de doña Catalina? -se sorprendió Isabel.
– ¡Oh, naturalmente que sí! -exclamó, contenta por primera vez desde que la conocía, insinuando incluso una sonrisa valederamente feliz entretanto acechaba fugazmente a Alonsillo de reojo.
Nada me complacía menos que invitar a las Curvo a mi palacio, mas el asunto había discurrido tan bien que no convenía aflojar el lazo que sujetaba a la presa. Por el contrario, interesaba atarla corto y enseñarle la zanahoria para que aquella deshonesta agitación que la embargaba perdurase y diese fruto. Advertir su rostro turbado por tan rancia emoción me procuraba un pérfido placer.
En cuanto nos alejamos del carruaje de las Curvo, Alonso me miró y tomó a reír muy de gana.
– ¿Cómo te parece que ha ido? -le pregunté, forzando una alegre sonrisa.
– ¡Oh, doña Catalina, cómo me voy a divertir! -exclamó gozoso el muy canalla-. La dueña no es un ascua de oro y tiene una pizca de bigote, mas, con todo, no es fea y evidencia que anda muy necesitada de cariño. Ya me entendéis. Con un par de tiernas miradas se ha encendido como un cirio. Llevármela al lecho será coser y cantar. ¿Podré quedarme con todo cuanto me obsequie?
– No naciste para ejemplo de mártires -me burlé, sintiendo una pena tan grande como la mar Océana.
– ¿Acaso no os habéis fijado en mi padre, doña Catalina? Todas las mujeres se enamoran de él por su galanura y debéis reconocer que yo he salido en todo a él. Incluso dicen que tengo mejor porte -afirmó el deslenguado, reventando de risa-. Desde muchacho, nunca me han faltado hermosas zagalas y ninguna me ha cobrado jamás por sus servicios.
En aquel punto, de haber ido ataviada de Martín, le habría clavado la daga en el vientre y, cortando hacia arriba, se la habría sacado por la garganta.
Entre la arribada de la flota de Nueva España y la de Tierra Firme transcurrió mes y medio. Los galeones llegaron a La Coruña a los diez de octubre, donde los echó un viento contrario, mas, por los muchos inconvenientes que habría si se descargaba allí la plata, se ordenó que, aprovechando la ausencia de holandeses a la altura de Lisboa, pasaran a Sevilla acompañados por la Armada que estaba en Vigo. El día martes que se contaban treinta, los galeones de la plata de Tierra Firme iniciaron el ascenso por el Betis y para esta ocasión Rodrigo se opuso con firmeza y resolución a que yo bajara al puerto.
– ¡No, no y no! -exclamaba en voz baja por no meter en rumor a los criados-. ¡No irás al puerto de ninguna de las maneras! ¡Asaz de locura sería intentar tal empresa! ¡Tierra Firme, Tierra Firme! ¿Acaso no lo comprendes? Esas naos vienen de Tierra Firme, de nuestra casa. De cierto que algunos marineros serán compadres nuestros.
Peleábamos sentados frente a frente en las sillas de terciopelo carmesí de uno de los pequeños gabinetes cercanos a mi cámara. Entre ambos, un hermoso tablero de ajedrez descansaba sobre una mesita cuadrada de un solo pie. Las piezas ya no estaban, guardadas ahora en su bolsa.
– Deliras, Rodrigo -le dije despectivamente-. ¿Quién tendría en voluntad cambiar aquello por esto? ¡Nadie! Y, por si me faltaban razones para bajar, estoy cierta de que esa flota trae nuevas de madre. ¡Debemos recoger su misiva!
– ¡Ya mandaré yo a alguien para que lo haga, si es que madre está tan loca como para comprometernos de tal forma!
En este punto me enfadé de verdad.
– ¡Madre lo habrá hecho bien, bellaco! ¡Es más lista que tú y que yo juntos! Y, por más, ¿a quién vas a enviar?… ¿A Juanillo, que no conoce el puerto?
– Bajaré yo si es preciso.
– ¡Oh, sí, naturalmente! -proferí, levantándome de la silla-. ¡Ningún marinero de Tierra Firme que haya venido en la flota guardará tu rostro en la memoria! ¡Como si no hubieras estado mareando toda tu vida por aquellas aguas!
– Toda mi vida, no, mas muchos años sí. Olvidas que fui garitero [32]aquí, en Sevilla, hasta los diez y siete años.
Fingí una expresión de grandísimo asombro.
– ¡Ah, cierto, cierto! Sólo has pasado treinta y seis años mareando por el Caribe. Qué errada andaba creyendo que te iban a reconocer. ¡Si ni siquiera recuerdas cómo moverte por esta ciudad!
Читать дальше