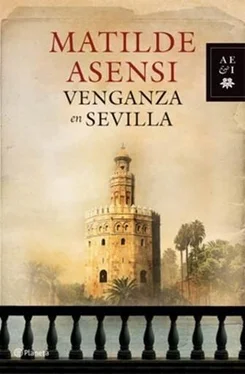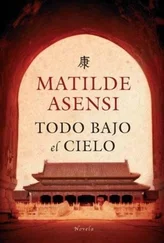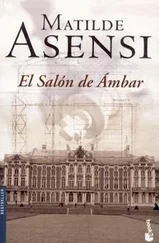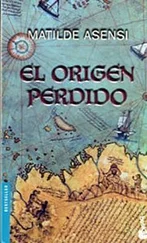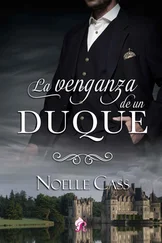Mas no fue Belisa de Cabra sino su padre, don Baltasar, quien, al final, me procuró la información más notable. Yo había percibido que Fernando Curvo sentía una muy grande admiración por su suegro, a quien, a no dudar, veneraba. El viejo comprador de oro y plata era el verdadero amo en aquella casa y como tal actuaba y le dejaban actuar, de cuenta que empecé a dudar de que el mayor de los Curvos, el hacedor de la compleja trama de matrimonios de provecho, el fanfarrón de rostro avellanado que quería matarme de una estocada, fuera el único artífice de todo aquel ventajoso negocio familiar. Ni Juana ni Isabel ni Diego contaban para nada, pues de seguro sólo habían obedecido las órdenes de su hermano mayor en lo tocante a casamientos, y aún contaban menos sus consortes, Luján de Coa, Jerónimo de Moncada y la pobre condesa de Riaza, meras herramientas al servicio de las ambiciones de Fernando. Ignoraba la pujanza del quinto hermano, Arias, que se hallaba en Tierra Firme, mas a tal punto de mi historia hubiera jurado que sólo era otro lacayo más. Y, ¿a quién parecía obedecer y reverenciar Fernando? A Baltasar de Cabra, su suegro, uno de los hombres más ricos de Sevilla.
Según yo sabía (porque me lo contó Francisco, el hijo esclavo de Arias Curvo aquella lejana noche en Santa Marta), Baltasar de Cabra había sido un humilde boticario que, gracias al comercio con las Indias, se había convertido en el más rico y poderoso banquero de Sevilla. Empezó fiando caudales con un interés mucho más alto del habitual tanto a los maestres que necesitaban dineros para aprestar sus naos como a los mercaderes que precisaban comprar y cargar mercaderías. Se enriqueció tanto con estas diligencias usurarias (pues otra cosa no eran) que cerró la botica y se convirtió en cambista para seguir haciendo lo mismo aunque de manera legítima. Al día de hoy, según aseguraba Francisco, muchas de las flotas del Nuevo Mundo se dotaban a crédito con sus solos caudales, caudales que luego, cuando los barcos regresaban, recuperaba con grandes beneficios. Y la gruesa Belisa de Cabra era su única hija, la madre de su único sucesor, el pequeño Sebastián Curvo, de nueve años de edad.
Y lo que el susodicho Baltasar de Cabra me contó, a fuer de ser totalmente sincera, no me iluminó el entendimiento en aquel punto, mas sí luego, cuando la descomunal abundancia de plata labrada de aquel palacete se acumuló, según me confió con envidia mal disimulada la marquesa de Piedramedina, a las mismas abundancias en las casas de Juana Curvo, Isabel Curvo, Diego Curvo y el viejo comprador de oro y plata. Nadie en Sevilla, ni la más alta aristocracia, poseía en sus palacios tan grande cantidad del blanco metal aunque sus riquezas excedieran con mucho a las de la familia Curvo. Era algo extraordinario, comentó como de pasada, algo que, según descubrí al indagar un poco más, tenía difícil o ninguna explicación, si bien nadie aparte de mí parecía buscarla. Entonces sí se me alcanzó todo con absoluta lucidez. Sin embargo, aquel día, desde mi ignorancia, sólo me preocupaba sacar provecho de la comida conociendo lo que Fernando, Belisa o don Baltasar tuvieran a bien referirme sobre los Curvos:
– Conozco cuánto estimáis a las hermanas de don Fernando -prorrumpió de súbito el banquero, comiéndose de un mordisco un grueso acitrón; yo acababa de hablar admiradamente sobre la bondad de sus dos matrimonios con próceres tan destacados del comercio sevillano-. Debéis conocer que don Luján y don Jerónimo no eran hombres principales cuando matrimoniaron con doña Juana y doña Isabel.
– Ah, ¿no? -me sorprendí.
– No, no lo eran -añadió Belisa con malvada satisfacción-. Carecían del talante necesario. De no ser por mi señor esposo y, sobre todo, por mi señor padre, aquí presente, ni Juana ni Isabel ocuparían el lugar que han alcanzado en la buena sociedad.
Temí que Fernando Curvo, molesto por el giro que había tomado la conversación, la interrumpiera con alguna distracción, mas no fue así. Su rostro sonriente mostró el mucho orgullo y contento que aquella historia le producía. Continuó comiendo piñones, pasas, almendras y toda clase de confituras como si los dulces de los postres fueran lo más importante del mundo, permitiendo así que su suegro y su esposa siguieran hablando en confianza.
– Por el grandísimo aprecio que le tengo a mi yerno don Fernando, a quien Dios nos conserve muchos años, accedí a comprarles a sus dos cuñados los puestos que hoy ocupan, y lo hice -prosiguió, fatuo e hinchado como un pavo real, fijando en mí sus ojos torcidos- en beneficio del buen nombre de la familia Curvo, a la cual pertenece mi hija por matrimonio y cuyo mayorazgo heredará mi nieto, Sebastián, así que estoy satisfecho de lo mucho que gasté y no lo tengo en cuenta.
– ¡Pues deberíais, padre! -apuntó Belisa, sofocada-. ¿Acaso ya no guardáis en la memoria los muchos caudales que os costaron esos cargos?
Era práctica común tanto en España como en el Nuevo Mundo la enajenación, compra o arriendo de oficios y, por ser legal y conforme a derecho, nada malo había ejecutado don Baltasar de Cabra. Lo admirable era la extraordinaria calidad de los oficios tan generosamente comprados: prior del Consulado de Mercaderes y juez oficial y contador mayor de la Casa de Contratación. No habrían sido baratos en modo alguno.
– Más de cincuenta mil ducados por cada uno de ellos -sentenció el banquero.
– Creía que el prior de los Mercaderes -comenté por ahondar más en el asunto- era nombrado por elección de los cónsules.
Mis tres anfitriones se echaron a reír de buena gana.
– ¡Por eso costó el oficio tantos caudales! -declaró Belisa.
– ¿Y por qué razón -le pregunté a Fernando- eligió vuestra merced a don Luján y a don Jerónimo como esposos para sus hermanas si aún no eran tales gentil-hombres?
– Nada más fácil, doña Catalina. Ambos desempeñaban sus anteriores oficios en los mismos lugares sobre los que ahora mandan. Cada uno conocía bien el suyo, don Luján el Consulado y don Jerónimo la Casa de Contratación, y conociéndolos bien, con el excelente favor de mi suegro, don Baltasar, han llegado a gobernarlos cumplidamente, de cuenta que las dotes de mis hermanas no resultaron tan caras como lo hubieran sido de haber casado con hombres de la calidad que hoy disfrutan sus esposos. Mucho tenemos que agradecer mi familia y yo a don Baltasar, a quien Dios guarde.
Oyéndolos podría creerse que tras los sucios fraudes y estafas de aquellas gentes sólo se escondía la generosidad de un suegro y la honesta ambición de una familia honrada. Mas, ¿cómo era que en Sevilla nadie había caído en la cuenta de todo el tinglado? Se me alcanzó entonces que los Curvos guardaban sus grandes riquezas puertas adentro, convertidas en plata labrada, y que, hacia el exterior, sólo eran, como dijo el marqués de Piedramedina, una acomodada familia de mercaderes con fama de personas beneméritas, rectas, rigurosas y muy piadosas. «Sin tacha», concluyó. El propio don Luján de Coa llevaba siempre el rosario en la mano y mi anfitrión, Fernando, y su hermano Diego eran virtuosos congregados del padre Pedro de León. A diferencia de otras naciones, en España el prestigio de las personas se medía sólo por las apariencias, así pues ¿quién sospecharía nada malo de la familia Curvo?
Llevaba Sevilla en ascuas desde que partiera de Cádiz a primeros de agosto el general don Luis Fajardo con treinta y seis navíos para esperar la flota de Nueva España en las Terceras y protegerla en su tornaviaje, la misma flota en cuyo aviso llegué yo a Sevilla a mediados del mes de junio. Las nuevas de la Armada del general Fajardo se escuchaban en la ciudad con el alma en vilo y, así, se supo que, a la altura de Lisboa, se le había unido después su hijo don Juan con otros ocho galeones y más tarde otros catorce que amarraban en Vizcaya. De las cincuenta y ocho naos, eligió treinta, las mejores y más artilladas, y puso rumbo a las Terceras; a las demás las envió hacia el Cabo San Vicente para que guardasen las costas de piratas ingleses y holandeses.
Читать дальше