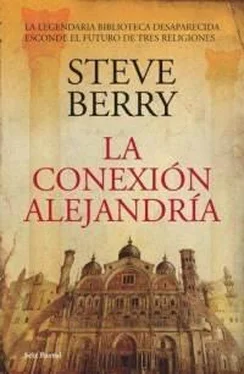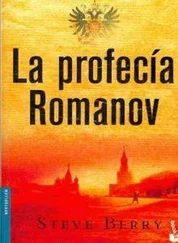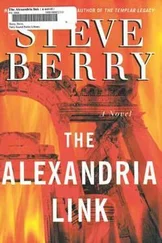– Naturalmente.
– Han contribuido de manera decisiva a este desenlace.
– ¿Qué hay de mi madre y mi padre? -soltó Gary.
– Ése debe de ser el hijo de Cotton. Encantado de conocerte, Gary. Tu madre y tu padre están bien. Hace escasos minutos hablé con tu padre, lo cual me lleva a usted, Herr Hermann.
Thorvaldsen captó el desdén en la voz del presidente.
– Su hombre, Sabre, encontró la Biblioteca de Alejandría. A decir verdad quien lo hizo fue Cotton, pero él intentó arrebatársela. Sabre ha muerto, así que usted pierde. Tenemos la biblioteca, y le aseguro que ni un alma sabrá nunca dónde se encuentra. En cuanto a usted, Herr Hermann, será mejor que Henrik y el chico no tengan problemas para salir de su ch â teau . Y no quiero volver a saber nada de usted, de lo contrario haré que los israelíes y los saudíes sepan quién orquestó todo esto. Imagine la que se le vendrá encima. No encontrará lugar alguno donde esconderse.
El vicepresidente se dejó caer en una de las sillas.
– Una cosa más, Hermann: ni palabra de esto a Bin Laden y los suyos. Queremos cogerlos la semana que viene, mientras esperan mi avión. Si no están allí con los misiles listos, enviaré a mis comandos para que lo eliminen a usted.
Hermann no dijo nada.
– Asumiré que su silencio significa que me ha comprendido. Como ve, esto es lo bueno de ser el líder del mundo libre: tengo a un montón de gente dispuesta a hacer lo que yo quiero. Gente capaz en muchos sentidos. A usted le dieron dinero; a mí, poder.
Thorvaldsen no conocía al presidente norteamericano, pero ya le caía bien.
– Gary -dijo éste-, tu padre estará de vuelta en Copenhague dentro de un par de días. Y, Henrik, gracias por todo lo que has hecho.
– No estoy muy seguro de haber sido de utilidad.
– Hemos ganado, ¿no? Y eso es lo que cuenta en este juego.
La comunicación se cortó.
Hermann guardaba silencio, y Thorvaldsen señaló el atlas.
– Esas cartas son inútiles, Alfred. No puedes demostrar nada.
– Lárgate.
– Con mucho gusto.
Daniels tenía razón: el juego había terminado.
Washington, DC
Lunes, 10 de octubre
8:30
Stephanie se sentó en el Despacho oval. Había estado allí muchas veces, la mayoría sintiéndose incómoda. No así ese día. Ella y Cassiopeia habían ido a reunirse con el presidente Daniels.
A Brent Green lo habían enterrado el día anterior en Vermont, con honores. La prensa había elogiado su carácter y sus logros. Demócratas y republicanos dijeron que se le echaría en falta. El propio Daniels hizo un panegírico, un emotivo homenaje. A Larry Daley también lo enterraron, en Florida, sin fanfarria. Sólo asistieron familiares y algunos amigos. Stephanie y Cassiopeia también acudieron.
Era curioso cómo Stephanie había malinterpretado a ambos hombres. Daley no era ningún santo, pero tampoco un asesino o un traidor. Había intentado detener lo que estaba sucediendo. Por desgracia lo que estaba sucediendo lo detuvo a él.
– Te quiero de vuelta en el Magellan Billet -le dijo Daniels a Stephanie.
– Puede que le resulte difícil de explicar.
– Yo no he de dar explicaciones. Nunca quise que te fueras, pero en su momento no tenía elección.
Ella quería recuperar su empleo, le gustaba lo que hacía. Sin embargo había otra cuestión pendiente:
– ¿Qué hay de los sobornos al Congreso?
– Ya te lo dije, Stephanie, no sabía nada. Pero el tema se acaba aquí y ahora. Sin embargo, al igual que con Green, el país no sacará nada bueno de un escándalo así. Pongámosle fin y pasemos página.
Ella no estaba muy segura de que Daniels no fuera cómplice en lo de los sobornos, pero convino en que era lo mejor.
– ¿Nadie sabrá nunca nada de lo que ha pasado? -preguntó Cassiopeia.
Daniels se hallaba sentado a su mesa, los pies apoyados en el borde, su corpachón recostado en la silla.
– Ni una palabra.
El vicepresidente había dimitido el sábado, aduciendo diferencias políticas con el presidente. La prensa pedía a voces su comparecencia ante las cámaras, pero hasta el momento había sido en vano.
– Imagino que mi ex vicepresidente intentará labrarse una reputación por sí mismo -comentó Daniels-. Habrá algunas discusiones públicas entre nosotros por cuestiones políticas, cosas así. Puede que incluso pruebe suerte en las próximas elecciones. Pero no temo esa batalla. Y, hablando de batallas, necesito que vigiles a la Orden del Vellocino de Oro. Esos tipos son problemáticos. Les hemos asestado un buen golpe, pero volverán a levantarse.
– ¿E Israel? -inquirió Cassiopeia-. ¿Qué hay de ellos?
– Tienen mi promesa de que nada saldrá nunca de la biblioteca. Sólo Cotton y su ex mujer saben dónde está, pero ni siquiera mencionaré eso en parte alguna. Dejemos que esa maldita cosa permanezca oculta. -Daniels miró a Stephanie-. ¿Tú y Heather habéis hecho las paces?
– Ayer, en el funeral. Daley le gustaba de veras. Me contó algunas cosas de él que yo desconocía.
– Lo ves, no deberías ser tan crítica. Green ordenó la muerte de Daley después de estudiar esas memorias USB, que demostraban que había fugas en el sistema, y él actuó para atajarlas. Heather es una buena agente, hace su trabajo. Green y el vicepresidente habrían aniquilado Israel. No les importaba nada un carajo, salvo ellos mismos. Y tú pensabas que yo era un problema.
Stephanie sonrió.
– También me equivoqué en eso, señor presidente.
Daniels apuntó a Cassiopeia.
– ¿Volverá a su castillo en Francia?
– Llevo ausente algún tiempo. Mis empleados probablemente se pregunten dónde me meto.
– Si son como los míos, mientras sigan llegando los cheques estarán contentos. -Daniels se levantó-. Gracias a las dos por lo que hicisteis.
Stephanie siguió sentada. Presentía algo.
– ¿Qué es lo que no está diciendo?
Los ojos de Daniels brillaban.
– Probablemente un montón de cosas.
– Se trata de la biblioteca. Hace un momento se ha mostrado muy displicente con ella. No va a dejar que siga oculta, ¿no?
– Yo no soy quién para decidirlo. Es otro el que está a cargo, y todos sabemos de quién se trata.
Malone oyó que las campanas de Copenhague daban ruidosamente las tres de la tarde. En la plaza Højbro reinaba el habitual bullicio de esa hora. Él, Pam y Gary se encontraban sentados a una mesa en una terraza, acababan de terminar de comer. Él y Pam habían regresado de Egipto el día anterior, en avión, tras pasar el sábado con los Guardianes, rindiendo homenaje a George Haddad.
Malone pidió la cuenta.
A unos cincuenta metros estaba Thorvaldsen, supervisando las reformas de la librería y la casa de Malone, que se habían iniciado la semana anterior, mientras ellos se hallaban fuera. Los andamios recorrían los cuatro pisos de la fachada, y un aluvión de obreros entraba y salía sin parar.
– Voy a despedirme de Henrik -dijo Gary. Se levantó de la mesa y se abrió paso entre la multitud.
– El sábado fue un día triste por lo de George -observó Pam.
Él sabía que la mente de ella aún rumiaba multitud de cosas. No habían hablado mucho de lo sucedido en la biblioteca.
– ¿Estás bien? -le preguntó.
– Maté a un hombre. Era un mierda, pero así y todo lo maté.
Él no dijo nada.
– Te levantaste -prosiguió ella-. Te enfrentaste a él sabiendo que yo estaba allí detrás. Sabías que dispararía.
– No estaba seguro de lo que harías, pero sabía que intentarías algo, y eso era lo único que necesitaba.
– Nunca antes había disparado un arma. Cuando Haddad me dio la suya me dijo que apuntara y disparara, sin más. Él también sabía que lo haría.
Читать дальше