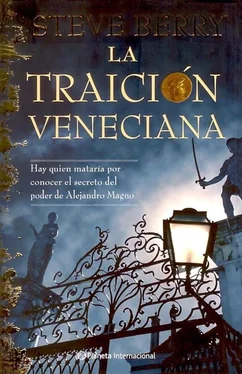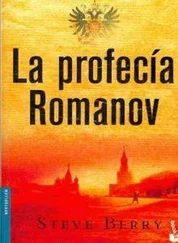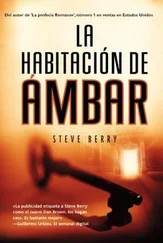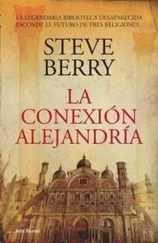– La gente aún da vueltas a esas últimas palabras -dijo Cassiopeia.
– Y ¿por qué es tan importante? -quiso saber Malone.
– Por su legado -repuso Thorvaldsen-: un reino sin heredero legítimo.
– Y tiene algo que ver con los medallones, ¿no?
– Cotton, compré ese museo a sabiendas de que alguien lo destruiría -explicó Thorvaldsen-. Cassiopeia y yo esperábamos que ocurriera.
– Teníamos que ir un paso por delante de quienquiera que vaya tras los medallones -apuntó ella.
– Me da que han ganado ellos: tienen la cosa esa.
Tras lanzar una mirada a Cassiopeia, Thorvaldsen clavó la vista en Malone y dijo:
– No exactamente.
Viktor sólo se relajó cuando vio cerrada a cal y canto la puerta de la habitación de su hotel. Se hallaban en la otra punta de Copenhague, cerca de Nyhavn, donde los bulliciosos cafés del puerto atendían a unos escandalosos clientes. Se sentó ante el escritorio y encendió una lámpara mientras Rafael se situaba junto a la ventana, que daba a la calle, cuatro plantas más abajo.
Tenía en su poder el quinto medallón.
Los cuatro primeros habían resultado decepcionantes: uno era falso y los otros tres se hallaban en mal estado. Hacía seis meses no sabía gran cosa de esos medallones; ahora se consideraba un experto en lo tocante a su procedencia.
– Todo irá bien -le dijo a Rafael-. Tranquilízate. Nadie nos ha seguido.
– Mantendré los ojos abiertos para asegurarme.
Sabía que Rafael intentaba compensar su exagerada reacción en el museo, de manera que dijo:
– De acuerdo.
– Debería haber muerto.
– Mejor que no haya sido así. Al menos sabemos a qué nos enfrentamos.
Abrió la cremallera de un estuche de piel y sacó un microscopio estereoscópico y una balanza digital.
Depositó la moneda sobre la mesa. La habían encontrado expuesta en una de las vitrinas del museo, con la adecuada explicación: «Medallón con elefante (Alejandro Magno), decadracma, siglo II a. J.C. aprox.»
En primer lugar midió el ancho: 35 milímetros. Bien. Luego encendió la balanza y comprobó el peso: 40,74 gramos. También bien.
Con la ayuda de una lupa examinó la imagen de una cara: un guerrero majestuoso con su casco penachudo, su gorjal, su peto y una capa que le llegaba por la rodilla.

Se sentía satisfecho. Un error evidente en las falsificaciones era la clámide, que en los medallones falsos era larga hasta los pies. El mercado de monedas griegas falsas había gozado de prosperidad durante siglos, y los falsificadores avispados eran unos expertos en engañar a impacientes y aficionados.
Por suerte, él no era ninguna de esas dos cosas.
El primer medallón con elefante de que se tenía conocimiento salió a la luz cuando fue donado al Museo Británico en 1887. Procedía de algún lugar de Asia Central. En 1926 apareció el segundo, de Irán, y en 1959 se descubrió un tercero. El cuarto era de 1964, y en 1973 se encontraron cuatro más cerca de las ruinas de Babilonia. Ocho, en total, que habían circulado por museos y coleccionistas privados. No es que fueran tan valiosos, teniendo en cuenta la diversidad del arte helenístico y las miles de monedas disponibles existentes, pero aun así constituían objetos de colección.
Volvió a centrarse en el examen.
El guerrero, joven y bien rasurado, sostenía en la mano izquierda una sarissa coronada por una punta con forma de hoja. La mano derecha empuñaba un relámpago. Sobre él se veía a una Niké voladora, la diosa alada de la victoria, y a la izquierda del guerrero el tallador había imprimido un curioso monograma.
Viktor no sabía si era BA o BAB, ni tampoco qué representaban esas letras, pero un medallón auténtico debía mostrar ese extraño símbolo.

Todo parecía estar en orden. No faltaba ni sobraba nada.
Le dio la vuelta a la moneda, que tenía los bordes extremadamente deformes, la pátina color peltre desgastada y lisa como por efecto del agua. El tiempo iba borrando poco a poco el delicado grabado de ambas caras. Lo cierto es que era asombroso que hubiesen sobrevivido.
– ¿Todo bien? -le preguntó a Rafael, que seguía junto a la ventana.
– No seas condescendiente conmigo.
Viktor alzó la cabeza.
– Lo he preguntado porque quería saberlo.
– No doy una, ¿eh?
Su compañero captó el tono derrotista.
– Viste que alguien se acercaba a la puerta del museo y reaccionaste. Punto.
– Fue una estupidez. Las muertes llaman mucho la atención.
– No habrían encontrado ningún cadáver. Deja de preocuparte. Además, a mí me pareció bien dejarlo allí.
Volvió a fijarse en el medallón. El anverso mostraba al guerrero, ahora soldado de caballería, con el mismo atuendo, atacando a un elefante que retrocedía. A lomos del animal había dos hombres: uno blandía una sarissa y el otro intentaba sacarse del pecho la pica de un soldado de caballería. Todos los numismáticos coincidían en que el regio guerrero de ambas caras de la moneda representaba a Alejandro y los medallones conmemoraban una batalla con elefantes de guerra.
Sin embargo, la prueba determinante de la autenticidad vendría dada por el microscopio.
Encendió el foco y depositó el decadracma en la platina.
Las monedas auténticas contenían una anomalía: unas letras minúsculas ocultas en el grabado, añadidas por antiguos talladores con la ayuda de una lupa primitiva. Los expertos creían que las letras representaban algo similar a las filigranas de los modernos billetes, tal vez para garantizar la autenticidad. Las lupas no eran habituales en la Antigüedad, así que descubrir la marca entonces habría sido prácticamente imposible. La inscripción se descubrió cuando apareció el primer medallón, años atrás, pero de los cuatro que habían robado hasta el momento sólo uno presentaba esa rareza. Si el medallón era genuino, entre los pliegues del ropaje del soldado se verían dos letras griegas: ZH.
Enfocó el microscopio y vio unos caracteres menudos.
Pero no eran letras, sino números.
36 44 77 55.
Alzó la mirada del ocular.
Rafael lo observaba.
– ¿Qué pasa?
Su dilema acababa de aumentar. Antes había utilizado el teléfono de la habitación para hacer varias llamadas. Sus ojos se posaron en la pantalla del aparato: cuatro pares de números que comenzaban por 36.
No eran los mismos que acababa de ver por el microscopio, pero supo en el acto lo que representaban los dígitos del supuestamente antiguo medallón: un número de teléfono danés.
Venecia
6.30 horas
Vincenti se examinó en el espejo mientras su ayuda de cámara doblegaba la chaqueta y permitía que el traje de Gucci cubriera su corpachón. Un cepillo de pelo de camello hizo desaparecer toda la pelusa de la oscura lana. A continuación se ajustó la corbata y se aseguró de que el pliegue fuese bien pronunciado. El ayuda de cámara le entregó un pañuelo color burdeos, y él dispuso la seda convenientemente en el bolsillo superior.
Sus 136 kilos de peso tenían buen aspecto dentro del traje a medida. El estilista milanés que tenía a su servicio le había aconsejado que los colores oscuros no sólo transmitían autoridad, sino que además desviaban la atención de su estatura. Y eso no era fácil, pues todo en él era grande: mejillas abultadas, frente rugosa, nariz corva. No obstante, le encantaba la comida sustanciosa y hacer dieta le parecía un pecado.
Читать дальше