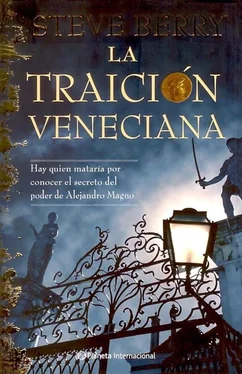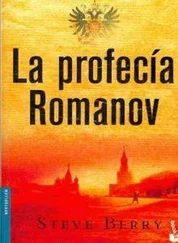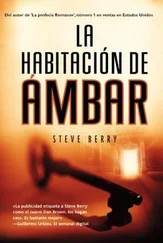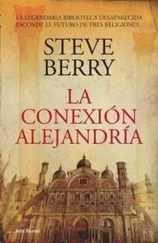Cassiopeia llegó al muelle y subió a la lancha.
– Por los pelos -dijo Malone.
– Agáchate -pidió ella.
Se agazaparon en la lancha y Malone vio que ella ajustaba un receptor de vídeo y aparecía la imagen de un coche.
A él subieron dos hombres, y Malone reconoció a Viktor. El vehículo se alejó y desapareció de la pantalla. Cassiopeia pulsó un interruptor y otra imagen les mostró que el coche entraba en la carretera.
Thorvaldsen daba la impresión de estar satisfecho.
– Parece que la treta ha funcionado.
– ¿No crees que podrías haberme dicho lo que estaba pasando? -espetó Malone.
Cassiopeia le dirigió una sonrisa burlona.
– ¿Y dónde habría estado la gracia?
– El tipo ese tiene el medallón.
– Que es exactamente lo que queríamos -apuntó Thorvaldsen.
La casa seguía ardiendo, nubes de humo subiendo hacia el cielo. Cassiopeia arrancó el motor fuera borda y dirigió la embarcación hacia mar abierto. La mansión de la costa del danés se hallaba a escasos kilómetros al norte.
– Pedí que me mandaran la lancha nada más llegar -explicó éste mientras agarraba a Malone por el brazo y lo llevaba a popa. Un rocío de agua fría y salada salpicaba la proa-. Te agradezco que hayas venido. Íbamos a pedirte que nos ayudaras hoy, después de que acabaran con el museo. Por eso Cassiopeia quedó contigo. Necesita tu ayuda, pero dudo que vaya a pedírtela ahora.
Malone quería hacer más preguntas, pero sabía que no era el momento. Su respuesta, no obstante, se hallaba fuera de toda duda:
– La tiene. -Hizo una pausa-. Ambos la tenéis.
Thorvaldsen le apretó el brazo en señal de reconocimiento. Cassiopeia miraba concentrada al frente, guiando la lancha entre el oleaje.
– ¿Es malo? -quiso saber Malone.
El rugido del motor y el viento hicieron que sólo Thorvaldsen oyera la pregunta.
– Bastante. Pero ahora hay esperanza.
Provincia de Xinjiang, China
15.30 horas
En la parte posterior del helicóptero, Zovastina permanecía en su asiento con el cinturón abrochado. Por regla general viajaba de manera más lujosa, pero ese día había preferido el aparato militar, más rápido. Lo pilotaba un miembro de su Batallón Sagrado. La mitad de su guardia personal, incluido Viktor, tenía licencia de piloto. Iba sentada frente a la presa del laboratorio y junto a ella había otro de sus guardaespaldas. La habían subido a bordo esposada, pero Zovastina había ordenado que la soltaran.
– ¿Cómo te llamas? -le preguntó a la mujer.
– ¿Acaso importa?
Hablaban a través de los auriculares en jakasio, idioma que ella sabía que ninguno de los otros pasajeros entendía.
– ¿Cómo te encuentras?
La mujer vaciló antes de responder, como si se planteara si mentir o no.
– Hacía años que no me sentía tan bien.
– Me alegro. Nuestro objetivo es mejorar la vida de nuestros ciudadanos. Tal vez cuando salgas de prisión sepas apreciar más nuestra nueva sociedad.
Una mirada de desprecio se dibujó en el rostro marcado de la mujer. Nada en ella era atractivo, y Zovastina se preguntó cuántas derrotas habrían hecho falta para despojarla de todo amor propio.
– Dudo que vaya a formar parte de su nueva sociedad, ministra. Mi condena es larga.
– Me han dicho que te viste envuelta en una operación de tráfico de cocaína. Si los soviéticos siguieran aquí, te habrían ejecutado.
– ¿Los rusos? -La mujer rió-. Ellos eran quienes compraban la droga.
A Zovastina no le extrañó.
– Así es la nueva vida.
– ¿Qué ha sido de los otros que fueron conmigo?
Zovastina decidió ser sincera.
– Han muerto.
Aunque era evidente que la mujer estaba acostumbrada a las dificultades, ella notó cierta inquietud. Comprensible, la verdad. Allí estaba ella, a bordo de un helicóptero con la ministra de la Federación de Asia Central, después de sacarla de la cárcel de prisa y corriendo y de someterla a una prueba médica desconocida de la cual era la única superviviente.
– Me ocuparé de que te reduzcan la condena. Aunque es posible que tú no nos aprecies, la Federación sí aprecia tu ayuda.
– ¿Se supone que debo mostrarme agradecida?
– Te ofreciste voluntaria.
– No recuerdo que nadie me diera otra opción.
La mujer miró por la ventanilla los silentes picos de la cordillera del Pamir, que señalaban la frontera y el territorio amigo, y Zovastina se percató de ello.
– ¿No quieres formar parte de lo que está a punto de suceder?
– Quiero ser libre.
A Zovastina se le pasó por la cabeza algo de sus años universitarios que Sergej había dicho hacía tiempo: la ira siempre parecía ir dirigida contra los individuos; el odio prefería a las clases. El tiempo curaba la ira, pero nunca el odio. De manera que preguntó:
– ¿Por qué albergas tanto odio?
La mujer la estudió con cara inexpresiva.
– Debería haber sido uno de los que murieron.
– ¿Por qué?
– Sus cárceles son sitios feos de los que pocos salen.
– Lógico, es para disuadir a la gente de ingresar en ellas.
– Muchos no tienen elección. -La mujer hizo una pausa-. A diferencia de usted, ministra.
El bastión montañoso aumentó de tamaño en la ventanilla.
– Hace siglos, los griegos vinieron al este y cambiaron el mundo. ¿Lo sabías? Conquistaron Asia, cambiaron nuestra cultura. Ahora los asiáticos están a punto de ir al oeste para hacer eso mismo. Tú estás contribuyendo a que sea posible.
– Me importan un bledo sus planes.
– Mi nombre, Irina, Eirene en griego, significa «paz». Eso es lo que buscamos.
– ¿Y matar a prisioneros traerá esa paz?
A la mujer le daba igual el destino; por el contrario, la vida entera de Zovastina parecía haber estado predestinada. Por el momento había forjado un nuevo orden político, igual que Alejandro. En sus oídos resonó alto y claro otra lección de Sergej: «Recuerda, Irina, lo que Arriano dijo de Alejandro: que siempre fue su propio rival.» Sólo en los últimos años había llegado a entender ese mal. Miró con fijeza a la mujer que había echado a perder su vida por unos miles de rublos.
– ¿Sabes quién era Menandro?
– No, pero imagino que me lo va a decir usted.
– Era un dramaturgo griego del siglo IV a. J.C. Escribía comedias.
– Prefiero las tragedias.
Zovastina empezaba a hartarse de tanto derrotismo. No se podía cambiar a todo el mundo. A diferencia del coronel Enver, que había visto las posibilidades que ella le ofrecía y se había reformado por propia voluntad. Hombres como él resultarían útiles en años venideros, pero esa pobre alma no era más que la personificación del fracaso.
– Menandro escribió algo que siempre me ha parecido cierto: «Si quieres vivir una vida sin dolor, has de ser un dios o un cadáver.»Zovastina extendió la mano y le soltó los correajes. El guardaespaldas, sentado junto a la rea, abrió de golpe la portezuela de la cabina. La mujer pareció aturdida momentáneamente al sentir el gélido aire y oír el rugido del motor.
– Yo soy un dios -afirmó Zovastina-. Tú, un cadáver.
El guardaespaldas le arrancó el auricular a la mujer, que al parecer comprendió lo que estaba a punto de ocurrir y empezó a oponer resistencia.
Pero él le dio un empujón.
Zovastina vio cómo el cuerpo giraba en el aire cristalino y desaparecía en los picos más abajo.
El hombre cerró la portezuela y el aparato siguió rumbo hacia el oeste, de vuelta a Samarcanda.
Por vez primera desde esa mañana se sentía satisfecha.
Ahora todo estaba bien.
Читать дальше