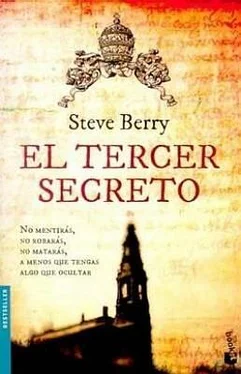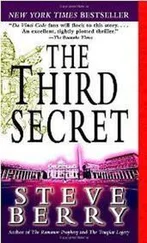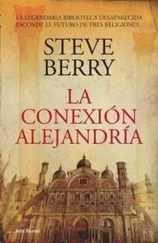– ¿Extraoficialmente? -le preguntó.
Su sonrisa lo confortó.
– Pues claro, Colin. Extraoficialmente.
20:00
Michener llevó a Katerina al café Krom. Habían estado hablando dos horas en su habitación. Él le contó una versión abreviada de lo que le ocurría los últimos meses a Clemente XV y de la razón por la cual él había acudido a Rumanía, omitiendo tan sólo que había leído la nota que Clemente había escrito a Tibor. No había nadie más, aparte del cardenal Ngovi, con quien se le pasara por la cabeza hablar de sus preocupaciones. E incluso con Ngovi sabía que lo mejor era la discreción. Las alianzas del Vaticano cambiaban como la marea: el amigo de hoy bien podía ser el enemigo de mañana. Katerina no era aliada de nadie en la Iglesia, y estaba al tanto del tercer secreto de Fátima. Ella le habló de un artículo que había escrito para una revista danesa en el año 2000, cuando Juan Pablo dio a conocer el texto. Trataba de un grupo extremista que creía que el tercer secreto era una visión apocalíptica, las complejas metáforas empleadas por la Virgen una declaración evidente de que el final se acercaba. Ella pensaba que estaban todos locos, y su artículo abordaba la demencia que dichas sectas ensalzaban. Sin embargo, después de ver la reacción de Clemente en la Riserva , Michener ya no estaba tan seguro de que fuera demencia. Esperaba que el padre Andrej Tibor pusiera fin a la confusión.
El sacerdote aguardaba sentado a una mesa próxima a una ventana. Fuera, un resplandor ambarino iluminaba a la gente y el tráfico, y la neblina envolvía el aire nocturno. El restaurante se hallaba en el centro de la ciudad, cerca de la piatsa Revolutsiei , y, al ser viernes por la noche, estaba muy concurrido. Tibor se había cambiado de ropa, sustituyendo su negro atuendo de clérigo por unos vaqueros y un jersey de cuello alto. Se levantó cuando Michener le presentó a Katerina.
– La señorita Lew trabaja conmigo. La he traído para que tome notas de lo que quiera que desee usted contarnos. -Antes había decidido que quería que ella escuchara lo que Tibor dijese, y pensó que una mentira era mejor que la verdad.
– Si eso es lo que desea el secretario del Papa -repuso Tibor-, ¿quién soy yo para cuestionarlo?
El tono del sacerdote era suave, y Michener esperaba que su anterior amargura se hubiera disipado. Tibor llamó la atención de la camarera y pidió otras dos cervezas. A continuación el anciano le pasó un sobre por la mesa.
– Ésta es mi respuesta a la pregunta de Clemente.
Michener no cogió el sobre.
– Me he pasado la tarde entera meditándola -añadió Tibor-. Quería ser preciso, de modo que la he puesto por escrito.
La camarera dejó dos jarras de cerveza oscura en la mesa. Michener dio un trago corto al espumoso brebaje, y Katerina también. Tibor ya iba por la segunda jarra.
– Llevo mucho tiempo sin pensar en Fátima -dijo Tibor en voz queda.
– ¿Trabajó mucho tiempo en el Vaticano? -preguntó Katerina.
– Ocho años, entre Juan XXIII y Pablo VI. Luego volví a las misiones.
– ¿Se encontraba presente cuando Juan XXIII leyó el tercer secreto? -preguntó Michener tanteando discretamente, procurando no revelar lo que sabía por la nota de Clemente.
Tibor estuvo largo rato mirando por la ventana.
– Sí.
Sabía lo que Clemente le había preguntado a Tibor, de modo que se lanzó:
– Padre, el Papa está sumamente preocupado por algo. ¿Puede ayudarme a entenderlo?
– Comprendo su angustia.
Michener trató de parecer indiferente.
– ¿Sabe cuál es la razón?
El anciano meneó la cabeza.
– Después de cuatro décadas yo mismo sigo sin entender nada. -Apartó los ojos mientras hablaba, como si no estuviese seguro de sus palabras-. La hermana Lucía era una santa; la Iglesia la trató mal.
– ¿A qué se refiere? -inquirió Katerina.
– Roma se aseguró de que viviera enclaustrada. No olvide que en 1959 sólo Juan XXIII y ella conocían el tercer secreto. Luego el Vaticano ordenó que sólo pudiera visitarla su familia más cercana, y que ella no hablara con nadie de las apariciones.
– Pero Lucía formó parte de la revelación cuando Juan Pablo hizo público el secreto en 2000 -intervino Michener-. Se hallaba sentada en el estrado cuando se leyó el texto al mundo en Fátima.
– Tenía más de noventa años. Según creo, le fallaban el oído y la vista. Y no olvide que le habían prohibido hablar del tema. Ella no hizo ningún comentario. Ni uno solo.
Michener bebió otro trago de cerveza.
– ¿Qué hay de malo en lo que Vaticano hizo con respecto a la hermana Lucía? ¿Acaso no pretendían simplemente protegerla de esos chiflados que querían importunarla con preguntas?
Tibor cruzó los brazos delante del pecho.
– No esperaba que lo comprendiera: usted es producto de la curia.
A Michener le molestó la acusación, ya que él era cualquier cosa menos eso.
– Mi pontífice no es amigo de la curia.
– El Vaticano exige obediencia absoluta. En caso contrario, la Penitenciaría Apostólica envía una de sus cartas ordenando que uno vaya a Roma a dar cuenta de sus actos. Hemos de hacer lo que nos dicen, y la hermana Lucía era una sierva fiel: hizo lo que le dijeron. Créame, lo último que Roma habría querido era que estuviese a disposición de la prensa internacional. Juan le ordenó que guardara silencio porque no tenía otra elección, y todos los papas que vinieron después revalidaron esa orden porque no tenían otra lección.
– Que yo recuerde, Pablo VI y Juan Pablo II la visitaron. Juan Pablo incluso le consultó antes de hacer público el tercer secreto. He hablado con obispos y cardenales que formaron parte de la revelación, y ella corroboró que el texto era suyo.
– ¿Qué texto? -preguntó Tibor.
Una extraña pregunta.
– ¿Está diciendo que la Iglesia mintió en lo relativo al mensaje? -quiso saber Katerina.
Tibor agarró su bebida.
– Eso nunca lo sabremos: la buena monja, Juan XXIII y Juan Pablo II ya no se encuentran entre nosotros. Todos han muerto, excepto yo.
Michener decidió cambiar de tema.
– Cuéntenos lo que sabe. ¿Qué ocurrió cuando Juan XXIII leyó el secreto?
Tibor se retrepó en la desvencijada silla de roble y pareció sopesar la pregunta. Al final, el sacerdote respondió:
– De acuerdo. Le diré exactamente lo que ocurrió.
– ¿Sabe usted portugués? -preguntó monseñor Capovilla.
Tibor lo miró desde su asiento. Diez meses trabajando en el Vaticano y ésa era la primera vez que alguien de la cuarta planta del Palacio Apostólico le dirigía la palabra, y encima era el secretario personal de Juan XXIII.
– Sí, padre.
– El Santo Padre necesita su ayuda. ¿Le importaría coger una libreta y un bolígrafo, y venir conmigo?
Siguió al sacerdote al ascensor y subieron en silencio al cuarto piso, donde lo hicieron pasar a las dependencias del Papa. Juan XXIII estaba sentado tras un escritorio sobre el que había una cajita de madera con un sello de cera roto. El pontífice sostenía dos pliegos de papel de carta.
– Padre Tibor, ¿sabe qué dice aquí? -le preguntó Juan.
Tibor cogió las dos hojas y echó un vistazo a las palabras sin fijarse en su significado, sino tan sólo en si las entendía.
– Sí, Santo Padre.
El rotundo rostro de éste esbozó una sonrisa, la sonrisa que había electrizado a católicos del mundo entero. La prensa había dado en llamarlo Papa Juan, algo que el pontífice había aceptado. Durante mucho tiempo, mientras Pío XII yacía enfermo, la oscuridad había envuelto las ventanas del palacio papal, las cortinas echadas a modo de duelo simbólico. Ahora los postigos se hallaban abiertos de par en par, el sol italiano inundando las estancias, una señal para todo el que entrara en la plaza de San Pedro de que el cardenal veneciano abogaba por un renacimiento.
Читать дальше